Sombra terrible
Con motivo de los doscientos años de su nacimiento, pero, sobre todo, para celebrar y discutir su notable vigencia política y literaria, se realiza hasta el 4 de octubre, en la Biblioteca Nacional, una muestra biblio-hemerográfica sobre Domingo Faustino Sarmiento. Mesas, exposiciones permanentes de dibujos y textos, debates y conferencias que se inauguraron esta semana con la presencia de Horacio González y Ricardo Piglia. Radar reproduce las exposiciones de ambos intelectuales, traza una crónica de la velada y ofrece una agenda de actividades para pasarse un mes a plena civilización (y barbarie).
Por Juan Pablo Bertazza

En la inauguración de la muestra sobre Sarmiento que tuvo lugar el lunes pasado en la Biblioteca Nacional con motivo del bicentenario de su nacimiento (él mismo gustaba decir que se contaba entre los primeros argentinos), flotaba como un fantasma una idea algo abyecta que expositores y concurrentes parecían compartir, aunque nadie terminara de formular de manera explícita. Una idea que, en cierta forma, fue sugerida por el director de la Biblioteca, Horacio González, no bien tomó la palabra, al decir con acierto que todos alguna vez pronunciamos su nombre, con admiración algunas, con fuerte rechazo otras, pero, que sin lugar a dudas, la tarea de la Biblioteca Nacional es justamente ésa: formular las preguntas pertinentes en torno de una figura tan grande y tan polémica.
Esa idea implítica también fue atendida y esbozada en la brillante exposición de Ricardo Piglia al expresar, en resumidas cuentas, dos paradojas. La primera es que quienes mejor supieron leer a Sarmiento no fueron sus presuntos seguidores, aquellos que lograron congelarlo en una infructuosa canonización en aulas y manuales escolares, sino justamente sus detractores, los malditos nacionalistas. La segunda paradoja, tal vez más importante, tal vez aun más polémica, es que a Sarmiento –el fundador de aquella antinomia que, a su vez, fundó y fundió nuestra nación (civilización y barbarie)– acaso le atrajera demasiado esa misma barbarie de la que despotricaba en sus originales libros (sobre todo Facundo y Recuerdos de provincia) y en sus tan literarias epístolas. Además del texto que tenía preparado, Piglia sorprendió al público del auditorio Jorge Luis Borges, al aportar algunas anécdotas divertidas (Sarmiento fue uno de los primeros en tener línea telefónica y, sin embargo, solía escribir extensas misivas comentando sus brevísimos diálogos telefónicos), propuestas interesantes (habría que publicar en breve una edición con las cartas completas de Sarmiento, algo que sería excepcional y que hasta el momento sólo existe de manera dispersa; a lo que Horacio González respondió con una lacónico: “El Estado ha escuchado”) y hasta una teoría temeraria según la cual Sarmiento forma parte de la tríada de escritores locos argentinos, que completan Roberto Arlt y Macedonio Fernández.
Hubo, en efecto, mucha participación por parte del público en esta inauguración: algunos formulando interrogantes realmente valiosos como, por ejemplo, la duda acerca de si Sarmiento había efectivamente enviado la totalidad de las brillantes cartas escritas, otros denostando su figura por evidentes razones políticas y alguno reclamando su escasa presencia en los festejos por el Bicentenario de la Patria.
Lo cierto es que las dos horas que duró la presentación sirvieron para demostrar una vez más la indudable actualidad de Sarmiento, una vigencia que responde a su doble figura de político y escritor. No sólo por el hecho de ser la persona con más nombres asignados en la ciudad de Buenos Aires sino también porque su figura, tal vez como ninguna otra, interesa y cala hondo en los argentinos. Y lo más atractivo es que su actualidad, además, presenta una gama notable que va desde el hallazgo literario en el sótano del edificio de la SADE en la calle Uruguay, en el que, entre documentos de varios autores, se localizaron cartas inéditas del sanjuanino escritas desde Nueva York durante su función de embajador en Estados Unidos antes de ser presidente, hasta su inesperada presencia en los programas de chimentos. Y ésa es justamente la idea que nadie se atrevía a formular directamente en la inauguración de la muestra de la Biblioteca Nacional, aunque permanecía flotando en el aire como un silencio incómodo y denso, algo que tal vez no pudiera formularse en un ámbito como ése.
Hace dos años, la figura de Sarmiento alimentaba, efectivamente, los programas de chimentos –un extraño logro que prácticamente ningún otro prócer podría ostentar– con una información revelada en el libro de Federico Andahazi sobre la sexualidad de los argentinos, generando un verdadero revuelo mediático. Sarmiento, el padre de las aulas, Sarmiento inmortal, el adalid de la educación era, además de un fanático de las orgías, el primer importador oficial de éstas a nuestro país, cuando durante su cargo de embajador en Chile fue enviado por el gobierno de ese país a Europa, para informarse acerca de las nuevas estrategias pedagógicas en el Viejo Continente. En esas boletas de gastos, entre algunos items como “café”, “cenas”, “ristreto”, “paseo”, “retrato de su santidad” (este último durante su visita al Vaticano), había otro que decía rotundamente “orgías” y que quería decir precisamente eso.
Por supuesto, estas declaraciones y estos hallazgos generaron diversos debates y discusiones y papelones televisivos en los cuales, entre otras cosas, se trataba de explorar los límites del chimenterío histórico. Pero hoy, que se cumple el bicentenario del nacimiento de uno de los padres fundadores, estas informaciones no valen tanto por su amarillismo como por lo que pueden aportar a una discusión que, con muchísima más altura, propusieron Horacio González y Ricardo Piglia; acaso Domingo Faustino Sarmiento, tal como explican los psicoanalistas de esas personas que critican en los demás lo que ven en ellos mismos, se viera muy identificado con aquello que él calificaba de barbarie, y acaso sea cierto aquello que alguien supo atisbar: tal vez lo que Sarmiento veía en Facundo no hablara tanto de Quiroga como de sí mismo.
Sarmiento y nosotros
Su espesura existencial nunca estuvo al margen de esas quebraduras anímicas que siempre están presentes en los movimientos de su escritura, y que hacen del Facundo un escrito desmesurado que todavía nos sorprende. Como indicio de su genialidad, contiene todos los principios capaces de negarse a sí mismos con la misma vehemencia con que se los afirma. “Facundo es usted”, le había enrostrado Alberdi en el ápice de aquellas polémicas que figuran entre las más importantes que ha habido en el país entre dos escritores políticos. La sospecha de que, en ciertos aspectos, sus demoledores ataques contra la “barbarie” son parte ineluctable de su secreto núcleo anímico. ¿No fue siempre éste el corazón de las mejores interpretaciones sobre su obra? Saúl Taborda lo sugirió en sus trabajos sobre lo “facúndico” en la historia argentina y en sus extraordinarias Meditaciones de Barranca Yaco.
Aun en la biografía del Chacho Peñaloza, que es una pieza literaria y sociológicamente sutil, en donde todavía perduran sus dotes de escritor romántico, queda todo coronado con una apelación a lo que hoy llamaríamos “doctrina de la seguridad nacional”, violentamente formulada. Son tramos que parecen un inicuo injerto en un escrito que parecía contener una pintura con ciertos pigmentos románticos de ese caudillo en cuyo asesinato había participado activamente. Algo se le escapa a Sarmiento cuando escribe, y lo que se escapa, como una astilla incontenible, es el átomo esencial que Sarmiento mismo contiene, su convicción de que hay que destruir la barbarie, sin que a un tiempo nunca deje de intuir que esa destrucción a él mismo le atañe. Lo que se desprende de Sarmiento es un Sarmiento que desmiente la interpretación compleja de su escritura para conformarse con una interpretación simplificadora, no pocas veces policial. Por eso no hay balance de Sarmiento sino un Sarmiento siempre balanceándose. Personaje insostenible bajo su propio aspecto de burgués que arrasa para construir, su alma fáustica lo lleva a crear una literatura esencial –y quizás funda así un trazo perdurable de la literatura nacional–, cuando percibe que lo que tiene entre manos es la negación de lo mismo que a él lo contiene.
Para enfrentarlo con sentido justo a su figura, hay que cotejar textos, revisar incongruencias y saludar esos poderosos escorzos literarios. Sus maneras expresivas son las que nos llevan inevitablemente a seguir pensando la relación entre literatura y violencia en la Argentina. Sus exquisitos recursos de escritor no lo eximen de la gran cuestión argentina: la vigencia de una forma culturizante que mal escondía su barbarie, y luego de una barbarie que había tomado, en excesivos y terribles momentos de nuestra historia, el nombre de civilización.
El Facundo, con sus grandes alegorías sobre “la tintura asiática” de la llanura argentina, es un monumento perenne, superior a muchos himnos y blasones. Es la protoforma de nuestra lengua, el anuncio de problemas irresueltos, la promoción misma de los elementos en que puedan basarse quienes quieran condenar a Sarmiento o colocarlo como un indicio de nuestras insatisfacciones más vivaces, muchas de ellas ligadas a problemas aún pendientes que él trató con su acostumbrado estilo vehemente, torrencial. Su última gran obra, Conflicto y armonías de razas en América, aunque poderosa en su escritura y razonamientos, es totalmente injusta con las etnias americanas y bordea una raciología científica que anuncia oscuros momentos futuros en relación con el tratamiento de la vida social popular. Hambriento de analogías –en el Facundo con el romanticismo orientalista, en Conflicto y armonías... con el cientificismo que pretende extraer de consignas bíblicas–, Sarmiento va desde el análisis político a partir de las indumentarias o los colores, a la odiosa prefiguración de un darwinismo social.
Sarmiento escribe como un litógrafo (antecedente de las aguafuertes) y piensa la política a través de desdichadas intervenciones sobre los modos culturales que sostuvieron montoneras y caudillajes populares –esa más que tolerancia suya hacia los actos sanguinarios con que propuso muchas de sus alegorías civilizatorias–, para que también sea necesario aclarar de inmediato que en el Facundo, en Viajes o en la polémica con Andrés Bello se hallan los síntomas más sorprendentes de una gran empresa literaria que, de desaparecer, haría desaparecer los cimientos intelectuales de las naciones mismas.
Al último Sarmiento le preocupan las pérdidas de territorio y las razas originarias. Lo primero debido a la preponderancia de la intranquilidad social que introducían las segundas. Cae así en profundos errores. Es al “conflicto de razas” al que se le atribuye la responsabilidad de la pérdida de territorios, en una hipótesis absolutamente descabellada que lo desmerece y que lo pone a la par de los despuntes primeros de un surgimiento del racismo contemporáneo. No lo consuma. Porque es Sarmiento. Porque es un escritor magnífico. Y porque su tiempo se agotaba. La sombra de Echeverría lo perseguía. No le importó. Decidió perseguir él la sombra de Facundo. Rasgo metodológico esencial de sus escritos y biografía, la persecución de un destello enigmático y velado en una historia es aquello en lo que él mismo se ha convertido ante sus lectores contemporáneos, imposible de ser despojado de la memoria que acosa nuestros más graves horizontes de actualidad.
La lectura enemiga
Facundo es un caso claro (el más claro diría en toda la literatura argentina) de un texto escrito con una finalidad práctica y extraliteraria que ha ido ganando espacio en la literatura hasta convertirse en un clásico. Los procedimientos de construcción se han hecho más nítidos y han subordinado a los contenidos políticos y a las declaraciones ideológicas. Por una paradoja que es típica en la historia de la literatura este escritor panfletario y comprometido se ha convertido hoy en un escritor para escritores y el Facundo es un laboratorio de formas y de registros estilísticos y de resoluciones narrativas.
La lectura enemiga es una categoría clave en la historia del desplazamiento del Facundo de la política a la literatura. La lectura enemiga siempre lee otra cosa: no la verdad de la obra de Sarmiento, sino sus procesos de encubrimiento y de ficcionalización.
Si el político triunfa donde fracasa el artista, podemos decir que en la Argentina del siglo XIX la literatura sólo logra existir donde fracasa la política. De hecho, el eclipse político y la derrota están en el origen de las escrituras fundadoras de la literatura nacional. Facundo, El gaucho Martín Fierro, Una excursión a los indios ranqueles, las novelas de Eugenio Cambaceres fueron escritas en condiciones de libertad condicional o de autonomía forzada.
Durante el siglo XIX los escritores argentinos parecen vivir una doble realidad; hay un revés secreto en su vida pública: son ministros, embajadores, diputados, pero no pueden ser escritores. (“Yo estoy bien, relativamente bien, pero sólo estaré feliz cuando me dedique a escribir novelas”, le dice Eduardo Wilde a Miguel Cané.) La literatura argentina del siglo XIX podría ser una metáfora del infierno para un escritor como Flaubert. Por cierto hay una contemporaneidad estricta entre la conocida carta de Flaubert a Louise Colet de enero de 1852, donde expresa su aspiración de escribir un libro sobre nada y la escritura de Campaña en el Ejército Grande de Sarmiento. La aspiración de Flaubert sintetiza el momento más alto de independencia de la literatura: escribir un libro sobre nada, un libro que busque la autonomía absoluta y la forma pura. Se condensa un proceso histórico: Marx y Flaubert son los primeros que hablan de la oposición entre arte y capitalismo. El carácter improductivo de la literatura es antagónico de la razón burguesa: la conciencia artística de Flaubert es un caso extremo de esa oposición. Hace un libro sobre nada, un libro que no sirve para nada, que escape al registro de la utilidad burguesa: la máxima autonomía del arte es a la vez el momento más agudo de su rechazo de la sociedad. A la inversa, en enero de 1852, Sarmiento busca en la eficacia y en la utilidad el sentido de la escritura: en Campaña en el Ejército Grande discute con Urquiza (que no lo escucha, que no lo reconoce, que casi no le contesta) y trata inútilmente de convencerlo de la importancia y del poder social de la palabra escrita. La Campaña narra ese conflicto y en el fondo es un debate explícito sobre la función y la utilidad de la escritura.
La asimetría entre Sarmiento y Flaubert (que son los dos escritores que mejor escriben su lengua en ese tiempo) resume los problemas de la no-sincronía y del desajuste respecto de la cultura contemporánea que definen a nuestra literatura desde su origen. El lugar lateral y desierto de la literatura argentina (ajena a la herencia colonial y a las tradiciones prehispánicas, europeizada desde los márgenes) se manifiesta como escisión y doble temporalidad. Todo parece a la vez contemporáneo e inactual. Las primeras lecturas del Salón Literario (1837) intentan definir una estrategia que permita anular esa distancia y hacer presente la cultura. La tradición cultural dominante en la Argentina (hasta Borges) está definida por la tensión entre el anacronismo y la utopía. La pregunta básica es siempre dónde está el presente, o mejor, cómo estar en el presente. Y esa pregunta es un tema central en la obra de Sarmiento.
En el uso de la ficción se cifra de un modo específico la tensión entre política y literatura en la argentina del siglo XIX. Desde el comienzo mismo de la literatura nacional se dice que la ficción es antagónica con un uso político del lenguaje. La eficacia de la palabra está ligada a la verdad, con todas sus marcas: responsabilidad, necesidad, seriedad, la moral de los hechos, el peso de lo real. La ficción se asocia con el ocio, la gratuidad, el derroche de sentido, lo que no se puede enseñar.
Tratar de hacer la historia de ese lugar de la ficción es rastrear la historia de su doble autonomía: por un lado, sus relaciones con la palabra política y, por otro lado, sus relaciones con las formas y los géneros extranjeros de la ficción ya autonomizada (en especial la novela); en ese doble vínculo se define la escritura de Sarmiento.
Facundo se escribe antes de la consolidación de la novela en la Argentina y antes de la constitución del Estado nacional. El libro está en relación con esas dos formas futuras. Discute al mismo tiempo las condiciones que debe tener el Estado (capítulo XV) y las posibilidades de la novela americana por venir (capítulo II). Por un lado, el Facundo es un germen del Estado (en el sentido en que Lévi–Strauss decía que el totemismo era un germen del Estado) y, por otro lado, es el germen de la novela argentina. Tiene algo de profético y de utópico y produce el efecto de espejismo: en el vacío del desierto se vislumbra como real lo que se espera ver. El libro está construido entre la novela y el Estado: los anticipa y los anuncia y se coloca entre esas dos formas antagónicas. Facundo no es Amalia de Mármol, ni es las Bases de Alberdi: está hecho de la misma materia, pero transformada y en el origen y como cruza o como forma doble.
La clave de esa forma (la invención de un género) consiste en que la representación novelística no se autonomiza, sino que está controlada por la palabra política. Ahí se define la eficacia del texto y su función estratégica: la dimensión ficcional plantea una disputa sobre sus normas de interpretación que recorre la historia. La discusión sobre las distorsiones, los errores, las exageraciones y la novelización de la realidad que definió la lectura de sus contemporáneos está directamente ligada a esta cuestión. Desde la detallada revisión de Valentín Alsina hasta las opiniones de Alberdi, Gutiérrez, Echeverría, todas las críticas apuntan a que el libro no obedece a las normas de verdad que postula. Al mismo tiempo, todos reconocen en ese desajuste el fundamento de su eficacia literaria. (Recién cuando el libro se canoniza porque triunfa su ideología se resuelve ese debate.)
La escritura de Sarmiento es una respuesta megalomaníaca a esa doble demanda. Todas las reiteraciones en el uso del yo y en la autorreferencia y todos los excesos y salidas de tono que han terminado por entrar en la leyenda de Sarmiento y en su anecdotario biográfico y semipsiquiátrico son a la vez una táctica política y un efecto de estilo. Son una categoría de su obra en el sentido en que el dandismo es una categoría en la obra de Baudelaire. Se trata de un núcleo retórico básico al que podríamos definir como el sujeto fuera de lugar. Quiero decir que esta posición “fuera de lugar” del sujeto es a la vez una de las claves de su estilo y de su situación en la sociedad.
Esa escritura lo lleva al poder. Sarmiento hace pensar en esos folletinistas del siglo XIX de los que Walter Benjamin decía que habían hecho carrera política a partir de su capacidad de iluminar el imaginario colectivo. Pero Sarmiento llega más lejos que nadie; en verdad, hay que decir: el mejor escritor argentino del siglo XIX llegó a presidente de la República.
Y entonces sucedió algo extraordinario: Gálvez cuenta que Sarmiento escribe un discurso para inaugurar su gobierno, pero sus ministros se lo rechazan. Y el discurso inaugural de Sarmiento como presidente se lo escribe Avellaneda. Podríamos decir que se resuelven ahí, en una figura emblemática, todas las tensiones entre política y literatura que recorren su escritura. A partir de ahora Sarmiento tendrá que adaptarse a las necesidades de la política práctica. Y tendrá que adaptar, antes que nada, su uso del lenguaje.
Podemos imaginar ese discurso como el gran texto de Sarmiento escritor: el último texto, su despedida de la lengua. A veces pienso que los escritores argentinos escribimos, también, para tratar de rescatar y reconstruir ese texto perdido.
De amor y de guerra
Contar la vida de Leonora Carrington parecía un desafío desmesurado que sólo una escritora con talla de gran cronista como Elena Poniatowska podía llevar a cabo. Y así fue, aunque también hay que señalar los riesgos y recaídas de esta aventura biográfico-ficcional. Dos mujeres, una narrada y otra narradora, avanzan en espejo en Leonora, que obtuvo el Premio Seix Barral y que quedará sin dudas como una obra de referencia sobre las vanguardias históricas y sobre la situación de las mujeres en el arte y el amor del siglo XX.

Sentada en la cocina de su casa en el DF, Leonora Carrington está contestando las preguntas a una de las pocas entrevistas que concede a sus ochenta años. El pelo blanco y recogido, el acento inglés con el que pronuncia “chingada” y “Quetzalcoatl”, su largura desparramada en una silla. Está evocando a su nanny irlandesa, la educación entre las monjas que se cansaron de expulsarla por hablar de alquimia y escribir de atrás para adelante con ambas manos. La periodista le pregunta si fue con las monjas que aprendió a dibujar. “Todos los niños dibujan, nada más que yo no me paré de dibujar.” Leonora se sonríe, la respuesta le parece obvia, aunque sin saberlo acaba de retratarse en palabras.
Su mundo nunca se alejó de la infancia, los sueños, los sidhes –esos pequeños seres que según la mitología celta viven bajo la tierra, cerca de los bosques– le siguen hablando cuando se queda sola. Los animales salvajes no le temen, comparten el mismo lenguaje. Pero los adultos, excepto su nanny que le contó desde muy chica todo lo que sabía sobre el mundo mágico, le tuvieron miedo. Su padre la desheredó, los surrealistas intentaron volverla otra musa inspiradora; en España su padre la mandó internar en un neuropsiquiátrico. No, nunca paró de dibujar ni de escribir todo lo que se le aparecía desde las tierras de Hazelwood.
Elena Poniatowska escribió su vida en forma de novela, la tituló Leonora y con ella ganó el premio Biblioteca Breve de Seix Barral gracias a haberla entrevistado a lo largo de más de treinta años. La Carrington murió tres meses después de publicada la novela que nunca leyó, así como no leyó nunca nada de lo que se escribió sobre ella.
A pesar de que Elena llegó a México a los ocho años, compartía con Leonora no sólo la marca de un pasado de exilio sino también la huella de la infancia imperial. Su padre era el príncipe heredero de Polonia y su madre pertenecía a una familia porfiriana que había huido a Francia luego de la revolución mexicana. Elena nació en París y la Segunda Guerra Mundial hizo que la familia migrara a México, donde tan pronto como pudo aprendió la lengua y comenzó a rebelarse contra lo que el mandato de esa estirpe monárquica reivindicaba para una adolescente aristocrática. Así fue como aprovechando los contactos que el apellido le proveía, comenzó a entrevistar a gente importante dentro del círculo intelectual, político y artístico de su país adoptivo, despuntando desde muy joven el oficio del periodismo. Al igual que Leonora, Elena fue criada por una institutriz y apenas si conoció de cerca a sus padres. La soledad de la niñez desarrolló en ella una capacidad para observar el mundo con la agudeza de quienes saben que deberán aprender solos. En esa misma soledad, en los corredores oscuros de la mansión de Crookhey Hall, Leonora afiló su oído y abismó la mirada.
 Leonora. Elena Poniatowska Seix Barral 510 páginas
Leonora. Elena Poniatowska Seix Barral 510 páginasAl escribir Leonora, Elena escribió un poco su propia vida, lo que compartió con la inglesa: la realeza, la soledad y el autoexilio del trono. Y lo que no. Lo que no se atrevió a ser, a hacer, esa falta de respeto total a los mandatos vinieran de donde vineran, esa manera de vivir de quien es tan violentamente libre que termina por caerse del mundo. Y así Elena sigue hablando de Leonora: “¿Fue feliz Leonora? Quién sabe. ¿Somos felices nosotros? Ustedes dirán. Alguna vez, Leonora declaró que no tenía nombre para la felicidad pero sí lo tuvo para la rebeldía y se levantó contra la Iglesia, el Estado, la familia. Su imaginación fue más allá de las leyes, de los cartabones, del qué dirán. Su único rito fue tomar el pincel o tomar la pluma o guisar”.
Hay en el recorrido literario de Elena Poniatowska un rescate de las historias de mujeres aguerridas, figuras reconocidas como la misma Leonora o la fotógrafa italiana Tina Modotti, como también de mujeres anónimas. El caso de la lavandera Josefina Bórquez, quien luchó en la revolución mexicana junto a Pancho Villa y con quien Elena conversó y entrevistó en varias ocasiones para luego escribir la novela testimonial Hasta no verte Jesus mío que junto con La noche de Tlatelolco le dieron a Poniatowska el reconocimiento internacional.
En Leonora, el recorrido de la historia es lineal y comienza con la infancia alrededor de los caballos que le estaban prohibidos montar y que sin embargo Leonora aprendió a cabalgar gracias a las escapadas junto al hijo del cuidador del establo. Luego se pasa rápidamente a los sucesivos internados de monjas hasta que su madre la lleva de viaje por Europa para domarla antes de presentarla en la corte ante los reyes de Inglaterra. Pero todo es en vano, el encuentro con las pinturas del Bosco, Brueghel, Simone Martini no hacen más que reafirmar su llamado al arte. Una vez en París, Leonora conoce a los surrealistas junto a Max Ernst, con quien vive un amor-pasión que termina en la locura.
La tortura, el aislamiento y la despersonalización que sufrió en ese tiempo fueron escritos por la propia Carrington en Memorias de abajo, y es Breton, compañero de exilio en México, quien primero trata de persuadirla a escribir esas memorias. Pero Leonora se resiste, él le habla desde la mirada clínica interesada en la histeria femenina: “Breton no se ofrece para amanecer desnudo embarrado en sus heces. El lo que quiere es que la mujer regrese del abismo para analizarla y completar su visión del inconsciente”.
En la novela, la lista de nombres y renombres que pasan por la vida o el ambiente de Leonora es interminable, casi agobiante. Hay personajes que aparecen sólo para pronunciar una frase. Lo que pasa un poco con Leonora es que el personaje se come la novela. Es tan grande, tan inabarcable en su hondura psíquica, artística, e histórica que la empresa de contarla se vuelve por momentos inasible. Entonces se relata anécdota tras anécdota, nombres y momentos tan privados como históricos y se deja de lado eso que en otras novelas Poniatowska ha hecho tan bien: el rescate de voces, de los tonos, de lo sutil. Sin embargo la novela, al pegarse a la biografía, logra conservar el encanto que la vida de Leonora Carrington le puede dar. “En mi opinión, no es bueno admirar por completo a alguien, incluido al propio Dios, porque al hacerlo se excluye una de las facetas más importantes del ser humano: su lado oscuro, que no debe despreciarse” dijo una vez Leonora, y este es el punto donde Elena quizás olvidó hacer pie. Ella misma aseguró que esta novela era un homenaje: “Pretendí rendirle con Leonora un tributo amoroso. Leonora nunca sacrificó su ser verdadero a lo que la sociedad convencional esperaba de ella, nunca aceptó el molde en el que nos cuelan a todos, nunca dejó de ser ella, escogió vivir en un estado creativo que hoy nos exalta y nos llena de admiración. Leonora Carrington nunca cedió, jamás le importaron las apariencias, nunca guardó la fachada”.
Esta buena intención es la que en la novela se lee como falta de distancia, una exaltación en lugares donde la propia Carrington no se hubiese perdonado. Sin embargo, Leonora permanecerá más allá de su valor literario. Será una novela de referencia, un relato de reflexión, no sólo sobre las vanguardias históricas sino sobre la situación de la mujer dentro del campo del arte, la guerra, el amor.
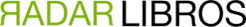
No hay comentarios:
Publicar un comentario