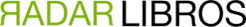Domingo, 30 de diciembre de 2012
BAILE DE MENTE
No ficción> En La poesía del pensamiento, George Steiner recorre los puntos de enlace entre el lenguaje entendido como la cadencia de una escritura que aspira a superar la mera función comunicacional y la filosofía como una forma de abstracción que encuentre su vínculo con la armonía, la música y la sonoridad. Un viaje en el tiempo que une a Sócrates y Platón con Heidegger y Celan, y que asume las explosiones vanguardistas y discordantes del siglo XX, donde poetas y pensadores parecen haber perdido de vista al sujeto.
Por Alejandra Varela

Como una caja de música incandescente en las manos del lector, George Steiner encuentra en la sonoridad, en la cadencia de la palabra escrita, el atajo para entrar en el terreno inalcanzable de la abstracción y trasformarla en la bella y reconocible experiencia de dejarse cautivar por una melodía amada. Existe una voluntad de ir más allá del lenguaje para descubrir una poesía que ponga en crisis la idea misma de comprensión. El pensamiento filosófico construye su fortaleza en una trama de ficciones. La metáfora se convierte en un elemento de síntesis crucial porque en ella se enhebra la capacidad del filósofo de construir imágenes que se alejan de la explicación para explotar en un mundo de numerosas reverberaciones. Steiner propone en La poesía del pensamiento un ejercicio de lectura que funciona como una intervención sobre la crítica. Lo que se escribe sobre el hecho estético elude la trampa del sentido. La sonoridad será un elemento estructurante.
Si poco antes de morir Sócrates canta, su voz funcionará como un oleaje que interne al lector en la época clásica. Los filósofos del “milagro griego” entraban a la prosa con el desalineo de la oralidad. Su virtuosismo se medía en el ejercicio del diálogo, del debate político donde la rapidez y la posible refutación permitían “avivar la indagación intelectual”. La palabra escrita tenía el peso de la autoridad y la conclusión, insuficientes ante las intenciones pedagógicas que buscaban el entusiasta ejercicio de la memoria.La transmisión de conocimientos se realizaba a partir de cantos y poemas: Platón era un gran creador de mitos, Heráclito sostenía su estrategia en la contundencia de una frase, en el hábil golpe de efecto. La extensión funcionaba como un dato central. Aristóteles se preocupaba en su Poética de señalar que el drama griego debía ser capturado en su totalidad por el espectador, sin digresiones y con una duración que le permitiera recordar la historia. Este movimiento donde la palabra se separa de la escritura, donde los apuntes de una clase de Aristóteles o de una disertación de Sócrates son apenas restos a reconstruir, encuentra su punto de tensión con el soliloquio que en el siglo XX se desata como una de las formas que inunda el papel.
Entre el fluir de la conciencia y el automatismo dislocado del personaje de Lucky en Esperando a Godot, la escritura empieza a hablar de un sujeto que ha perdido interlocutores. La Grecia clásica con sus banquetes, con sus escenificaciones, con esa estética platónica donde el entorno y las acotaciones daban cuenta de las líneas de tensión, deviene réplica en solitario, en la voz interior que se traga todas las voces, que dialoga en la cabeza del protagonista. Steiner propone una exposición que cruza las épocas sin reparos, que pone a prueba los reflejos del lector.
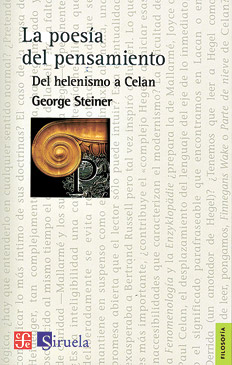 La poesía del pensamiento. Del helenismo a Celan George Steiner Fondo de Cultura Económica Siruela 231 páginas
La poesía del pensamiento. Del helenismo a Celan George Steiner Fondo de Cultura Económica Siruela 231 páginasLa puntuación que desaparece en James Joyce o en Samuel Beckett tiene algo del descenso al caos primitivo que proponía Heráclito. Si el ritmo marca una suerte de composición, el lienzo de una frase que se dibuja en el modo de distribuir los puntos y las comas, la ausencia total de signos permite materializar lo abstracto. ¿Cómo hacer palpable el ejercicio del pensamiento abstracto sin simplificarlo en una esquema que permita su fácil aprehensión? ¿Cómo forzar al lector a la dificultad a partir de una experiencia que sea fascinante en sus posibilidades sensoriales?
Steiner propone un protocolo de lectura que devele el texto escondido, como si hundiera la mano en el libro y extirpara su sombra.
Pero Platón, que compone escenas dramáticas memorables, se ensaña con la mágica intuición de Homero que escribe sobre batallas y navegación sin conocerlas. Platón no quiere un arte que compita con la vida porque la mayor obra teatral es la que los sujetos construyen al volverse protagonistas de la política.
Steiner invoca en su mosaico de autores a Descartes al recordar que en El discurso del método resplandece la posibilidad de que esa realidad pueda ser totalmente falsa, el invento de un genio maligno, y es justamente Descartes quien articula en el monólogo, en el protagonismo del yo, el conflicto psicológico del drama de la escritura, donde narrar implica el imperativo de poner todo en crisis, de desarmar la realidad para construir un modo asombrado de pensamiento.
En ese campo de posiciones donde distribuye a sus autores, Steiner construye su crítica –abierta a los lugares en que el lector decida ubicarse– y opina con la maniobra escondida de propiciar una batalla entre escritores que conviven en el tiempo de su pluma.
Romper con la monotonía, con la tentación de dejarse llevar por el discurso mediático, es tal vez uno de los grandes propósitos performáticos de este libro. Especialmente cuando la humanidad atraviesa experiencias sobre las que resulta muy difícil poder hablar. Es allí donde Hegel aparece como un anticipador del hermetismo de Benjamin y Adorno. Tal vez no se sepa exactamente de qué se está hablando o no sea necesario comprenderlo, como propone Steiner, pero el espectáculo de la muerte a gran escala, los holocaustos que fabrican montañas de cadáveres, hieren de manera agónica a la palabra. No poder hablar de la Shoá, que El Mal abandone la idea de sentido, no exhala la posibilidad de la metáfora sino que provoca un derrumbe en la idea misma de pensamiento. El silencio se convierte en la trama externa del soliloquio donde los personajes se repliegan ante un entorno que no puede comprenderlos y construyen diálogos dislocados e interminables mientras permanecen en su cuarto convertidos en enormes insectos o caminan por las calles de Dublín. Un proscrito sin ciudad, un vagabundo como Paul Celan perdido en el virtuosismo de su media docena de lenguas.
El libro entraña hacia el final un atentado contra sí mismo. El autor que escapó de las explicaciones y de la búsqueda resignada de sentido reconoce que esos balbuceos entrecortados no son la manifestación incipiente de una música desconocida, sino que presentan un problema irrefrenable cuando lo que no se puede decir es el horror.
DOMINGO, 20 DE ENERO DE 2013
Desde su suicidio en 2008, David Foster Wallace se convirtió en el escritor más discutido y venerado de la literatura norteamericana. Incluido como personaje de ficción en las novelas de sus colegas y amigos Jonathan Franzen y Jeffrey Eugenides, evocado por Dave Eggers, Zadie Smith y Blake Butler, defenestrado por Bret Easton Ellis, su exceso, los fogonazos de su mente brillante y su ambición se convirtieron en obsesión, ejemplo y parámetro que merecen homenajes, burlas y disecciones sin fin. Y, además, como suele ocurrir en estos casos, no paran de aparecer inéditos y hallazgos. Los más recientes son la edición en castellano de La escoba del sistema, su primer libro y novela, y del indispensable Conversaciones con David Foster Wallace (editado por Stephen J. Burn); pero Mondadori –que publicó su novela inconclusa pero extrañamente completa El rey pálido– también editará sus ensayos dispersos, Both Flesh and Not, este año. Y las versiones, reflexiones, biografías y hallazgos prometen continuar, como fragmentos y piezas de un puzzle fascinante desarmado antes de tiempo.
Por Rodrigo Fresán

A la altura del capítulo 9 de El rey pálido, sucede algo tan inesperado como, al mismo tiempo, esperable. Porque El rey pálido es un libro de David Foster Wallace ergo, se sabe, cualquier cosa puede suceder en el afuera de ahí dentro. Ahí, casi llegando a la página cien, irrumpe un fuera de lugar “Prefacio del Autor” que nos informa: “Aquí el autor. Quiero decir, el verdadero autor, el ser humano y viviente sosteniendo el lápiz, no una de esas personas abstractas y narrativas”.
¿Y quién era el autor? ¿Qué hacía aquí el autor?Muchas cosas aparentemente irreconciliables pero, al mismo tiempo, ciertas y fáciles de comprobar. Wallace (Estados Unidos, 1962-2008) como –la etiqueta era suya– un “escritor conspicuamente joven” diferente y no exclusivamente apoyando su temática en “cosas de jóvenes”. Wallace como responsable de La broma infinita, best-seller que muchos compraron y no todos leyeron considerado, ya, clásico instantáneo de su tiempo. Wallace como un revolucionario que amaba a los clásicos. Wallace como alguien capaz de conectar con los más jóvenes al mismo tiempo que se ganaba el respeto de sus mayores. Wallace como el maldito bendito. Wallace como el ojo para el que todo era interesante porque hacía que todo fuese interesante. Wallace como el muerto inmortal de su generación: capaz de colosales tonterías así como de la decodificación de las más complejas ecuaciones mentales. Wallace como el muerto más vivo de la actualidad.
Y ahora lo ves, ahora no lo ves, ya no está; pero allí sigue.
“El color de la sangre de David Foster Wallace el día que escuchó esas palabras por primera vez en su cabeza, el título de ese objeto, transmitido en su interior para que se repitiera y repitiera en adelante hasta llenar el aire. El aire o la comida que tragó aquel día, los sonidos, los sonidos casuales que absorbió mientras tecleaba, cualquier cosa que pasó ante sus ojos. Sus manos”, evoca e invoca el joven escritor norteamericano Blake Butler en las páginas insomnes de su Nada (Alpha Decay). Sí: Butler no puede dormir y, en lugar de contar ovejas, imagina al autor de La broma infinita como a una entidad todopoderosa pero atrapada para siempre en el loop de ese instante muy serio. Instante en el que se le ocurre una de las tantas ideas que alumbraron su obra antes de la definitiva salida sin retorno del suicidio.
TODOS Y MUCHOS MAS
Butler, está claro, no es el único hechizado. La británica Zadie Smith se refirió a Wallace –en un tan iluminador como encandilado ensayo incluido en Cambiar de idea (Salamandra)– como a “un auténtico genio... un visionario, un orfebre, un comediante... alguien tan moderno que está en un continuum del espacio-tiempo diferente al resto de nosotros... y que quería lectores fieles”. Y la siguen, postradas, extáticas reseñas de firmas estrella a la hora de la ficción (como Hari Kunzru, Richard Rayner, Geoff Dyer, Tom McCarthy, James Ladsun, Joseph O’Neill y que pase el que sigue) y de popes de la crítica profesional como la siempre implacable y difícil de complacer Michiko Kakutani. Así –advertencia para quienes se propongan como discípulos; niños, no intenten hacerlo en casa: el influjo Wallace tiene el riesgo de provocar caídas en el ridículo de las que ya no te puedes levantar– en los últimos años han aparecido meganovelas como abducidas por la contundencia y ambición de Wallace. The Instructions, de Adam Levin, o Witz, de Joshua Cohen, son, apenas, dos de las encomiables entre varias que defienden las posibilidades más extremas. Y no hay joven escritor Made in USA que no sueñe con los muchos templos que se elevaron en vida y los muchos más que se elevan en memoria de la considerada casi planetariamente “mente más brillante de su generación”. Incluso uno de los mejores amigos del muerto, Jonathan Franzen, parece poseído por su espectro desde la firme oposición estética a la que parecen haberse plegado, en entregas recientes y próximas, los alguna vez más juguetones Dave Eggers, Jonathan Lethem, Michael Chabon y Jeffrey Eugenides; Ben Marcus o George Saunders o el gran Rick Moody serían los últimos valientes y mosqueteriles forajidos de la banda. Ya se sabe: ahora, el sabor de la temporada es el realismo social y crónico a secas de Libertad (Salamandra). Novela que Franzen recién pudo terminar, dijo, impulsado por el dolor y el ansia competitiva de quien había perdido a su referente como rival y colega y, casi a modo de reacción, lo explica en Más afuera (Salamandra), como catecismo de polaridad opuesta para las huestes “que menos lo conocían y que de pronto más tendían a hablar de David como de un santo”. Mientras tanto, la muy sobrevalorada Jennifer Egan lo parodia con cautela o se burla con cuidado en El tiempo es un canalla (Minúscula). En la otra orilla del asunto, aquí viene el ácido Bret Easton Ellis –autor de American Psycho, acaso el título finisecular que más cerca está de ser un incontestable clásico, y quien ya había celebrado en su momento y vía Twitter la muerte de J. D. Salinger– dispuesto a descuartizar el cadáver joven y bien parecido a golpe de hacha y rugido de sierra eléctrica: “Wallace es el más aburrido, sobrevalorado, torturado y pretencioso autor de mi generación... Un fraude y el mejor ejemplo de escritor masculino y contemporáneo persiguiendo con lujuria una especie de desagradable grandeza para la que, simplemente, no estaba capacitado... Alguien tan conservador, tan ansioso por tener fans, que no puedo sino sentir vergüenza de ese halo de sentimentalidad con el que ahora se lo representa... A San David Foster Wallace lo leen los tontos que piensan que el intentar leerlo los vuelve más listos de lo que en realidad son”. Por su parte, Roberto Bolaño –otro corredor de fondo que se marchó antes de alcanzar su meta– descartó, sin pensar demasiado, “el palabrerío de David Foster Wallace”.Entre una punta y otra, tal vez, esté la verdad absoluta. La respuesta al interrogante de alguien quien, en busca de un estilo, encontró un idioma. No literatura de autor o escritor para escritores sino autor de toda una literatura en la que todos los escritores eran la materia prima para un escritor.
EL CHICO DEL PELO RARO
Pero, por ahora, nos quedan las piezas sueltas de un puzzle interminable en cuya tapa de caja no incluye el paisaje del modelo para armar terminado. Desde que Wallace, a la edad de cuarenta y seis años, decidió acabar con todo el 12 de septiembre de 2008, han ido llegándonos –sumándose a todo lo publicado en vida– nuevos despachos y pistas acerca de su vida y obra. Una cantidad creciente de aproximaciones teóricas a su corpus y, a recomendar, The Legacy of David Foster Wallace, editado en 2012 por Samuel Cohen y Lee Konstantinou y donde coinciden densos textos académicos con sentidos tributos de colegas como Don DeLillo, George Saunders, Rick Moody, Dave Eggers, Jonathan Franzen. Pero, también, This Is Water: de 2009, el ya legendario y epifánico discurso de bienvenida a los alumnos del Kenyon College, en 2005, y donde Wallace previene con modales de gurú a los jóvenes acerca de “la esencial soledad de la vida como adultos”, “la importancia de la empatía”, y les confía que “estoy seguro, chicos, de que ahora ya saben lo extremadamente difícil que es mantenerse alerta y concentrado en lugar de ser hipnotizado por ese monólogo constante dentro de sus cabezas. Lo que todavía no saben es cuántos son los riesgos en esa lucha”. O Fate, Time, and Laguage: An Essay on Free Will (2010, su precoz y avanzada tesis universitaria de mediados de los ’80). Y los ensayos dispersos de Both Flesh and Not (2012 y a ser traducidos por Mondadori este año) incluyendo una de sus cumbres no-ficticias, aquella semblanza de Roger Federer, así como la torpe boutade de considerar al sida como “una bendición” que ayudará a recuperar el sentimiento puro y el equilibrio luego de una era de desenfreno erótico, o el análisis de su camada en “Fictional Futures and the Conspicuously Young”. Y, por supuesto, la novela inconclusa –pero, de algún modo, completa– que es El rey pálido (2011, Mondadori) recibida en su día como Gran Nuevo Testamento y Nueva Gran Novela Americana.Sumarle a lo anterior ese revelador travelogue de David Lipsky que es Although Of Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip with David Foster Wallace (2010) con un Wallace on the road, presentando La broma infinita, y bipolarmente fascinado y espantado por su súbito status de astro literario para el público de MTV. Y la reciente biografía medular, sintética y nada wallaceana (para una autopsia total y sin piedad habrá que esperar a que alguien como Blake Bailey ponga manos al asunto) que es Every Love Story Is a Ghost Story: A Life of David Foster Wallace, que publicará Debate este 2013, donde el genio aparece indistintamente como un hijo brillante de padres complejos, un ser torturado por sus depresiones y adicciones, un hijo dilecto de la era audiovisual obsesionado con la palabra escrita, un compulsivo del control y del correcto uso del inglés, un lector voraz moviéndose con igual energía entre lo clásico y críptico y los más cursis y populares manuales de autoayuda, sin por eso privarse de admirar a Tom Clancy, un sincero mentiroso (no era tan buen jugador de tenis como decía y escribía ser), un temprano apreciador del rap, un celoso/envidioso de cuidado, un metódico mascador de tabaco, un votante de Reagan y simpatizante de Perot (que luego odió a George W. Bush), un generoso gran maestro para sus alumnos, un vampiro de las historias y vidas de amigos y conocidos a procesar en sus ficciones, un acosador más sentimental que sexual para sus muchas novias (llegando a planear el asesinato de la pareja de una de sus queridas; aunque, como le comentara a Franzen, “mi único propósito en la Tierra es meter mi pene en la mayor cantidad de vaginas posibles”) y, finalmente, mientras se sometía una y otra vez a sesiones de electro-shock para finalmente dejar los medicamentos que lo mantenían estable pero le impedían pensar por escrito, un escritor diferente que marcó una diferencia.
LA SERIEDAD INFINITA
Aunque a no engañarse: la diferencia de Wallace está en los orígenes de la gran literatura de su país y forma parte inseparable de su ADN. Ahí donde nada y ataca la polimorfa y perversa Moby-Dick (en su momento, considerada como el delirio de un loco) y a partir de ahí toda una escuela que se presenta y se ofrece como historia alternativa y lateral de las letras en la que, de tanto en tanto, como en el caso de Wallace, un egresado da un paso al frente y se convierte en protagonista absoluto y hasta best-seller impensable junto a niños magos y vampiros adolescentes.Así –en esa otra dimensión que es parte de ésta– tenemos a Melville al costado de Hawthorne y de Twain, al último Henry James como agujero negro de los fulgores de Edith Wharton, a Nathanael West y las piruetas formales de Gertrude Stein y John Dos Passos junto a la tríada real de Hemingway/Faulkner/Fitzgerald, a James Purdy como versión freak de Truman Capote, a Kurt Vonnegut como opción de campus para Salinger, al sinuoso Harold Brodkey como antídoto para tanto relato en línea recta “de familia”, y a Donald Barthelme insertándose como inesperado polizonte de moda en las páginas de The New Yorker para acabar siendo arrojado por la borda a la invernal isla desierta de su descontento donde siempre se espera el redescubrimiento de los que vendrán. Flujos y reflujos a la ficción “conservadora” de los grandes escritores para revistas primero y al minimalismo y realismo sucio después. En esa grieta se ubica y se ocupa lo que puede considerarse el linaje del que surge Wallace: el expansivo William Gaddis primero (cuya “dificultad” y “exigencia” fue cuestionada por Franzen y que estalla casi en secreto como una suerte de mutación culta y sedentaria del aluvión beatnik con ese hito que es, en 1955, Los reconocimientos) y, después, el Nabokov americanizado de Pálido fuego, Tomas Pynchon y los llamados “súper-ficcionalistas” (John Barth, Robert Coover, John Gardner, William H. Gass, John Hawkes, Stanley Elkin, Joseph McElroy y Gordon Lish, varios de ellos siendo descubiertos o redescubiertos en España por estos días) que entre los ’60 y ’70 releen a su manera a Borges & Cortázar, a los próceres del realismo mágico, a Günther Grass y a Italo Calvino, y a los poseurs de la noveau roman y pospatafísicos del Oulipo. Es un momento tan fecundo como breve; porque casi enseguida llega Raymond Carver a poner las cosas no en su sitio pero sí en otra parte. Y sólo permanecen, en la periferia de prestigio, contadas excepciones como Stephen Dixon, Lydia Davis, el David Markson muy celebrado por Wallace y algún experimento casual (ni los titanes Mailer y Updike y Roth se privaron de ello) en un paisaje dominado por historias sencillas, urbanas, iniciáticas, de jóvenes muy desesperados por encontrar la generación perdida que los contenga.
En este marco, la irrupción de Wallace en 1987 resulta especialmente interesante como aberración sorpresiva pero no del todo. Está claro que no es la única. Hay réplicas de viejos terremotos. Ese mismo año debuta el prolífico y aluvional William T. Vollmann, dos años antes Richard Powers (con quien Wallace compartió entrevista) había revelado lo suyo, un año más tarde Nicholson Baker propondría su obsesiva wallaceana mirada macro para lo micro. Desde tiempo atrás gente como Don DeLillo y Cormac McCarthy venían haciendo equilibrio en la fina línea que separaba al experimento de vanguardia de la experiencia clásica. Y pronto llegarían las gracias fashion-tipo-gráficas de Mark Z. Danielweski y Jonathan Safran Foer. Pero Wallace –con ese look de tenista grunge, siempre embandanado para intentar contener los ríos de sudor brotando de su cabeza en llamas, imponiendo autoridad desde su casi metro noventa de estatura– aporta cierta novedad y frescura al modelo young american writer. Si su inmediata encarnación muy publicitada (Jay McInerney y el ya citado Ellis, entre otros) era la de narradores “de acción” que habían sacudido el cóctel de drogas y dinero y rock and roll, Wallace –como pensador y especialmente descollante a la hora de la exhaustiva crónica periodística– recomendaba ahora tragos largos de notas al pie, antidepresivos, filosofía y disfuncional y concreto muzak. Así, el advenimiento de alguien que deseaba y cumplía con que su escritura provocase una “sensación de tornado” en el lector. Relámpagos de un súper-cerebro bombardeado por química hard de laboratorio medicinal que no podía dejar de pensar y de poner por escrito sus pensamientos. Así, leyendo cómo Wallace mira el afuera comprendemos cómo Wallace piensa para sus adentros. Veintiún años después, la muerte temprana y autoprovocada, es el ingrediente fatal que redondea una fórmula irresistible.
ALGUIEN DIVERTIDO QUE YA NO VOLVERA A ESCRIBIR
Dos libros –traducidos por la más que digna de encomio y flamante editorial malagueña Pálido fuego, el resto de Wallace está en Mondadori; sigue pendiente para algún audaz su Everything and More, una muy poco ortodoxa y personal “historia compacta del infinito”– aumentan y potencian ahora la foto por siempre movida pero cada vez más detallada e impresionante de su figura. Por un lado tenemos a La escoba del sistema, su primer libro y novela; por otro, el indispensable Conversaciones con David Foster Wallace (editado por Stephen J. Burn), incluyendo diecinueve diálogos más indispensable necro-perfil “Los años perdidos y los últimos días de David Foster Wallace” a cargo de David Lipsky.Leída en su momento, en 1987, resultaba imposible no calificar al Wallace de La escoba del sistema –que presentó como tesis de graduación en Literatura y Filosofía– como examen final del más aventajado alumno de Pynchon. Leída hoy, Wallace se nos reaparece allí –más de allá de las inevitables y confesas influencias– como un aprendiz summa cum laude de Wallace que, con los años, domesticó verborragia dotándola de significado. Y si su trama entrópica y los nombres de sus personajes –el de su heroína, la telefonista paranoide y disfuncional Leonor Stonecipher Beadsman o el de su contracara Rick Vigorous– remiten directamente a Pynchon y a una versión CinemaScope y desatada de la concentración de La subasta del lote 49. Pero la necesidad de encontrarle algún sentido a absolutamente todo, el perfume wittgensteniano, una bisabuela desaparecida de un asilo, la transcripción de sesiones de terapia como lingua franca, un loro insultante y un gordo mesiánico, la materia autobiográfica distorsionada, una misteriosa inscripción en la etiqueta de un frasco de comida para bebé, y la inquietud por las radiaciones de rayos catódicos, ya son 100 por ciento Wallace. La escoba del sistema es, también, el primero de los tres actos de una trayectoria dentro de la novela de ideas, de ideas fijas y de ideas sueltas. Arco que se continuaría con la consagratoria y descomunal condena y apología de la industria del entretenimiento y del clan de prodigios rotos y post-salingerianos como let-motiv nacional que es La broma infinita (1996). Hasta dejarse caer con la más reflexiva y melancólica apología del aburrimiento como bella arte impositiva de El rey pálido (2011). Allí, cerrando la puerta, Wallace consigue hacer confluir su parte ensayística (para muchos el sitio donde residía lo mejor de él; parada inevitable es la colección de piezas periodísticas Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, de 1997) con una original ternura y preocupación por los estragados seres de sus ficciones. Un cuidado obsesivo que trasladaría también a sus mejores relatos, que empiezan casi como exhaustivas y acaso extenuantes parodias en código para connoisseurs como “Hacia el oeste, el imperio del avance continúa” en La niña del pelo raro (1989); pasan por las variaciones patológicas de Entrevistas breves con hombres repulsivos (1994) hasta alcanzar el barroco vacío absoluto y sin retorno en los ahorcantes y tensos despachos de Extinción (2004). Allí, “El neón de siempre” puede ser leído como confesión estética o credo ético o forma de memoir muy selectiva o carta de despedida anticipada protagonizada por un tal David Wallace, pero en la boca suicida de un amigo de infancia.
Refiriéndose a los relatos de Kafka –en Hablemos de langostas, de 2005–, Wallace los señaló “una especie de puerta” proponiéndonos “que nos imaginemos acercándonos y llamando a esa puerta, cada vez más fuerte, llamando y llamando, no sólo deseando que nos dejen entrar sino también necesitándolo; no sabemos qué es pero lo sentimos, esa desesperación por entrar, por llamar y dar porrazos y patadas. Y que por fin esa puerta se abre” y se abre hacia afuera para que sepamos que todo el tiempo ya estábamos dentro de lo que queríamos.
Algo muy parecido producen los relatos y novelas y ensayos de David Foster Wallace.
EL REY BRONCEADO
Por su parte, el felizmente subrayable hasta el hartazgo Conversaciones con David Foster Wallace nos ordena una panorámica 1987-2005 de alguien que decía “sentirse fatal” frente a los micrófonos pero que, una vez allí, lo daba todo al reportero. Incluso, repuestas con todo el look de haber sido muy bien ensayadas frente a un espejo. Y no importa el que –misterio– The Paris Review no haya llegado a hacerle esas preguntas cuya sola formulación implicaba el haber triunfado. Porque Burn reúne aquí lo mejor que de lo que Wallace dijo sobre sí mismo, sobre lo suyo, y sobre lo de otros que consideraba inseparable parte suya. A destacar, la ya legendaria charla con Larry McCaffery en 1993 en la que casi se puede percibir el chisporroteo de neuronas mientras las ideas ocurren y se le ocurren a Wallace; los juegos sobre las tácticas propias como lo que le hace Chris Wright en 1999 siguiendo el formulario con interrogantes ausentes para acorralar hombres repulsivos; y las constantes y autoflageladoras confesiones como la de sentirse “un exhibicionista que quiere ocultarse pero no lo logra” o culposo dueño de la facultad de “poder fingir como si me sintiera de una sola manera. Aunque, naturalmente, la realidad es que a fin de cuentas me siento de unas treinta y cinco maneras diferentes”, teniendo claro que “muchas cosas que llevan la R mayúscula del Realismo simplemente me parecen un tanto malas, porque obviamente el realismo es una ilusión del realismo”, pero teniendo perfectamente claro que “soy el único ‘posmoderno’ que conocerás que reverencia a Tolstoi” y nunca olvidando un único mandamiento: “La narrativa mueve montañas o es aburrida; o mueve montañas o se sienta sobre su propio culo”.REGENERACION
En una de sus elegías, Jonathan Franzen llegó a la conclusión y diagnóstico post-mortem de que “David murió de aburrimiento”. Bloqueado por su ambición y sintiéndose reducido por tanta pastilla, “decidió no volver a tomar Nardil... Cuando se apagó su esperanza en la ficción, no tenía más escapatoria que la muerte”. Cualquier cosa antes que enfrentarse al “riesgo de quedarse sin nada: de aburrirse de uno mismo”, sigue Franzen.Es una hipótesis tan atractiva como sombría a considerar bajo la luz casi insoportable que irradian las páginas de El rey pálido de las que Wallace –cosa que no nos olvidemos que todavía sigue allí– entra y sale, una y otra vez, con un, ya se dijo, “Aquí el autor”. Pero tal vez habría que suplantar aburrimiento que Franzen le cuelga del cuello por frustración o por la súbita conciencia de pensar que no se arribará a donde se quería arribar, que al final el cielo era el límite. Un cielo como el de la edición original de La broma infinita. Un cielo como el de la Springfield donde viven los Simpson y donde sobrevive un Wallace amarillo apareciendo en un reciente episodio titulado “Una cosa totalmente divertida que Bart no volverá a hacer”. Y ya se advirtió: su influencia es tóxica y puede llegar a ser nefasta, sus encarnaciones post-mortem (el rocker Richard Katz en Libertad de Franzen, el prodigio universitario y bipolar Leonard Bankhead en La trama nupcial de Eugenides) son un tanto fáciles; pero la obra permanece. Nos queda –a la espera de resultados definitivos sobre sus razones para hacer lo que hizo y dejó de hacer que nunca llegarán– la lectura y relectura de sus libros que son cualquier cosa menos aburridos. Libros que seguirán produciendo en nosotros, sus “lectores fieles”, la esperanza realizada por todo lo que puede dar y llegar a ser la buena ficción: la más seria de las bromas infinitas.
Y, una vez ahí, felizmente prisioneros sin ganas de fuga, ¿cuál es entonces el Gran Tema de Wallace? Fácil de decir y difícil –aunque él lo consiguiese sin problemas aunque con colosal esfuerzo– de hacer: revelarnos el Big Bang que da origen al infinito y el Great Crash del que acaba resultando lo infinitesimal. Al mismo tiempo. Y disfrutar, cómplices y testigos privilegiados, del chiste implícito en todo ello y en todo él, una vez que se accedió al milagro y se recibió el regalo de divertirse enfrentándolo por escrito. Como explicó Wallace en su programático “The Nature of the Fun”: “La diversión de escribir se sostiene solo confrontando las partes poco divertidas de ti mismo”. Síntoma que Wallace supo trasladar a cualquier lector tan inquieto como inquietado.
En lo que a sus seguidores se refiere, Wallace explicó sus intenciones con claridad sintética en una entrevista: “Yo tuve un profesor que me caía muy bien y que aseguraba que la tarea de la buena escritura era la de darles calma a los perturbados y perturbar a los que están calmados”.
Misión cumplida.
HABLANDO DE WALLACE
En el recién aparecido The Last Interview and Other Conversations –que repite varias de las piezas del libro de Burn– a la altura del final, mayo del 2008, últimas palabras, el periodista le recuerda a Wallace que alguna vez vio ahora muy valiosos ejemplares para la prensa de La broma infinita que venían firmados por él y acompañados por un dibujito de una cara sonriente. Wallace, al oírlo, sonríe él y recuerda que, sí, que él los hizo, que nada le aburría más que firmar y que entonces personalizaba un poco el asunto con esa especie de variante de smiley y que, al hacerlos, le divertía pensar en encontrárselos de aquí a un tiempo, dentro de muchos años, en librerías de segunda mano. “Me he cruzado con algunos de ellos de tanto en tanto”, dijo. “Y, cada vez que los abro y los descubro, siempre me han hecho sonreír”, dijo, dice Wallace.Aquí el autor.
 UNO DE LOS CUADERNOS DE NOTAS DE FOSTER WALLACE
UNO DE LOS CUADERNOS DE NOTAS DE FOSTER WALLACELa carta que tardó en llegar
No ficción > En Cómo enterrar a un padre desaparecido, el periodista Sebastián Hacher reconstruye la historia de una hija y su padre desaparecido a partir de una carta que llega a destino muchos años después, y, en el camino, permite abordar los conmovedores y terribles matices de una época y una vida signada por la agonía utópica y las urgencias de la militancia. Mariana Corral es así testigo, protagonista, observadora, comentadora, de un relato que no cesa y se anima a pasar los límites de la corrección, dando un nuevo e iluminador sentido al compromiso y los homenajes.
Por Angel Berlanga

En el principio hay una carta mítica, cargada de sentido, que tarda quince años en llegar a destino. El militante clandestino Manuel Javier Corral se la escribió a su hija Mariana en la madrugada del sábado 5 de marzo de 1977 en La Perla de Once con la idea de que se la entregaran, en el caso de que algo trágico pudiera ocurrirle, cuando ella cumpliera quince. Y la carta fue, nomás, una despedida, porque no había pasado un año de su escritura cuando Corral fue secuestrado en un operativo en Iguazú, Misiones: permanece desaparecido desde entonces. La familia dilató un par de años el encargo del hombre y Mariana, así, recibió al cumplir diecisiete las doce páginas que son testimonio, manifiesto, historia resumida de vida, declaración de amor y sentimiento, pedido de perdón anticipado. “Lo que debe privar en ti es la autenticidad, vive y desarrolla tu vida, siempre de acuerdo a tus íntimas convicciones, es el único camino para alcanzar la libertad –escribió Corral–. ¡Cuántos consejos quisiera darte! Y el tiempo se termina. Tengo lágrimas en los ojos.”
El fin del párrafo anterior es un recorte posible y el periodista/escritor Sebastián Hacher decidió empezar Cómo enterrar a un padre desaparecido con ese accionar en primer plano, con la escena de Mariana Corral mientras recorta en lonjas una copia de esa carta para ver cómo puede pegarla sobre una mesa con la idea de armar un collage, un desguace que esta maestra de Plástica, estudiante de Bellas Artes, integrante del Grupo de Artistas Callejeros, instrumentó quizá como “una forma de responderla”, anota Hacher, una reconfiguración de aquel monólogo paterno en otra cosa, algo que acaso exceda la lectura, el mandato y el asentimiento, “un diálogo que rompe las líneas paralelas y los límites del papel”. Al momento de la carta su padre estaba separado de su madre, Cecilia: su experiencia más dolorosa, escribe; “estoy desgarrado sin medida”, escribe. “Te preguntarás qué pasó –intuye–, bueno, el amor no se fue muriendo de a poco como en otras parejas, lo maté yo, con mi conducta poco clara e irresponsable; tengo mis excusas, pero así y todo soy culpable. Pertenezco a una generación que ha producido un cambio histórico en el seno de nuestra sociedad, cambio que no obtuvo con simples discursos, por el contrario corrió mucha sangre para que ello ocurriera, el país está ardiendo en el proceso y soy testigo y actor de la tragedia”. Ella había sido tajante: o la pareja, o la política. Y él dijo bueno, la pareja. Pero, “atado a compromisos de tal importancia”, besado místicamente por la luz de la revolución, siguió “hasta las últimas consecuencias en la lucha”, “basada en el ideal de justicia”, que “levanta las banderas de reparación histórica de los pueblos hambreados, robados, masacrados, que hartos dicen ¡Basta! Y entregan la sangre de sus hijos en el supremo sacrificio de salvar la Nación y sus hombres”. Cómo enterrar a un padre desaparecido. Sebastián Hacher Marea editorial 160 páginas
Cómo enterrar a un padre desaparecido. Sebastián Hacher Marea editorial 160 páginasEl calibre del horror del terrorismo de Estado condicionó la mirada sobre las víctimas: con lo que padecieron, cómo detenerse a observarles incoherencias, errores, superficialidades, contradicciones, delirios. De a poco, algunos libros se vienen atreviendo a correr la línea de la incorrección, a sincerar complejidades, a dar relieve y particularidad a las historias. En ese sentido, Cómo enterrar a un padre desaparecido podría tener rasgos en común con novelas como La casa operativa, de Cristina Feijóo; La casa de los conejos, de Laura Alcoba, y Una misma noche, de Leopoldo Brizuela. “¡Era un chamuyero!”, dice Mariana luego de leer las cartas narcisistas que su padre le enviaba a Elsa. “Las cartas en un punto son un plomo, recalcitrantes –describe–. Por momentos se delira y por otros tiene una bajada de línea que es puro discurso. Una mezcla de Bombita Rodríguez con Paulo Coelho.”
En la bella y emocionante ceremonia de despedida, el entierro simbólico que hizo en el cementerio de Flores el 2 de noviembre de 2011 (el día en el que según la tradición aymara las almas de los difuntos vuelven de visita para saber si todavía los recuerdan), Mariana dijo al grupo que la acompañaba que su padre era un desastre. “¡No hables mal de tu papá!”, se le quejó una amiga del GAC. “Yo estoy en contra de las construcciones heroicas –retrucó ella–. Durante mucho tiempo lo idealicé. Ahora, lo más idealizable para mí es esa capacidad de transformación permanente, no su obsecuencia militante que quizás no era tal.”
Y es ahí, en el campo de la militancia, donde el libro no consigue (¿no quiere?) dar precisiones: no hay quien recuerde a Manuel en alguna pertenencia o acción concretas. Que pudo haber estado en el Movimiento Nacionalista Argentino, o en las FAR, o en el 22 de Agosto. Que pudo ser parte de la Columna Norte de Montoneros que preparaba la zona como puerta de entrada para la delirada contraofensiva. Tampoco se precisa por qué estuvo preso en Devoto. “Había renunciado hacía tiempo a saber en qué organización militaba su padre –escribe Hacher–. El dato, que para muchos hijos de desaparecidos era un hecho relevante, para ella se había convertido en un asunto menor. Su teoría era que muchos hijos se preocupaban por tener esa información, de saber detalles y averiguar qué jerarquía tenían sus padres en las organizaciones de los ’70 para darse importancia a ellos mismos. ‘Me chupa un huevo’, decía cuando le preguntaban.” Ese esbozo de “la misma bolsa”, sumado a un título rupturista en contenido montado sobre un formulismo de manual, acaso tengan que ver con la nota ideológica que quiere tocar este libro. Para que suene mejor, quizás, es notorio el recorte histórico, social y económico del contexto: buena parte de los desaparecidos leyeron y resistieron el desbarranque a la miseria que inauguró el Proceso y continuó, por otros medios años después, Menem (cabe también que el contexto se dé por muy sabido, y de ahí su ausencia).
En aquella nota, entonces, resuena un aflojar con el agobio y los mandatos y la solemnidad: en contra de las construcciones heroicas, como dice Mariana. En el sueño que cierra el libro, ella baila en El Olimpo. “Zapatea y mueve la pollera como una intérprete de flamenco –escribe Hacher–. Hace mucho ruido. Estira los brazos para ocupar el espacio. Se siente la reina del lugar: domino el territorio, piensa. Esta es una danza triunfal. A lo lejos hay gente. No los logra distinguir bien, pero sabe que la miran.”
El poder del perro
Por Neil Gaiman

El 30 de abril de 2007, rescaté a un perro al costado de la ruta. Por aquel entonces escribí: “Camino a casa, manejando bajo la lluvia, cuando salí de la autopista para ir a casa, vi a un perro blanco, grande, en la banquina. En un par de segundos pasé de pensar ‘está paseando y sabe exactamente lo que hace’ a repensar ‘está absolutamente aterrado e incluso si no está perdido tiene miedo de los autos y en peligro de lanzarse a la autopista’.
Paré, crucé la ruta y me acerqué adonde él estaba. Se alejó, arisco y nervioso, y después se me acercó, temblando. No tenía collar ni identificación, nada más una cadena alrededor del cuello. Y era grande. Y estaba muy húmedo y sucio de barro. Mientras pasaban los autos, decidí que lo más inteligente sería subirlo al mío y pensar qué hacer. Abrí la puerta y él se trepó. El auto era un Mini y él ocupaba la mayor parte del espacio, incluso de mi espacio. Un perro grande, un auto chico.Llamé a mi asistente Lorraine y le pedí que le dijera a la Sociedad Protectora de Animales que les llevábamos un perro. Volví a casa, corrí por el jardín con Perro hasta que me cansó. Después lo cargué en un auto más grande y lo llevé a la Sociedad Protectora de Animales, donde se maravillaron con él. ‘Creo que es una cruza de husky y lobo –dijo la señora que lo recibió–. Probablemente también sea un sobreviviente’.
Llamó unos días después. Me dijo que el dueño del perro, un granjero vecino, lo tenía encadenado en el patio y no lo sacaba a pasear porque tenía un problema y apenas podía caminar, pensaba que el perro era una molestia, que siempre quería escaparse e irse a la autopista y que tarde o temprano causaría un accidente y que, cuando la señora de la Sociedad Protectora de Animales le dijo que la persona que lo había encontrado parecía estar encariñada con el perro, el granjero dijo que, si quería, podía quedármelo.
Así que fui a buscarlo y me lo quedé.
En la granja, con la cadena, se llamaba Buck, pero no respondía a ese nombre y nunca nadie lo había llamado así, al menos por lo que yo pude comprobar. Lo llamé Cabal, como el perro blanco del Rey Arturo, que podía ver el viento, y pareció gustarle tener un nombre al que poder responder.
Yo nunca había tenido un perro. Creo que él nunca tuvo una persona. Y nos contectamos. En los siguientes seis años, los dos cambiamos y los dos crecimos.
Mi casa en el Medioeste tiene 6 hectáreas de bosque. Redescubrí todo ese bosque y sus claros. Tuve un amigo en un momento en que necesitaba a uno, y mucho: en esa época estaba muy solo. Me había separado de la mamá de mis hijos, Mary, hacía cuatro años, y ella se había ido, y la casa estaba muy vacía. No tenía a nadie en mi vida, nadie a quien sintiera propio.
Recibí amor sin cuestionamientos de Cabal. No un amor servil. Cuando salíamos de caminata, él parecía muy seguro de estar al mando –después de todo, era más rápido, podía oler cosas y tenía una idea mucho más clara de cómo funcionaban las cosas en el bosque.
No le tenía miedo a nada, salvo a las tormentas. Y a los ascensores.
Eramos una extraña pareja, los dos fascinados y deleitados con el otro. Los dos protectores. Se interponía entre los extraños y yo; se movía sólo hasta el límite de donde yo podía verlo y se quedaba ahí; estaba determinado a mantenerme a salvo de los gatos, a pesar de que yo tenía varios gatos y tuve que dividir la casa en Territorio de Perro y de Gatos (y no creo que nunca se haya dado cuenta de que era por su propia seguridad, no la de los gatos).
Algunas personas decían que nos parecíamos y muchos llegaron incluso a querer probarlo.
Amanda dice que me enseñó a amar. Probablemente tenga razón.
Siempre dormía en mi cuarto a la noche. Y después tuvo problemas para levantarse y bajar las escaleras, entonces mudé mi dormitorio a la planta baja, así él no tuvo de qué preocuparse.
Empezó a tener problemas para caminar afuera: sus patas delanteras iban donde él quería que fueran, pero las de atrás se movían de forma errática y espasmódica. Tenía tres años cuando lo encontré. Ahora tenía nueve y tenía una enfermedad degenerativa (mielopatía canina, la esclerosis múltiple de los perros). Pero siempre estaba contento, amistoso y seguía siendo capaz de correr más rápido que un humano en el bosque si pasaba algo interesante.
Tenía 9 años. Un perro grandote y viejo. Pero era mío con un amor determinado, incuestionable, y una lealtad que yo nunca había conocido.
Cuando alquilé la casa en Crambidge planeé traerlo inmediatamente. Después cuando vi el lugar, los resbaladizos pisos de madera y todas las escaleras, me di cuenta de que no iba a funcionar. Entonces decidí mudarlos en unas ocho semanas, cuando hiciera buen tiempo y pudiera mover mi oficina al jardín de invierno, y mientras tanto volvía a casa siempre que podía para estar con él y, en Navidad, con mis hijas. Estuve con él hace una semana. Pensaba volver en quince días, pasar otra quincena ahí, y ya tenía planes sobre qué cosas hacer con los perros.
Recibí la llamada de Hans anoche –él cuida la casa–, llamaba desde la veterinaria. Cabal había tenido un día normal, divertido, y de repente se puso muy enfermo. Vomitaba y le costaba respirar. Perdí el último avión y estaba por volar esta mañana para estar con él. Recibí otra llamada: él y Mary, la otra cuidadora, estaban llorando. Me pasaron con el veterinario, que iba a tratar de llevar a Cabal hasta el hospital. No podía respirar. El veterinario creía que tenía un coágulo en los pulmones. Otra llamada: no iba a llegar al hospital. Había tenido un paro cardíaco. El veterinario lo había revivido, pero apenas podía respirar y estaba preocupado porque tuviera convulsiones y muriera con dolor.
Y yo no estaba ahí, con él. Si hubiera estado ahí, él habría estado bien sin importar lo que le pasara. Si yo hubiera estado ahí, se habría sentido seguro para irse. Le hablé por teléfono, tratando de decir algo tranquilizador para que escuchara el sonido de mi voz, y en cambió lloré y le dije que sentía mucho no poder estar con él.
Hablé con el veterinario una vez más y le pedí que lo dejara ir.
Lloré. Amanda vino a abrazarme y lloré un poco más. Holly llamó y le dije lo que había pasado y ella lloró también. Fue tan repentino e inesperado y yo no estaba ahí cuando se fue. Y perdí a un amigo.
Estoy tan contento de haberlo conocido. Estoy tan feliz de que nos hayamos encontrado. No creo que vuelva a tener un lazo así en mi vida. Ojalá los perros vivieran más tiempo.
Kipling lo dijo mejor:
Hay suficiente tristeza en la vida
por hombres y mujeres para colmar nuestros días
Y cuando sabemos que las reservas rebosan de tristeza
¿Por qué buscamos añadir aún más?
Hermanos y hermanas les pido que reflexionen antes,
De darle su corazón a un perro, para que lo desgarre.Podemos reflexionar todo lo que queramos. Pero el poema se llama “El poder del perro” y es un poder muy real y es, como Kipling sabía, algo bueno.
Era el mejor perro del mundo y lo voy a extrañar mucho.
Esta es la carta que el escritor Neil Gaiman dio a conocer en su blog la semana pasada por la muerte de su perro.
Teatro > Manuel Puig en escena: Bajo un manto de estrellas, de Manuel Iedvabni
EL OTRO PUIG
A 80 años del nacimiento de Manuel Puig brotan los homenajes, desde la reedición de toda su obra narrativa hasta jornadas temáticas en su General Villegas. Pero quizás de entre la catarata que trae consigo la efeméride, el efecto más importante sea el redescubrimiento del Puig dramaturgo, que es casi secreto, con piezas nunca puestas en la escena local, salvo por El beso de la mujer araña, que por su enorme fama ensombreció a las demás. Ahora mismo se puede ver Bajo un manto de estrellas, una extraña pieza que une elementos del cine de gangsters con cierto absurdo alucinado. Y en los próximos meses se podrá ver otra de sus obras menos vistas, la oscura Triste golondrina macho, y también Impalpable, basada en su estética y su universo.
Por Mercedes Halfon

El periódico La Idea, de General Villegas, en su edición del 1º de enero de 1933 publicó el siguiente anuncio: “Nacimientos: El hogar de los esposos Delledonne-Puig se encuentra de parabienes desde el 28 del pasado mes con la llegada de un precioso bebé que constituirá las delicias de sus jóvenes papás, y que responderá a los nombres de Juan Manuel. Nuestros plácemes.” El texto, que podría aparecer tal cual en cualquier novela de Manuel Puig, pertenece en verdad a la vida real y habla justamente de la llegada al mundo del por entonces bebé y, más adelante, escritor. Este mes se cumplen ochenta años de aquel suceso y los homenajes ya han comenzado. A fines de 2012 tuvieron lugar las jornadas en su pueblo natal, llamadas “Manuel Puig, escritor de varios mundos”, a las que acudieron amigos, especialistas y fans a participar de charlas, radioteatros, proyecciones, obras teatrales y una muestra fotográfica, todo organizado por la municipalidad, en lo que quizás haya sido la mayor confirmación del haberse convertido finalmente en profeta en su tierra.
De forma paralela arremetió la reedición de toda su obra narrativa a cargo de Editorial Planeta, que se inició con La traición de Rita Hayworth, Pubis angelical, Cae la noche tropical y Maldición eterna a quien lea estas páginas, a la que le seguirán en febrero Boquitas pintadas, The Buenos Aires Affair, El beso de la mujer araña, Maldición eterna a quien lea estas páginas y Estertores de una década-Nueva York 78; en unos volúmenes de estética pulp, muy vistosa, muy acorde con el imaginario actual en torno del escritor. Por último y no por eso menos importante, llegaron las obras de teatro. Y es que el Puig dramaturgo es el menos conocido de todos. No el hijo de la familia Delledonne-Puig que construyó una obra literaria de cara y espaldas a ese pueblo suyo en los años cuarenta; no ese narrador que es revisitado desde las estéticas que él mismo generó, sino el escritor teatral, el puestista escondido en sus didascalias, donde construyó una obra diferente, incluso más abstracta y vanguardista, que en sus textos narrativos.Este Puig dramaturgo es casi secreto pese a que lo que siempre se resalta de su estilo, ese ausentismo como narrador y la contundente presencia de sus personajes como conciencias que se muestran a sí mismas a través de monólogos, podría ser descripto como teatral. Eso siempre estuvo ahí. Toda su obra podría pensarse de ese modo: a través de ese manejo dramatúrgico de la palabra, como una clave oculta de su filigrana de oralidad.
Por eso el Puig dramaturgo es el que más revelador puede resultar encontrarse hoy, a ochenta años de su nacimiento y más de veinte de su muerte, en el exilio mexicano. Y nos lo podemos encontrar durante este afiebrado enero en el Teatro de La Comedia, con la versión de Bajo un manto de estrellas, que realizó Manuel Iedvabni, con un elenco acorde con el desafío: Pompeyo Audivert, Adriana Aizemberg, Héctor Bidonde, María José Gabin y Paloma Contreras. La primera de una serie de obras teatrales que seguirán durante todo el año que tienen a Puig en las palabras, que tienen y tendrán a los espectadores bajo su manto estrellado.
PURO TEATRO
La mayor parte de sus obras de teatro fueron escritas durante su exilio. En 1974, Puig se instaló en México, empujado por la prohibición de su novela The Buenos Aires Affair y las amenazas telefónicas que había vivido en la Argentina. Y es entonces cuando comienza su compromiso con el teatro. Primero con dos comedias musicales imbuidas del color y el sonido de la tierra azteca: Amor del bueno (1974) y Muy señor mío (1975). Luego de algunas mudanzas más entre Nueva York y Río de Janeiro, donde finalmente se instala, pone manos a la obra a la adaptación de El beso de la mujer araña (1980), su novela más celebrada y que ya había sido informalmente llevada a las tablas, aunque claro, sin su consentimiento. Luego vinieron, entre otras piezas, Bajo un manto de estrellas (1981), Misterio del ramo de rosas (1987), Triste golondrina macho (1988) y el musical Un espía en mi corazón (1988). Todas fueron editadas por Entropía en 2009, en su Teatro reunido.
Puig en el teatro opta por alejarse del realismo. Como cuando en sus épocas de estudiante en el Centro Sperimentale di Cinematografía denostaba el neorrealismo rosellineano obligatorio que se aprendía y practicaba de Roma, en sus búsquedas teatrales también se aleja del realismo que oficia de eje de la historia del teatro argentino desde su misma fundación. Todas sus piezas, los musicales y los dramas, comparten ese punto de partida: la utilización gozosa de recursos “teatralistas”, artificiosos, la escasa pretensión de realidad. Como si en cada uno de estos procedimientos se acentuara su marca autoral, Puig avanza hacia una mayor irrealidad en cada obra.
LA BURGUESIA RURAL ABSURDA
Bajo de un manto de estrellas, el texto, no escapa a tal caracterización. Comedia negra o baile de máscaras ambientado en los años cuarenta, donde el dueño y dueña de una espléndida casa de burguesía rural –con escalera de mármol en el centro de la escena, que conduce a “los aposentos”– reciben la visita de dos extraños vestidos con trajes de antaño. Estos personajes irán tomando la forma de sus pesadillas: serán los padres de su hija adoptiva muertos en un accidente, dos famosos ladrones de joyas, dos enfermeros de un manicomio, el hombre y la mujer de sus sueños. Sin llegar a ser teatro del absurdo la obra mantiene las situaciones y personajes en un clima humorístico de gran ambigüedad, que se va ensombreciendo, pervirtiendo inclusive, llegando a una escena en que el extraño desvirga a la joven hija del matrimonio, mientras sus padres observan la escena desde adentro y afuera de la cabeza de la chica.
Todos estos elementos se hacen presentes y brillan con el elenco elegido por Manuel Iedvabni. Pompeyo Audivert, conocido en el ámbito teatral por su estilo de actuación, precisamente alejado de los parámetros del realismo hacia una poesía actoral “automática”, no podría encarnar con más intensidad su papel de visitante: sus caras, sus juegos con los ojos, su manejo de ese cuerpo inmenso, construyen un ser como de mercurio, siempre cambiante, siempre inaprensible y en cada una de esas variaciones –como ladrón, como falso amante, como enfermero– posee un humor y una ambigüedad moral perturbadora. María José Gabin, precursora del teatro under porteño con su grupo Gambas al Ajillo, también se luce como pareja de este peligroso visitante. Pequeños pases de baile, un rostro siempre dislocado, una disposición física perfecta para el exceso, la convierten en un personaje que hace reír en cada aparición. Aizemberg y Bidonde acompañan el clima extraño y alborotado como la pareja burguesa en crisis, y la pequeña Paloma Contreras aporta la belleza y sensualidad necesaria para que se cumpla esa atmósfera nocturna, deseante y absurda de la pieza.
La propuesta teatral de Puig resulta extraña a lo que el público local suele ver. Aquí hay elementos del cine de gangsters y de divas y divos bajando por escalinatas. Pero todo está un poco pasado, extrañado, todos los personajes son un poco lunáticos, un poco desesperados esperando que alguien les explique quiénes son, que alguien los ame. Cine clásico filtrado por el teatro del absurdo, por el psicoanálisis, con puntos de contacto con su obra narrativa, entre muchos otros rasgos que podrían encontrársele. En su particular sentido del drama, Puig pone en escena la tragedia vista desde los ojos de una chica de provincia. El mayor temor, o el mayor dolor, es que el amor no se presente nunca.
El hallazgo de la puesta de Manuel Iedvabni es haber plasmado estos elementos en el juego de la actuación. La traducción que los directores teatrales hagan de estas proposiciones tan particulares de Puig se seguirá viendo a lo largo de este año.
Casos > El suicidio de Aaron Swartz
SIN SALIDA
A los 13 años inventó algo que todavía hoy es parte fundamental de Internet: el RSS, que distribuye información a lo largo y ancho de la red. A los 24 ya había vendido su empresa, renunciado al cómodo retiro en Wired, enfrentado al intocable fundador de Wikipedia y se había convertido en un inquieto y brillante agitador por la libre circulación de información. Hasta que un día, sin violar ninguna ley ni regla, encontró la manera de descargar todo un bloque de archivos del MIT en vez de hacerlo uno por uno. Entonces, para Aaron Swartz empezó un asedio legal y una ordalía psicológica que terminó en su suicidio la semana pasada, a los 26 años.
Por Ximena Tordini

Aaron a los 14 entre Ted Nelson, el creador de la palabra hipertexto, y Douglas Engelbart, el inventor del mouse.
Aaron tiene 14 años. El simposio sobre la web semántica en el predio de la universidad de Stanford está por empezar. Mira a cámara. De un lado lo abraza Ted Nelson, el creador de la palabra hipertexto, del otro Douglas Engelbart, el inventor del mouse. El, en la frontera de la niñez, no les llega ni a los hombros. Es verano, todos sonríen.
Aaron tiene 24 años. Sale a un pasillo del MIT después de dejar una computadora conectada descargando archivos de la web Jstor, un repositorio de publicaciones científicas. Se tapa la cara con un casco de ciclista.La segunda foto fue usada en la causa federal “EE.UU. versus Swartz” por la que Aaron enfrentaba un juicio, que podía llegar a costarle 4 millones de dólares y hasta 50 años de cárcel, acusado de “robar” 4,8 millones de artículos. La primera está ahora en el memorial virtual que armaron los familiares y amigos de Aaron después de su suicidio, el viernes 11 de enero.
Aaron Swartz nació en Chicago en noviembre de 1986. Todavía está online el primer mail que mandó a una lista de programadores, tenía 13 y había crecido en una casa con computadoras, conexión a Internet desde 1992 y alejada de los barrios en los que vivían sus compañeros de escuela. No tenía muchos amigos, pero sí suficiente tiempo libre para aprender cómo una lista de signos puede hacer funcionar una máquina. Son los últimos meses del año 2000, la web ya no es un valle floreciente de promesas sino un territorio escarpado y cada vez más ríspido de disputas. Durante los doce años siguientes Aaron participó de la creación del RSS, un formato de datos para distribuir la información que está en la base de los blogs y los servicios como el Reader de Gmail; fundó Reddit, una red social que funciona como un foro de intercambio de links y debate; participó en el armado del código de las licencias Creative Commons; trabajó en el desarrollo de Open Library; creó plataformas para el control ciudadano del financiamiento de los políticos; y lideró en 2012 las masivas protestas que lograron frenar la sanción de la ley SOPA.
Aaron trabajaba con el dream team de los programadores y activistas del conocimiento abierto. Habitaba ese mundo como un niño travieso, frontal, que discutía sin condescendencia hacia los mayores que lo protegían. Para algunos era problemático, para otros, desproporcionadamente brillante.
En octubre de 2006, Aaron y sus socios venden Reddit a Condé Nast Publications, la editorial dueña de Wired. Por esos días escribió en su blog unas líneas que ahora son usadas para asentar la idea de que él había pensado en suicidarse mucho antes de que la fiscalía de Massachusetts lo acosara por el asunto de los PDF descargados: “No podía soportar San Francisco. No podía soportar la vida de oficina. No podía soportar Wired. Tomé unas largas vacaciones de Navidad. Estuve enfermo. Pensé en el suicidio. Salí corriendo de la policía. Y cuando volví el lunes a la mañana me pidieron que renunciara”. La cita pertenece a un post titulado “Cómo tener un trabajo como el mío” (Kurt Vonnegut dixit) y resume la cuestión en cinco pasos: aprende, prueba, conversa, construye y la libertad. La última etapa es lo que vino después de Wired. “Entonces, luego de planificado su propio despido y cobrada su indemnización, se convirtió, a jornada completa, sin concesiones, en el más inoportuno, provocador y delicioso quilombero” (Cory Doctorow, escritor, programador).
Estamos en 2007, Aaron difunde el texto ¿Quién escribe Wikipedia? en el que polemiza con Jimbo Wales, presidente de la fundación que gestiona la enciclopedia, y un tótem al que nadie cuestiona mucho en público. Wales dice que el núcleo de Wikipedia está producido por quinientas personas que concentran la mayor cantidad de las ediciones. Swartz dice que si en lugar de contar las ediciones se considera la información relevante, los contribuyentes esenciales son miles. La diferencia en el parámetro tiene consecuencias políticas, dice Aaron. Aquellos a los que Wales considera contribuyentes menores no tienen voz y voto en los asuntos de la enciclopedia. Aaron se candidateó para integrar el comité de directores de Wikimedia. Fue rechazado.
Aaron es hiperactivo. Cuenta que no sabe decir que no a ninguna propuesta. Que siempre algo de lo que está haciendo está por implosionar. Que lo suyo no es talento, sino curiosidad por una cosa y la que está más allá y la que está más allá. Es poderoso y es frágil. Es tímido en persona y mordaz on line. Sabe escribir consignas que inspiran a los activistas: “No hay justicia en respetar leyes injustas”. Sabe escribir su melancolía: “Todo se colorea por la tristeza”. Aaron tiene grandes aspiraciones. Periodista: “¿Qué estás haciendo ahora y cuáles son tus planes para el futuro?”. Aaron: “Ahora mismo estoy trabajando en arreglar la política estadounidense”.
En 2010 decide descargar todos los documentos científicos albergados en Jstor, una web que cobra 50.000 dólares anuales de suscripción. Conecta una computadora a la red del MIT y la deja escondida en un armario. No quiebra ningún dispositivo: la descarga de los archivos estaba autorizada, sólo que Aaron utiliza un script que descarga todos los artículos juntos en vez de tener que hacer click en el comando “guardar como” uno por uno. La acción es detectada y comienzan las peripecias técnico-legales. Meses más tarde, Jstor desiste de la demanda que había presentado, el MIT no la motoriza, pero tampoco se retira. La fiscalía actúa de oficio y la convierte en una causa federal por crimen informático. En julio de 2011 Aaron es arrestado y liberado a cambio de cien mil dólares de fianza. El juicio iba a empezar en algún momento de 2013, el proceso legal estaba agotando los ahorros de Aaron.
El jueves 10 de enero a la noche, Aaron le insistió a Taren, su novia, en ir a cenar a Rincón, un bar de Lower East Side Nueva York. Comieron un sandwich de queso a la plancha y macarrones con queso, sus comidas favoritas. Al día siguiente Taren se fue a trabajar, volvió al anochecer, lo encontró muerto. Cuando le avisaron lo que había pasado, el reconocido abogado y creador de Creative Commons Laurence Lessig escribió: “Se fue hoy, llevado al límite gracias a lo que una sociedad decente sólo podría llamar acoso”.
Durante los días después de su muerte se organizó el #pdftribute en las redes sociales: cientos de académicos pusieron on line los archivos de sus investigaciones para que sean descargados libremente. En los time lime argentinos hubo algunos, pocos, académicos que plantearon que el Conicet debería establecer que los resultados de las investigaciones financiadas con dinero público deben ser de acceso público.
Los sitios se llenaron de notas y posteos y comentarios. Todos tienen algo para decir. Una congresista demócrata propuso modificar la Computer Fraud and Abuse Act, sancionada en 1984 (¡!) con la que se lo procesó por crimen informático. Su padre afirmó que “Aaron fue asesinado por el gobierno”. El MIT ordenó una investigación interna sobre la conducta de la institución en el caso. Organizaciones activistas piden que los fiscales involucrados pierdan su cargo.
Durante los meses de litigio, la fiscal Carmen Ortiz pronunció la frase que le asegurará un lugar en la historia de la discusión sobre la circulación de la cultura y el conocimiento: “Robar es robar, se utilice un comando de computadora o una palanca, ya se trate de documentos, datos o dólares”. Tim Wu, de la Escuela de Derecho de Columbia, escribió en The New Yorker: “Al igual que un pastel en la cara, el acto de Swartz era molesto para su víctima, pero no tenía consecuencias duraderas. Hoy en día, los fiscales creen que tienen licencia para tratar a los que filtran información como si fueran criminales o terroristas. En una época en que nuestras fronteras son digitales, el sistema criminal amenaza algo intangible, pero increíblemente valioso. Amenaza el vigor juvenil, la diferencia de perspectiva, la libertad de romper algunas reglas y no ser condenado o arruinado para el resto de su vida. Swartz era un excéntrico apasionado que podría haber sido uno de los grandes innovadores y creadores de nuestro futuro. Ahora nunca lo sabremos”.
 AARON A LOS 14 ENTRE TED NELSON, EL CREADOR DE LA PALABRA HIPERTEXTO, Y DOUGLAS ENGELBART, EL INVENTOR DEL MOUSE.
AARON A LOS 14 ENTRE TED NELSON, EL CREADOR DE LA PALABRA HIPERTEXTO, Y DOUGLAS ENGELBART, EL INVENTOR DEL MOUSE.oíd el ruido
Parece imposible escapar al efecto que produce cada película de Tarantino: con su estreno, se abre todo un género que se revisita, pasado por esa mirada cada vez más estética y a la vez descarnada, llena de guiños nerd, de capas y capas de referencias, de ideas que empujan la trama justo hasta el borde de lo tolerable por la industria. Después de esa fantasía vengativa contra Hitler que fue Bastardos sin gloria, cuando no parecía posible una idea más intrépida, Django sin cadenas llega como una radiografía sangrienta, cruel, despiadada del salvaje Oeste en tiempos de la esclavitud. Pocas veces se arriesgó tanto como cineasta. Los críticos no sólo lo alaban sino que lo defienden. Spike Lee lo repudia. Y –en medio de matanzas en las escuelas y disputas por la tenencia de armas– él ya reacciona cansado de explicarse cada vez que le preguntan por la violencia en el mundo real y su relación con el cine: sólo quiere que su país enfrente su pasado.
Por Mariano Kairuz

Lo cuenta Quentin Tarantino y ya forma parte de la inagotable trivia de su filmografía: durante un tiempo pensó en Leonardo DiCaprio para hacer de Hans Landa, el temible coronel nazi, el impiadoso “cazador de judíos” de su penúltima película, Bastardos sin gloria, su desmesurada revenge fantasy, su “fantasía de venganza”. Pero fue una suerte que aquella idea de casting no prosperara, ya que eso le valió una gran incorporación al cine de Hollywood: el extraordinario Christoph Waltz. El tipo, vienés de larga trayectoria pero casi un desconocido fuera de Europa hasta entonces, le devolvió toda su tremebundez a la representación del Mal, haciendo de su personaje no un vulgar y banal antisemita sino un sujeto de fuerte idiosincrasia y monstruosas convicciones, cuya dicción y pausado, sinuoso ritmo vocal le calzaron a la perfección a ese conocido gusto de Tarantino por darles a sus personajes monólogos largos y elaborados.
En Django sin cadenas, su nueva revenge fantasy –esta vez la que emprende de un ex esclavo negro sobre el amo blanco–, Tarantino convoca finalmente a DiCaprio y mueve sus piezas de manera sugestiva: si Landa era un monstruo caricaturesco por el que uno no podía dejar de sentir cierta incómoda simpatía, DiCaprio tiene la oportunidad de interpretar a un villano aún más desagradable, y le reserva a Waltz el personaje más reflexivamente “humanitario” de la película: un cazador de recompensas alemán que puede ser todo un progre en el contexto del sur norteamericano en pleno siglo XIX. La ironía está a la vista, el comentario de Tarantino es descarnado e inequívoco. En una de las escenas de mayor crueldad de la película, en la que el aristocrático amo blanco echa a sus perros salvajes sobre un esclavo fugado y recapturado, físicamente exhausto y acorralado, el alemán no puede disimular su impresión, mientras que Django lo observa todo, imperturbable. “Yo estoy más acostumbrado que él –explica Django por su amigo alemán– a los norteamericanos.” Y está todo dicho: puestas una atrás de la otra, con sus últimas dos películas Tarantino nos dice que la esclavitud en el Sur de su país fue tan terrible como la Alemania nazi.Y de eso se trata Django Unchained: de la violencia y la sangre en la historia norteamericana. A pesar de que está filtrada por sus infinitas citas y reapropiaciones del western spaghetti (empezando por el Django original de Sergio Corbucci, cameo de Franco Nero incluido), es probable que esta película se vincule de manera mucho más directa con la Historia que Bastardos sin gloria. Las películas de Tarantino siempre son películas cinéfilas, y su fantasía contrafáctica de “matemos-a-Hitler” parecía estar menos interesada en la Segunda Guerra y el Holocausto que en Los doce del patíbulo y sus mil imitaciones. Pero ahora, por más que despliegue una puesta en escena repleta de artificios (flashbacks y zooms setentosos, una banda sonora que va de Ennio Morricone al hip-hop pasando por el emocionante tema de Django, de Luis Bacalov) y chistes de diverso tenor (varios buenos, al menos uno extraordinario), traza una clara división por un lado entre su ficción y sus ganas de divertirse, y por otro, la brutal parte del pasado estadounidense que el cine, la televisión, y en general la cultura popular de su país nunca terminaron de asumir.
El argumento propone un recorrido largo, pero sencillo. Waltz interpreta a King Schultz; así se llama el cazarrecompensas que recorre el sur de los Estados Unidos previo a la Guerra Civil, cazando para el Estado personajes de prontuarios en general funestos, y su modus operandi favorito consiste en entregar a sus presas con el pijama de madera ya puesto. Schulz es un sujeto cultivado y de cierta sensibilidad que aborrece la esclavitud, que no cree en razas superiores e inferiores y en el sometimiento de unos por otros, casi un hombre del futuro en territorio salvaje. En los primeros minutos de la película presenciamos su encuentro con Django (Jamie Foxx), sexto de una fila de siete esclavos que son obligados a atravesar a pie, encadenados, territorios inhóspitos del desierto y el bosque texanos hasta su nuevo destino. En esta bizarra escena ambientada en plena noche, Schultz “compra” a Django, declarando que si bien odia la esclavitud, va a servirse de ella, porque así lo necesita para completar una misión. Pronto el alemán le propone al esclavo liberado, que prueba conocer el territorio y ser un excelente tirador, una sociedad de dos, un equipo como cazadorrecompensas. Al cabo del invierno y finalizados unos cuantos encargos, Schultz le promete al ex esclavo que lo ayudará a concretar su propia, personal misión: la de encontrar y liberar a su esposa, también esclava de una de las grandes plantaciones del Mississippi. Lo hará como reconocimiento por sus servicios, también motivado por sus impulsos humanitarios, y por una improbable conexión con sus raíces y su educación: la mujer se llama
Broomhilda von Shaft. Como Brunilda, la valquiria de uno de los grandes mitos tradicionales de la cultura germana. Y como Shaft, John Shaft, el héroe del blaxploitation de los ’70. Un detalle que ya es parte del folklore nerd que integra toda película de Tarantino, y que tiende otra línea hacia esa zona de su cine que lo ha convertido desde Pulp Fiction y Jackie Brown en el cineasta blanco más negro de Hollywood. Una aspiración, en todo caso, que suele levantar polémica. Spike Lee ya dijo que no vería Django sin cadenas: “La tragedia de mis ancestros no es un western spaghetti dirigido por Leone”, mandó en menos de 140 furibundos caracteres.
COSA DE MANDINGO
Y sí, la verdad es que Django sin cadenas no se priva de hacer ninguno de los guiños cinéfilos a los que es tan afecto su autor, así como tampoco de convertirse por momentos en una caricatura que podría estar protagonizada por Will Ferrell. El recorrido de los protagonistas los lleva en la primera de sus grandes escalas sureñas hasta la mansión de Spencer “Big Daddy” Bennett (Don Johnson, tan solo uno y acaso el más reconocible de los muchos secundarios y olvidados recuperados, entre un fugacísimo Bruce Dern y tipos como Tom Wopat, más conocido como el Duke de Hazzard morocho, o Lee Horsley, de la no tan legendaria serie de los ’80 Matt Houston). Allí tiene lugar una escena que parodia a los proto Ku Klux Klan que lidera Bennett, retratándolos como si fueran poco más que una pandilla de ridículos y subnormales con ideas potencialmente peligrosas. Pero las cosas empiezan a ponerse más serias una vez llegados a destino, a Candyland, la mansión que preside la enorme plantación del caballeroso, aristocrático y aniñado heredero Calvin Candie, DiCaprio. En Candyland aparece retratada una suerte de sistema de castas entre esclavos. Están los que trabajan en el campo, y están las muy bonitas comfort girls, dispuestas para servicios sexuales del amo y sus invitados. Y están los luchadores de Mandingo, una práctica que al parecer no está suficientemente documentada por estudios históricos, pero que Tarantino presume verdadera cuando menos en espíritu, aunque lo cierto es que la toma de un polémico film de los ’70, Mandingo, de Richard Fleischer. Los “Mandingo fighters” son los esclavos puestos a pelear a muerte como gladiadores para diversión de sus amos, que alientan y apuestan por dinero. Candie es, según lo define Tarantino, el hijo del hijo de un verdadero cotton man, de un barón algodonero, convertido en un “niño emperador”, “un Calígula, un Luis XIV, un rico decadente” que de puro aburrimiento impone a sus súbditos esta suerte de riña de perros, mientras el manejo de la casa y el campo queda en manos de Stephen, el odioso Tío Tom de la película, el esclavo esclavista. Interpretado por un avejentado Samuel Jackson –probablemente el rostro más estable del reparto Tarantino–, Stephen es un personaje enredado en una “perversa relación de codependencia con su amo”, el esclavo “institucionalizado”, que mira con desprecio a los otros afroamericanos que se desloman al servicio de Candyland, y no tolera la visión del negro “libre” que llega hasta la casa –escándalo– montando su propio caballo. Stephen es uno de los personajes más complejos de la película, en tanto nunca conocemos sus motivos; aplica con sadismo su poder sobre los otros esclavos y conspira con su amo para volverlo más cruel. Jackson lo compone con el toque de un leve tembleque parkinsoniano que lejos de inspirar compasión parece tornarlo más jodido. “Siempre es liberador ser diabólicamente malo, porque uno consigue elaborar en un personaje de ficción todo aquello que no puede elaborar en su vida real”, dijo Jackson, mientras que en la New York Magazine el crítico David Edelstein se pregunta si “ha habido en el cine otro afroamericano tan premeditadamente destructivo para con su propio pueblo”. Sin embargo, el discurso más malignamente irresistible de la película sale de la boca del Calvin Candie de DiCaprio, en un monólogo salvaje que encarna la fantasía vengadora de Tarantino, su conciencia violenta e iracundamente justiciera. Apoyando sobre la mesa la calavera de un viejo sirviente de la familia, Candie se pregunta –con tal convicción que consigue que nosotros nos lo preguntemos con él– cómo es que todos esos negros que atendieron a su padre y a su abuelo no pensaron en rebelarse contra sus amos. ¿Por qué sencillamente no los mataron? Habría sido tan fácil, para el hombre que durante años afeitó a su padre pasando una navaja sobre su cogote. ¡Eso es, se calienta Candie, lo que él habría hecho! ¿Por qué no sencillamente liquidarlos a todos? ¿Por qué no matar a Hitler?
UNA PALABRA QUE EMPIEZA CON N

Y ésa fue solo una arista de la polémica: como en casi todos sus estrenos, a Tarantino se lo acusó de “glorificar” la violencia, de hacer un uso “cool” de tiros, sangre y muerte; pero esta vez con peor timing: estrenada en EE.UU. el 25 de diciembre pasado –es decir, a tiempo para salir a cazar las nominaciones al Oscar de este año–, le cayó encima con todo su peso e inmediatez el debate por la relación entre la violencia en la industria del entretenimiento y las cada vez más frecuentes y bestiales matanzas del mundo real, en particular la del cine de Aurora (Colorado) en la première de Batman y la muy reciente de la escuela Sandy Hook en Newtown, Connecticut. “Nada de lo que pueda filmar va a ser tan brutal como lo que realmente pasó”, dijo en su descargo Tarantino, argumentando que su película tenía, entre otras motivaciones, la voluntad de corregir una larga deuda de la cultura popular de su país, donde el tema ha sido tratado de manera aséptica por “clásicos” como la miniserie Raíces. Si les parece que lo que muestro en la película está mal, dijo, palabras más palabras menos, vengan y pruébenme que la historia real fue menos sangrienta.
Para sus detractores no parece ser suficiente argumento a favor del estilo “irresponsable”, despojado de culpa, con que Tarantino se entrega a sus temas. Quentin insiste: “Todos ‘conocemos’ intelectualmente la brutalidad e inhumanidad de la esclavitud, pero tras investigar el tema deja de ser intelectual, ya no es un mero registro histórico. Uno lo siente en los huesos; te enoja, te hace querer hacer algo. Normalmente, cuando se filma el relato de la esclavitud, salen películas históricas con H mayúscula, polvorientos manuales escolares. Yo quiero romper para siempre esa vidriera con una piedra y llevarte adentro de la historia. Quiero hacer películas que lidien con el horrible pasado de los Estados Unidos, pero hacerlas como spaghetti westerns, no como películas de Grandes Temas. Quiero hacerlas como películas de género que tratan con todo aquello con lo que Norteamérica nunca ha lidiado porque está avergonzada de ello, y que otros países no tratan porque sienten que no tienen el derecho de hacerlo”.
Hay también un componente, dice, de “catarsis cultural” en el modo de representación del cine de acción. “Creo incluso que puede ser bueno para el alma. No quiero sonar como un bruto, pero todos esos telefilms sobre el Holocausto y la esclavitud son un bodrio. Contar una película de acción en el contexto histórico de la esclavitud es otra cosa: en mi película, los que normalmente aparecen como víctimas se convierten en ganadores y vengadores. No existe hoy una gran demanda de películas que asimilen esta parte oscura de la historia por la que aún estamos pagando. Y creo que EE.UU. es uno de los pocos países que no han sido forzados por el resto del mundo a mirar sus pecados pasados completamente a la cara. Esa es la única manera de superarlos. No es como los turcos, que no reconocen la masacre armenia, mientras los armenios siguen reclamando que se lo reconozca: acá nadie quiere reconocerlos. Si hiciera mi película mil veces más violenta, seguiría sin ser tan violenta como la realidad, por lo tanto, si me piden que la atenúe, me piden que mienta, que no cuente la verdad. No hay explotación, simplemente lo podés aguantar o no lo podés aguantar. Así era el condado de Chickasaw en Mississippi, en 1858. La opinión pública dirá si es una visión demasiado dura para los chicos negros de esta generación, pero luego vendrá la próxima generación, a un mundo en el que Django sin cadenas ya existe.”
La insistencia de la prensa para extraerle una opinión sobre la violencia cinematográfica al calor de las noticias de Connecticut llevó a Tarantino a protagonizar un episodio un poco bizarro que, por supuesto, no tardó en reproducirse viralmente. Puede verse en YouTube: durante una entrevista, cuando el periodista Krishnan Guru-Murthy, del Channel 4 británico, le pregunta si la violencia de la ficción puede inspirar violencia en el mundo real, por un instante, el director se pone como loco: “No me hagas una pregunta así. No voy a morder el anzuelo. Rechazo tu pregunta. No soy tu esclavo y vos no sos mi amo. No podés hacerme bailar con tu musiquita, no soy un mono –le espetó–. No quiero hablar de eso de lo que me querés hacer hablar. Estoy acá para vender mi película. Te estoy cerrando el culo. Este es un comercial para mi película, no te equivoques. Ya dije todo lo que tengo para decir sobre el asunto y el que esté interesado puede googlearme. Pueden googlear veinte años de declaraciones, y no cambié mi opinión en una letra”.
En rigor de verdad, los críticos norteamericanos de los medios más influyentes acompañaron bastante de cerca las intenciones declaradas de Tarantino. Betsy Sharky escribe en Los Angeles Times que “su particular brillo proviene de tomar una página horrible de la historia, pasarla por su propia molienda, hacer una comedia audaz, irónica y graciosa y aun así, no permitirnos ni por un momento olvidar la brutal realidad”. En The New York Times, A. O. Scott compara a Django con el Lincoln de Spielberg: “(Ambas películas) son esencialmente soluciones diferentes para un mismo problema. Uno puede imaginarse a sus respectivos héroes decidiendo con el amable humor del estereotipo racial que solía ser usado en la comedia stand-up: ‘Los hombres blancos abolimos la esclavitud así’ (aprobando una enmienda constitucional), ‘Pero los tipos negros, la destruyen así’ (vuelan en pedazos la plantación). Django es desvergonzada y autoconscientemente artificiosa, con movimientos de cámara y guiños musicales que evocan tanto los westerns alimentados a maíz de los ’50 como a su progenie alimentada a pasta de la siguiente década. Digresiva, humorística, vertiginosamente brutal y ferozmente profana. Una película problemática e importante sobre el racismo y la esclavitud”.
En The Village Voice, Scott Foundas muestra su aprecio por el “ajuste de cuentas” que emprende Tarantino sobre una hipócrita tradición narrativa de su país. “Es una coincidencia que Django sin cadenas se estrene en la misma temporada que el segundo film de Spielberg sobre la esclavitud (Lincoln, el anterior fue Amistad, hace 16 años) que no muestra las duras realidades de la vida de una plantación. Spielberg trabaja sobre una tradición honrada en el tiempo: desde El nacimiento de una nación, con sus risibles escenas de esclavos liberados violando y saqueando a las blancas sureñas, las películas han tratado durante un siglo a esta institución ‘peculiar’ mayormente con distancia; desde los felices esclavos de Lo que el viento se llevó y Canción del sur a las alegorías simiescas de King Kong y El planeta de los simios. En televisión, Raíces y La autobiografía de Miss Jane Pittman intentaron una aproximación más honesta, aunque dentro de los límites que impone la censura del buen gusto del horario central. Solo un gran film de estudio de la era moderna, el notable Mandingo de Richard Fleischer, se atrevió a encontrarse con la esclavitud en sus propios términos: una bacanal de sadismo, incesto, cruces interraciales, coronada por un final inolvidable en el que el amo blanco hierve vivo en una caldera al epónimo luchador. Escandalosamente extravagante, ferozmente inteligente, Django sin cadenas es un acto de provocación y reparación a la vez, no solo por la esclavitud sino por décadas de negros y laderos de habla canchera en Hollywood, y su blanqueo de la historia, desde ¿Sabes quién viene a cenar? a Historias cruzadas.”
En su artículo para Esquire titulado “Por qué Django sin cadenas es mejor que Lincoln”, Stephen Marche argumenta sobre la necesaria violencia de la película de Tarantino: “Si uno ve Lincoln cree que la esclavitud era un asunto de debate y política, que era una cuestión legal y que la gente blanca solo debía corregir su error de considerar a otras personas como su propiedad. Django necesita ser física: para una película sobre la época más sangrienta de la historia, a Lincoln le falta sangre. Tarantino necesita una reacción física a un crimen físico”.
VOLARSE EN PEDAZOS
Entre los múltiples orígenes que tiene Django sin cadenas, entonces, uno era el impulso tarantinesco de “corregir” parte de la historia del cine. Durante años, Tarantino estuvo obsesionado con la historia de la producción del clásico de Griffith, El nacimiento de una nación, obra casi fundacional del cine norteamericano. “Ayudó a resucitar al Ku Klux Klan –-dice–. Creo que si el reverendo Thomas Dixon Jr (el sacerdote bautista autor del libro en el que se basa el film) y Griffith fueran llevados a Nuremberg, serían declarados culpables de crímenes de guerra por hacer esa película. Que el nieto de un maldito oficial confederado se queje de cómo cambió todo, de cómo antes no veías un negro en las calles principales de la ciudad y ahora sí, bueno: es un viejo racista y si se va a quedar en el porche de su casa soltando mentiras desde su silla mecedora, a quién le importa. Pero no es lo mismo dedicar todo un año a filmar El nacimiento de una nación pagándolo de tu propio bolsillo. The Clansman, el libro, best seller, y la popular obra de teatro en que se basa, sólo es comparable en su fea imaginería a Mi lucha. La obra estaba de gira por todos lados, todos la conocían, así que nadie puede decir que no sabían lo que estaban haciendo. Ni siquiera John Ford, que hizo de un hombre del Klan encapuchado en la película. De más está decir que Ford no es uno de mis héroes del western, de hecho lo odio, ni hablar de los indios sin rostro que mataba como a zombies.”
Sus “héroes del western” son los hombres del spaghetti, Leone por supuesto, pero aún más el menos recordado Sergio Corbucci, autor del Django de 1966, del cual toma prestadas ideas desde su primer estreno, Perros de la calle (en ambas se le corta la oreja a un personaje). Ahora Tarantino dice que quiere hacer dos o tres películas más y tal vez retirarse temprano, no convertirse en un cineasta viejo y agotado, “colgar los guantes a tiempo como un boxeador”. Entre esas dos o tres películas, una podría cerrar una trilogía de fantasías de venganza, volver a la Segunda Guerra. Pero también quiere filmar una de gangsters en los ’30, y tal vez volver al universo de Django. En todo caso, seguir escribiendo su propio material: tras el fracaso de A prueba de muerte, el momento más bajo de su carrera en términos comerciales, los estudios le ofrecieron trabajos por encargo (Linterna verde, por ejemplo) y él se dedicaba a demorar sus respuestas. “Ahora creo que aprendieron a no llamarme: saben que escribo mi propia mierda.” Pero a lo que aspira, no hay dudas, es a la posteridad. Ya lo decía veinte años atrás: “Yo hago películas para dentro de 40 años”. Ya no se considera un marginal entre los estudios y eso le permite gastar bastante dinero en sus caprichos, genialidades y excesos. Esos mismos excesos por los que se lo critica, pero que están en la esencia misma de su obra, que son un componente básico de su vitalidad. “Recuerdo una crítica de Pauline Kael sobre la gran épica de un director. Kael decía: puede ser injusto juzgar con más dureza a un hombre talentoso cuando intenta hacer algo así de grande, que a una persona menos talentosa que hace algo más sencillo. Pero cuando uno intenta cosas más grandes, toma riesgos más grandes y tal vez intenta hacer algo que está por encima de sus propias posibilidades, y si no lo logra, donde antes sólo veían tus dones, ahora sólo ven tus falencias. Yo siempre quise sacudir. Quiero arriesgarme a golpearme la cabeza contra el techo de mi talento. Quiero hacer la prueba y decir: OK, no sos tan bueno. Ya alcanzaste tu nivel. No quiero fracasar nunca, pero quiero arriesgarme a fracasar cada vez que salgo a la cancha”.
Dicho lo cual, después de hacer decir al personaje de Aldo “Apache” Raine (Brad Pitt) sobre el final de Bastardos sin gloria y en claro modo alter ego, “creo que ésta es mi obra maestra”, ¿qué más podía hacer? Acaso sólo inmolarse a sí mismo. Hacerse volar por los aires con la violencia y la energía salvaje de un dibujo animado de la Warner, uno del Coyote y el Correcaminos. Bueno, vean Django sin cadenas, y digan si este tipo no es uno de los pocos que quedan en Hollywood capaces de dinamitarse a sí mismos en nombre de su cine.

Tarantino con tuco: los spaghetti favoritos del director de Django sin cadenas
Bastardos con gloria
Por Quentin Tarantino

Franco Nero como el Django original
Después de Bastardos sin gloria pasé un tiempo escribiendo sobre el tipo de western que hacía Sergio Corbucci para un libro de escritos críticos sobre cine. Llegó un punto en el que pensé: la verdad es que no sé si Corbucci pensaba en todas estas cosas que estoy escribiendo sobre sus películas, pero yo las estoy pensando, así que puedo ponerlas en una mía. Creo que estoy trabajando en un terreno casi virgen: lo más cercano que existe a Django sin cadenas son esas películas sobre el indio renegado que ya aguantó demasiado y la emprende contra sus opresores. Particularmente en los años ’50, que fue cuando la gente empezó a lidiar con el conflicto entre indios y blancos en los westerns, una manera de empezar a desarrollar una conciencia social. No podían representar la situación de los negros en el cine de esa época, así que lo hicieron de facto con los indios.
Una de las grandes características de los films de Corbucci es que parece que está abordando el tema del fascismo: son los villanos los que dirigen la historia. Sus héroes no pueden ser llamados héroes. En un western de otro director, lo que para él son los héroes, serían los malos. A medida que pasó el tiempo, Corbucci fue restándole énfasis al rol del héroe. En una de sus películas, The Hellbenders, no hay nadie a quien alentar: hay tipos malos y víctimas y eso es todo. En El gran silencio –que tiene grandes secuencias en la nieve que inspiraron las de mi película– Klaus Kinski interpreta a un villano, un cazador de recompensas. No soy un gran fan de Kinski, pero está sorprendente en esta película. El héroe es Jean–Louis Trintignant, que hace de mudo. Al quitarle la voz al héroe, lo reduce a nada. La película tiene uno de los finales más nihilistas de la historia del género: Trintignant sale a enfrentar a los malos y es asesinado. Los malos ganan, matan a todos en el pueblo, se van cabalgando y así termina. Al día de hoy es estremecedor. El famosamente crudo Day of the Outlaw (La pandilla maldita, 1958) de André De Toth, parece un musical en comparación.En Django (1966) Franco Nero entraba a un pueblo sin ley llevando una ametralladora en un ataúd, para vengar la muerte de su esposa. Los malos son una suerte de versión surrealista de los KKK: una organización secreta con capuchas rojas que matan mexicanos. Luego, en Navajo Joe (El navajo), otro Corbucci del ‘66, los despellejadores que matan a los indios por su cuero cabelludo son tan salvajes como la familia Manson. Esa es una de las más grandes películas de venganza de todos los tiempos: Burt Reynolds es el protagonista, un tornado de un solo hombre entregado a una matanza sin límites. Hasta La pandilla salvaje, fue la película más violenta que haya llevado un logo de un estudio de Hollywood.
Django inspiró tres decenas de falsas secuelas que llevaban su nombre en el título. Estoy orgulloso de haber hecho un aporte a esa lista.