Una historia de triunfos y fracasos, amores y rivalidades, escrita por la memoria fervorosa del público
Por Hugo Beccacece | Para LA NACION
"Cuando escucho música, sobre todo la voz humana, me disuelvo", dice Mario Orione, historiador del arte que, desde hace varias décadas, sigue las temporadas del Teatro Colón función tras función. Fue un habitué de asistencia perfecta por casi medio siglo. Este año, su rutina de espectador va a reiniciarse con la apertura de la nueva temporada. Quizá no se haya dado cuenta de que en sus palabras, de un modo inconsciente, se ha filtrado una expresión ilustre y exacta que proviene de la Grecia Antigua. Homero se refería a Eros, el amor, como el dios que "disuelve" los miembros. La música está abrazada a Eros. Esa coincidencia revela de qué naturaleza apasionada están hechos los lazos que mantienen prisioneros, entregados como a un hechizo, a los fans musicales. La pequeña historia del Colón, las anécdotas curiosas, las gaffes , los escándalos son infinitos. Hay varios libros consagrados al tema. Cualquier relato, cualquier selección en ese sentido es incompleta, arbitraria y también inexacta, porque el tiempo y la memoria cambian el pasado y le dan tantas caras como espectadores y protagonistas.
A propósito de Eros, en la madurez, Manuel Mujica Lainez, Manucho, contaba un episodio que le había sucedido en su juventud (cuando aún no estaba casado). Lo contaba con gracia pero también con una dosis de misterio. En aquella época, él circulaba por los salones de Buenos Aires con curiosidad y cierto desparpajo, protegido por una coraza hecha de ironía, frases punzantes y el don del relato. Un matrimonio muy elegante, de esos (según el decía) cuyos apellidos sonaban a música de Bach, lo había invitado a una función de ópera en el Colón. ¿Cuál? ¿ Tristán e Isolda ... ¿ Turandot ... Uno de los atractivos de esa noche era que el matrimonio tenía un palco baignoire , los famosos e inquietantes palcos enrejados, llamados "palcos de viuda", desde los que se escucha la música con gran concentración, porque están aislados de todo espectáculo mundano: no permiten ver el escenario con comodidad ni tampoco ser vistos. Manucho nunca había estado en una de esas curiosas "cavernas" de terciopelo rojo que preservaban la intimidad. Se sentó entre la esposa y el esposo en la penumbra de esa especie de gruta recorrida de modo irregular por los reflejos de las luces que provenían del escenario. Se sentía atraído desde hacía mucho tiempo por la mujer experimentada e inalcanzable que tenía a su lado: era hermosa, mayor que él, muy altiva y desenvuelta, pero con ojos brillantes de malicia. En cierto momento, llevado por el lirismo de la música, tuvo la impresión de que flotaba, de que ningún obstáculo se interponía entre él y sus deseos. Protegido por las tinieblas, sin pensarlo, tendió su mano derecha para apresar la mano izquierda de su vecina. Lo hizo con pasión, pero también con una temerosa ternura. Ella no lo rechazó, no apartó la mirada de la escena, fingió que nada había ocurrido, pero respondió con una leve presión a la de su joven amigo. El cuerpo del joven escritor había desaparecido o más bien se había concentrado, íntegro, en aquella mano; todo él era esa mano; sin embargo, de pronto, volvió a tomar conciencia de lo que lo rodeaba para reprimir la sorpresa: su otra mano, la izquierda, había quedado cautiva de la mano derecha del marido, que había replicado el gesto de Manucho. ¿Era una advertencia o una invitación? Los tres ocupantes del palco no se movieron ni se miraron, pero continuaron enlazados por la música y esa cadena de dedos cálidos que, de tanto en tanto, volvían a ajustarse y ensayaban una caricia distinta con la mayor discreción y temeridad. Los tres seguían contemplando el desarrollo de la acción y apretándose las manos como si no les pertenecieran, como si el trío no hubiera advertido lo que era imposible ocultar. El aire confinado del palco estaba cargado de tensión, invadido por la música incandescente y por todo lo que no se decía. Cuando el acto terminó, los tres se levantaron de sus sillas, comentaron las interpretaciones y salieron a caminar por los corredores y salones. Se volvieron a encontrar en fiestas, en comidas, en otros espectáculos, pero ninguno de los tres mencionó el episodio o lo evocó con una mirada cómplice.
¡Ah, la oscuridad bienhechora, incitante, de los palcos baignoire ! Uno de los bailarines más talentosos y célebres de la Argentina de fines del siglo XX y comienzos del XXI conoció por primera vez el amor físico aferrado a la reja de uno de esos palcos, mientras veía, comprensiblemente exaltado y oculto, escenas del ensayo de un ballet (¿ Giselle ? ¿ El lago de los cisnes ?). Esa reja había hecho posible, de un modo paradójico, que abandonara el espacio cerrado de la virginidad para abrirse a una nueva conciencia de su cuerpo.
La historia del Colón está hecha no sólo de las temporadas doradas, de los triunfos de grandes músicos, cantantes y directores de orquesta, de la lista de óperas y ballets que se ofrecieron desde la inauguración en 1908; también es la historia de los fracasos, risas, lágrimas y rivalidades que brotaron entre bambalinas, en los camarines y, sobre todo, es la historia del fervor del público, de los fans de sopranos, tenores y étoiles de la danza, que bordaron y especiaron de modo imaginativo muchas de las anécdotas de esa trayectoria. Hay hechos comprobables, documentados, pero también están los que dieron origen a verdaderas leyendas teatrales, de las que existen tres, cuatro versiones, o quizá más. Por ejemplo, Margarita Pollini, en su excelente libro Palco, cazuela y paraíso , cuenta que la "Divina Claudia Muzio" fue contratada para cantar el papel de Leonora de La forza del destino de Verdi (una obra a la que todos temen porque da mala suerte). La supersticiosa madre de la cantante, que siempre acompañaba a su hija para asistirla, rociaba el escenario con agua bendita antes de cada función de la temible ópera. Pero en una representación Muzio resbaló sobre el líquido consagrado y terminó en el foso de la orquesta. Según otra versión, transmitida por el pianista Rafael González, que fue uno de los miembros del directorio del Colón en la década de 1930, la madre de Muzio roció el escenario con el agua bendita que llevaba en una botella de alcohol fino, pero la sala estaba a oscuras y la señora, deseosa de cumplir a conciencia su cometido, se aventuró hacia el proscenio sin tener demasiado claro hacia dónde avanzaba. Lo comprendió de modo cabal cuando fue ella, y no Claudia, la que cayó al foso, eso sí, bañada en agua bendita.
De Claudia Muzio, el crítico José Luis Sáenz recuerda una memorable frase de prima donna . En la versión de La Traviata de 1933, el escenógrafo Héctor Basaldúa había diseñado un decorado un poco chico para la escena final. Muzio miró con inquietud y cierta indignación ese cuarto pequeño y concluyó: "Yo no me muero en dos metros cuadrados".
Maria Callas contra Delia Rigal
El paso de Maria Callas por la Argentina quedó registrado en el libro Mi mujer Maria Callas , de Giovanni Battista Meneghini, editado por Vergara. La soprano todavía no había adelgazado, pero su voz estaba quizás en el mejor momento. En el Colón, interpretó Norma , Aída y Turandot en junio y julio de 1949. Las memorias de Meneghini reproducen las cartas que Maria le enviaba a su esposo desde Buenos Aires. Esas cartas la muestran llena de resentimiento, celos artísticos, divismo y soberbia. Después del debut en Turandot , cuenta que las críticas fueron favorables: "... incluso en el diario de Evita Perón adoptaron una actitud positiva".
Callas estaba molesta porque el público local y los críticos la comparaban con la cantante argentina Delia Rigal, otra gran soprano. Maria quería interpretar Aída , pero no estaba segura de que le fueran a asignar las fechas. Temía que Rigal fuera la única que cantara la ópera egipcia de Verdi.
El 27 de mayo le comenta a Meneghini: "Aquí hacen estúpidamente las cosas. Dejan pasar diez días entre una representación y la siguiente. [...] Odio a Buenos Aires". Y el 8 de junio, se ilusiona con su debut en Norma :
En Turandot , el público no tiene oportunidad de juzgar mi arte. Mis colegas han tenido la buena suerte de no cantar conmigo, sino con esa horrible Rigal. Creen que han triunfado y ahora se sentirán muy importantes. Sobre todo ese hombre (Mario del Monaco), que se mostró tan desagradable conmigo.
Cuando cantó "Casta diva", Callas conquistó al público y a los críticos. En una carta se despacha sobre el asunto: "¡Mis pobres colegas! Dios, que es bueno y grande, me ha concedido la venganza. Y eso es así ciertamente porque nunca traté de perjudicar a nadie". Aída fue un triunfo memorable para Callas, que resume la situación con una sola frase: "¡Pobre Rigal!" Y en una carta del 3 de julio completa el cuadro:
En el concierto del 9 de julio cantaré una parte de Norma prácticamente sola. [...] Rigal no cantará, porque Evita no la quiere. He sido afortunada, ¿verdad? Dios es siempre justo.
El escándalo de Tosca
Hay varias versiones de un escándalo que, en 1965, conmovió el mundo de la ópera como si se hubiera producido un terremoto. ¿Cuál es la verdadera? En esa temporada, la gran soprano Régine Crespin vino para cantar cinco veces La condenación de Fausto , de Berlioz; cinco Werther , y cinco Tosca (que fueron seis y de allí surgió el problema). El régisseur de Tosca era su esposo, Lou Bruder. Régine coincidió en su visita con el tenor Giuseppe Di Stefano (Pippo), que se encontraba en decadencia; éste perdía todo lo que ganaba en las mesas de juego y se veía obligado a estirar su carrera. El crítico José Luis Sáenz resume la situación de un modo preciso:
Cantaba para pagar las deudas que contraía. Su voz ya no era lo que había sido. Vino a Buenos Aires para actuar en La forza del destino , pero prefirió hacer su debut un domingo a la tarde en Tosca . Se sentía más seguro en el papel de Cavaradossi, el bonapartista revolucionario, amante de Tosca.
De acuerdo con lo estipulado, Crespin no tenía por qué aparecer una vez más en Tosca . En el contrato original, sólo estaban previstas cinco actuaciones suyas. A partir de ese hecho, las interpretaciones de protagonistas, colegas y admiradores se multiplican. Según una tradición oral, Régine se empeñó en presentarse junto a Di Stefano porque ella y Bruder habían tenido algunos roces con el tenor. La soprano sabía que Pippo no estaba en plena forma y quería darle una lección. Crespin estaba en la plenitud de su carrera y planeaba humillarlo en público con la potencia de su garganta. Más aún, amenazó al director del Colón, Juan Montero, con no volver al teatro, si no hacía lo que ella quería. Ahora bien, Régine debía cantar la noche anterior, el sábado (en esa ocasión, su Cavaradossi era el tenor Richard Tucker), con lo cual, su voz no iba a descansar lo suficiente.
En sus memorias, La vie et l'amour d'une femme , Crespin dice, en cambio, que el director del Colón, Juan Montero, la presionó para que actuara ese domingo en apoyo del "pobre" Di Stefano y ella, bondadosa y solidaria, aceptó. Como Montero no estaba seguro de lo que ocurriría con Pippo, le pidió a Tucker que no se fuera de Buenos Aires. En caso de emergencia, podría reemplazar a su colega.
A todo esto, había un tercero en discordia, el barítono Giuseppe Taddei, muy amigo de Di Stefano. Taddei interpretaba al odioso personaje de Scarpia, que termina por ser apuñalado y muerto por Tosca. Cuando llegó el momento de recibir la cuchillada, Taddei se dejó caer al piso en un lugar del escenario que no era el indicado por el régisseur . Crespin se desorientó porque el cadáver no estaba donde correspondía. Conjeturó que se trataba de una conspiración contra ella y Bruder. Como se acostumbra en todas las puestas de esta ópera, la soprano debía colocar dos candelabros, a modo de improvisado velatorio, a los lados del difunto Scarpia. Régine, furiosa, puso los candeleros en el preciso lugar donde se lo había indicado su esposo, el director, es decir, lejos del muerto: un detalle que resultaba cómico ya que las velas no "velaban" a nadie. No conforme con eso, se arrojó sobre el flamante muerto y le clavó las uñas con tal furia que, por un momento, el finado se movió, resucitado, y los que estaban en primera fila pudieron oír un levísimo y reprimido gemido póstumo.
Ese domingo, Crespin deslumbró a todos y cantó mejor que el sábado a la noche porque el médico del teatro, el doctor Forscher, le había inyectado un fortificante muscular que la dejó como nueva, convertida en una especie de atleta olímpica dispuesta a ahogar con su torrente vocal a su "amado" Cavaradossi.
Contra todo lo previsto, Pippo hizo un primer acto no tan malo que dejó satisfecho a la mayoría del público, pero inquietó a los devotos de Crespin. Alguien, que la adoraba y consideraba un enemigo a todo el que pudiera molestarla, desde el paraíso, le arrojó un huevo al tenor. Ése fue el comienzo del descalabro para Di Stefano, que lentamente se quedó sin voz.
Los malentendidos se agravaron al final del segundo acto. Según la tradición, la soprano sale a saludar sola, después lo hace Scarpia, también solo, ya que no vuelve a aparecer en el tercer acto. Por último salen los tres cantantes juntos. José Luis Sáenz recuerda que Pippo estaba furibundo porque no había tenido un telón para él solo: "Pensó que todo había sido una estratagema de Régine y no una decisión del jefe de sala. El tercer acto, que debía ser pasión pura, fue gélido. No se puede amar a Tosca cuando se odia a la soprano". El enfrentamiento se hizo peor al final de la obra. Crespin y Di Stefano saludaron juntos, tomados de la mano, y él le dijo por lo bajo, delante del telón: "¡En el segundo acto, me la hiciste! Me impediste saludar solo". Régine le soltó la mano violentamente y lo dejó plantado en el escenario. Parte del público entendió al revés lo que había pasado y supuso que Di Stefano había retorcido el brazo de la soprano y la había lastimado. Según el relato hiperbólico de Crespin, Pippo debió salir del teatro a escondidas y no por la salida de artistas de Cerrito, temeroso de que lo atacaran; ella, en cambio, fue recibida en la calle por una multitud delirante de entusiasmo. Seis hombres cuidaban de su seguridad porque los admiradores la hubieran aplastado de encendido fervor. A duras penas subió al coche de Francisco de Erize y de su esposa, Jeannete Arata. De pronto, sucedió algo sorprendente. El público levantó en andas el Peugeot de los Erize y lo llevó en alto hasta la esquina mientras todos gritaban: "¡Viva Régine! ¡Viva la diva!"
Tosca , la ópera de Puccini, se presta para los problemas escénicos. En una versión de 1978 en que Giorgio Merighi interpretaba a Cavaradossi se había llegado al tercer acto. El pintor bonapartista enfrenta el pelotón de fusilamiento convencido de que Tosca ha logrado que las balas mortales hayan sido reemplazadas por otras de salva. Por lo tanto, debe fingir que cae muerto. Sonaron los disparos, Merighi cayó del modo más dramático posible, pero ya en el suelo sintió que se le humedecía el rostro. Una de las balas de fogueo lo había rozado y le había producido una herida superficial. Merighi pensó que la ficción se había convertido en realidad: seguramente un tenor rival, acaso su suplente, había cambiado las balas inofensivas por otras de plomo y había logrado que lo fusilaran de una vez por todas. El supuesto moribundo, sin importarle que Tosca aún debía cantar sobre el cuerpo de Cavaradossi y arrojarse desde la torre del Castel Sant'Angelo al Tíber, se levantó convencido de que agonizaba y se precipitó al backstage en busca de ayuda: un médico, o en el peor de los casos, un sacerdote.
La soprano Gina Cigna tuvo un contratiempo similar en la misma escena final de Tosca . Fusilado Cavaradossi, se trepó a las almenas del Castel Sant'Angelo para tirarse al río. Desde lo alto, veía la red que debía atajarla en su vuelo fatal; lo que no podía prever era que la red estaba mal atada. Mientras el público la ovacionaba de pie y esperaba inútilmente que saliera a saludar, una camilla la llevaba a la asistencia pública.
Ovaciones y abucheos
Sergio Renán es uno de los régisseurs argentinos que tiene relación más estrecha con la música. Antes de dedicarse al teatro y al cine, estuvo a punto de ser concertista de violín. Sus recuerdos del Colón son privilegiados porque fue director general del teatro de 1989 a 1996 y brevemente de 2000 a 2001. Durante su primera gestión, el Colón volvió a tener el brillo de las grandes temporadas de la década de 1960 y de las anteriores a la Segunda Guerra. Aún hoy se evocan esos años como el último gran período del Colón. A la manera del coleccionista que pasa revista a las obras maestras que cuelgan de las paredes de su casa, recuerda: "Para Simón Boccanegra en 1995 los tuve a José Van Dam, Ferruccio Furlanetto, Karita Mattila. En Electra , las tuve a Hildegard Behrens, a Leonie Rysanek. Traje por primera vez a Renée Fleming, cuando era una desconocida. Cantó aquí antes que en el Met. Claro que eso fue el resultado de la deserción de otra artista, pero me arriesgué con ella y gané". Por cierto, también pasó por decepciones. "Una de esas decepciones fue June Anderson, contratada para Norma . Era un papel que nunca había hecho y se sentía insegura. La curiosidad de escucharla cantando en ese rol hizo que se vendieran entradas en varios países. Había gente que se vino desde Chile, Brasil, Alemania, los Estados Unidos. A medida que avanzaban los ensayos, advertí en ella pequeños desequilibrios emocionales, conductas raras. Ese comportamiento se acentuó a medida que nos acercábamos al estreno. No se presentó al último ensayo. La fuimos a buscar al hotel. En la conserjería nos dijeron que había desaparecido. Se había ido a la casa de una amiga. Fuimos a buscarla y la amiga nos mostró un certificado médico según el cual las cuerdas vocales de Anderson estaban afectadas. Buscamos con desesperación un reemplazo. La noticia de que ella no iba a actuar no fue difundida hasta la noche de la première . Cuando el locutor del teatro lo anunció en el estreno, el público lanzó un ...¡Aaahhh!' de desencanto. Nunca lo voy a olvidar. El daño que me causó no fue nada comparado con el abucheo que los espectadores le dedicaron a Harold Prince con su puesta de Madame Butterfly . En general, yo acertaba en la elección de cantantes. Tuve menos suerte con los puestistas. Prince como metteur en scène de ópera despertaba mucho interés por la manera en que había revolucionado la comedia musical. Por otra parte, Prince estaba entusiasmado con trabajar aquí, adoraba a la Argentina. Tenía un hijo que quería radicarse en Buenos Aires. Ese fracaso me hizo muy mal. Creo que fue el origen de los problemas físicos que tuve posteriormente. No me importaba ni siquiera que el teatro, por primera vez en su historia, casi se autofinanciara. Tengo las cifras que lo demuestran. Sin embargo, el abucheo... El público no se imagina la violencia que significa ese sonido para un artista. No se compensa con ninguna ovación. Tuve varias ovaciones en mi carrera de régisseur , por ejemplo, con la puesta de Lady Macbeth , dirigida por Rostropovich, con La flauta mágica y La Cenerentola e hice posible las ovaciones recibidas por muchos de quienes se presentaron durante mis gestiones como ocurrió en L'incoronazione di Poppea , dirigida por René Jacobs, en el Falstaff , de Renato Bruson y en La viuda alegre , con Federica von Stade. Pero nadie me quita la imagen de un grupito que abucheó mi puesta de Rigoletto . El resto de la sala me aplaudía, hasta me gritaban bravos; sin embargo allí estaban esas cinco, seis personas, no sé cuántas eran, pero no era muchas, que me abucheaban. Más tarde hice un Otelo en el que fui aplaudido, pero mi escenógrafo fue abucheado. Hubiera querido hundirme en el escenario aunque la reprobación no era en contra de mí. Le diría al público que cuando algo no le gusta, no aplauda o aplauda débilmente. El artista se da cuenta de esa falta de aplauso."
El diamante perdido y el travesti
Víctor Fernández representa la nueva generación de fans de la ópera y de la danza. Ha incorporado la tecnología al culto de los divos. Se la pasa transcribiendo datos a su página www.avantialui.com.ar en la paragüería de Boedo que atiende con su padre A diferencia de los operómanos que conservan de modo fetichista los programas de cada temporada y ven sus casas invadidas por esos cuadernillos hasta el punto de que asoman debajo de las mesas, de las camas, de las puertas de los roperos, Víctor tiene todo escaneado en su computadora. Además, ha trabajado en este campo en el Colón, ha colaborado en algunas puestas de Renán y tiene una documentación de un valor extraordinario. "Mi ambición es tener toda la historia del Teatro informatizada, de modo que uno pueda encontrar en mi página todo lo que ocurrió en él, función por función, desde que fue inaugurado en 1908: una especie de diario con los elencos completos (artístico y técnico), los reemplazos, los actos que no fueron artísticos como los actos políticos del primer gobierno de Perón, pero también las presentaciones de libros o las fiestas. Por ejemplo, el 26 de marzo de 1990, a las 21.30 en el Salón Dorado hubo una comida de gala para la 62» entrega de los Oscar. Las mujeres debían ir vestidas de largo y los hombres de black tie según rezaba la invitación enviada por Diego Barracchini."
La memoria de Fernández es tan precisa como la de su computadora y abarca aspectos no sólo artísticos sino también sociales. "Durante muchos años, no hace mucho de esto, porque ellas todavía viven, había tres mujeres amigas con las joyas más fabulosas del Colón. La clase alta argentina, lo que el peronismo llamó la oligarquía, es más bien discreta, no exhibe demasiado las joyas, porque le parece de mal gusto, a diferencia de lo que hace la aristocracia italiana o la alta sociedad de Estados Unidos. Estas tres señoras, que no pertenecían al círculo tradicional, no tenían ninguno de esos prejuicios, les encantaban las joyas y las exhibían con placer y orgullo. No voy a dar sus nombres por razones de seguridad, pero todos las conocen en el ambiente. Nina K. fue a la fiesta del Oscar 'tapizada' de diamantes. Toda ella era de diamantes. La fotografiaron como si hubiera ganado el Oscar y su foto apareció en la tapa de un diario con el título 'La otra Argentina'. A veces, Nina se aparecía con un zafiro azul noche del tamaño de una baldosa bajo el cual su dedo desaparecía. Las otras dos integrantes de ese trío, al que el resto del teatro llamaba el trío de las piedras duras', eran Norma C. y Esther P. Las señoras tradicionales las miraban azoradas, pero con una envidia irreprimible, no sólo por la cantidad de quilates que portaban sino también por la audacia. Era como si las tres se colgaran en el cuello y en las orejas pisos en Libertador, villas en Italia. En una función Esther P. se sentó junto con sus dos amigas; de pronto, apenas la función empezada, Esther y Nina se empezaron a mover en sus asientos, buscaban algo en el piso; en unos minutos, ya no eran ellas solas las que buscaban, también lo hacían los vecinos de fila y después los de la fila de adelante. Era como si en un sector de la platea los señores y las señoras vestidos de gala se hubieran convertido en mineros, estaban arrodillados, tanteando el suelo, hurgando debajo de los asientos y la alfombra. A Esther P. se le había caído su célebre anillo de diamantes que era una de sus joyas más importantes, una pieza que conocían los abonados de la platea y los palcos, porque era algo imposible de no ver y que todos, en algún momento, le habían mirado de reojo, con disimulo y estupor. Cuando terminó el acto, el director de orquesta preguntó qué había pasado, si alguien había sufrido un infarto. Le dijeron que había sucedido algo aún más grave: el anillo de Esther P. había desaparecido. En el intervalo, el jefe de sala tranquilizó a la desolada Esther y le dijo que el anillo quizá se hubiera deslizado debajo de alguna de las planchas del piso. Él se iba a encargar de que se levantaran las planchas apenas terminada la función. El anillo jamás apareció."
Otra de las anécdotas curiosas de Víctor sucedió en 1987 cuando se representó La fiamma de Ottorino Respighi. La cantante Janis Taylor, una mujer muy hermosa, de una presencia imponente, actuaba sólo en el primer acto, por lo tanto, le habían reservado una butaca en platea para que viera el resto de la representación. Terminada su labor, se cambió y pasó a la sala. "Caminó por el pasillo hasta su asiento cubierta por un vestido de lentejuelas doradas, que parecían hechas de bronce -cuenta Fernández-. Todos la miraron, aunque no la reconocieron. Se sentó a mi lado. En el intervalo, un amigo, Carlos Pevreul, que tampoco había identificado a la Taylor vestida de ese modo, me preguntó quién era esa mujer que parecía una instalación. Le respondí que se trataba de Janis, pero a mi vez le pregunté quién era una señora muy llamativa y muy distinguida que lo acompañaba. Pevreul me respondió: 'No es una señora. Es un señor: Hilario Bangó, el transformista. Es muy chic, ¿viste?' Jamás me hubiera imaginado que esa hermosa mujer era un hombre." En la actualidad, Bangó está casado con Jorge Navarro que fue su pareja durante 37 años. Fue el segundo matrimonio igualitario en la Comuna 12, Villa Urquiza.
Dioses y devotos
Los fans de ópera y de ballet forman una especie de tribu en la que todos se conocen. Un grupo de ellos, entre los que se cuentan Jorge Luis Podestá, Amalia Repetto, Mario Orione, Gonzalo Bruno Quijano y muchos que viven en el extranjero como Jorge Binaghi, ahora convertido en crítico musical de diversos medios europeos, llegaron a tener amistad con varios de los artistas que admiraban. Las vidas de estos amateurs , en buena medida, giraron alrededor de la música y del Teatro Colón. Amalia Repetto, que trabajó hasta no hace mucho como secretaria ejecutiva, aclaraba en sus empleos que los días de función en el teatro, ella debía retirarse antes para conquistar su lugar en el paraíso o en la cazuela de pie. Por supuesto, estaba dispuesta a reponer otros días esas horas no trabajadas.
En las largas colas de las calles Tucumán o Viamonte, Amalia estaba siempre a la cabeza. En cuanto habilitaban la entrada, subía las escaleras de a dos peldaños, para asegurarse una buena ubicación. Pronto, aprendió a llevarse un banquito que le servía para la cola y también para la función. Integró junto con otros jóvenes, en las décadas de 1960 y 1970, lo que Régine Crespin bautizó como su "Mafia", una especie de guardia pretoriana que adoraba a la soprano. En 1965, Régine invitó a su "Mafia" a comer en Chez Tatave. Ellos le regalaron un medallón en el que le grabaron una R con una corona. En el reverso, una inscripción decía "La Mafia. Teatro Colón. 1965". Cada vez que Crespin llegaba a Buenos Aires, Repetto y sus amigos iban a buscarla y, a la partida, la despedían en coches desde los que coreaban el nombre de la soprano.
Victoria de los Ángeles es quizás el nombre que todos los operómanos del Colón mencionan con más amor y nostalgia. Hizo su debut en el teatro en 1952, justo unos días antes de que muriera Eva Perón. El luto nacional impidió que Victoria siguiera actuando. Ella establecía una relación muy íntima con sus admiradores, a los que llamaba "sus argentinos". En una ocasión, Mario Orione le llevó una foto que le habían tomado a la soprano fuera del Colón. Javier Vivanco, el representante y secretario de la artista, le dijo a Mario que Victoria había quedado muy emocionada. A su vez, ella quería hacerle un regalo. Javier le preguntó a Orione en qué fila de platea estaba sentado para que la soprano pudiera ubicarlo. Y ella, durante la funcion, cantó un "Ave María" mirándolo directamente a él. Un gesto semejante tuvo con Amalia Repetto, a la que le dedicó, mirándola desde el escenario, el sueño de Elsa en Lohengrin . Amalia y el resto de los "argentinos" de Victoria la iban a esperar a la salida del teatro, la acompañaban a comer, la festejaban. Ella sabía que podía contar con sus amigos porteños. Amalia comenta: "Fascinada por la voz de Victoria y su modo de cantar, aprendí a gustar del canto de cámara, de los cinco siglos de la canción española. Me abrí al mundo. Le escribía y le contaba cómo evolucionaba mi formación musical".
Repetto explica con claridad qué la llevaba a esperar a los artistas extranjeros en Cerrito y a consagrarles la mayor parte de su tiempo libre: "Siempre pensé que estaban solos en un país que no conocían, que después de la función regresaban a la habitación de un hotel o de un apart hotel , donde no tenían sus muebles ni sus cuadros. Por supuesto, contaban con un representante, con colegas, pero no tenían a sus amigos más íntimos ni a sus familias. Me imaginaba que después de haber sido aplaudidos hasta el delirio, de haber escuchado corear sus nombres, de haberse sentido como dioses, de pronto, se encontraban en la calle o en una habitación, sin nadie al lado. Lo menos que podíamos hacer por ellos era ofrecerles nuestro afecto y el agradecimiento que sentíamos por todo lo que nos habían dado. Con Victoria de los Ángeles me unió una amistad muy profunda. Yo la llamaba a España. Ella me llamaba a Buenos Aires. Pocos días antes de morir, me telefoneó. Ésa fue su despedida. En el momento de la muerte, a su lado, estaba un argentino, Jorge Binaghi, que la adoraba, y al que ella ayudó muchísimo cuando él se vio obligado a irse de la Argentina en la década de 1970. Victoria no era la diva que acepta la amistad sólo para ser admirada; Victoria era una verdadera amiga que se preocupaba por aquellos a los que quería. No tuvo una vida feliz. Para el funeral de Victoria, Binaghi encargó una corona cuya faja decía: 'Sus argentinos', es decir, nosotros. Esa corona fue una de las tres que colocaron encima del féretro".
Jorge Luis Podestá, hoy convertido en director de teatro y régisseur de ópera, recuerda aquellos días de juventud. También él recibió un llamado de despedida de Victoria de los Ángeles. Pero Jorge no estaba en su casa y la cantante dejó grabado su mensaje: "Te quiero mucho". Repitió la frase varias veces. Podestá quiso conservar esa voz del final, pero maniobró mal, o quizá demasiado bien, el contestador telefónico y borró las palabras de su amiga. Sentado a una mesa de café, no puede ocultar las lágrimas. Pero cuando se repone, puede evocar la belleza, el refinamiento y el talento musical de Elizabeth Schwarzkopf, la gran soprano alemana que vino a Buenos Aires para dar tres recitales. La fue a despedir a Ezeiza con sus amigos y se puso a llorar. "No me resignaba a que se fuera. Pensé que nunca más la iba a ver ni a tener tan cerca. Ella ya se había ido por la pista hacia el avión. Yo me tapaba la cara con las manos y, de pronto, sentí que alguien me acariciaba la cabeza. Era ella que había vuelto para consolarme."
Otra despedida memorable fue la que le hicieron a la soprano sueca Birgit Nilsson, una de las grandes voces del siglo, a la que toda la tribu del Colón idolatraba. "Birgit era una mujer muy alegre y muy llana -dice Podestá-. Le gustaba divertirse, comer, bailar. Le encantaba la mortadela. Después de los ensayos, se compraba mortadelas enteras, se las ponía bajo el brazo y se las llevaba al departamento que le habían alquilado. Tenía una vitalidad asombrosa. Chiflaba los taxis con tanta fuerza que paraba el tránsito. Al final de una de sus temporadas, la fuimos a despedir a Ezeiza. Conseguimos una bandera sueca y con ella envolvimos el coche en que la íbamos a escoltar hasta el aeropuerto. En esa época, no dejaban llegar los coches de los pasajeros hasta la puerta de entrada. Pero a nosotros, los admiradores, nos dejaron pasar porque pensaron, gracias a las banderas, que éramos diplomáticos de la embajada de Suecia; en cambio, la Nilsson tuvo que bajarse del automóvil a bastante distancia del ingreso y arrastrar las valijas hasta donde nosotros la esperábamos. Le regalamos un broche y ella se subió a una silla y se puso a cantar para nosotros."
El entusiasmo de Podestá por Nilsson es compartido por Gonzalo Bruno Quijano, arquitecto y decorador de interiores. Para los dos, como espectadores, hubo un momento privilegiado, una especie de epifanía: el final del primer acto de Tristán e Isolda cantado por ella. Quijano, a diferencia de la mayoría de los aficionados argentinos, se inició en la ópera con el repertorio alemán. Tenía cinco años cuando lo llevaron a ver El anillo de los nibelungos . "Mi hermana, que era mayor que yo, se dormía. En cambio, durante los intervalos, yo me iba al pasillo a tararear lo que había escuchado y a repetir los movimientos que había visto en escena. Wagner fue quien me descubrió la música. Después pasé al repertorio italiano. Sentía una verdadera pasión por Birgit Nilsson. Trataba de verla dentro y fuera del teatro. Me encantaba descubrirla en el Palacio de la Papa Frita. Pedía panqueques con crema, chocolate y dulce de leche. La Nilsson me obsesionaba. Le pedía a mi padre, que tenía un cargo oficial, que intercediera para conseguirme entradas. Quería escucharla en todas las funciones. También la adoraba a Victoria de los Ángeles, la quería tanto que detestaba a Montserrat Caballé porque me habían dicho que hablaba mal de Victoria. Yo formaba parte de los grupos de platea, pero también del grupo de paraíso. Me divertía mucho más arriba. Allí conocí a una señora gorda, Felisa, que llevaba un gran mantel blanco a la salida de los artistas y les pedía que le escribieran los autógrafos sobre el mantel. Después ella bordaba sobre esas firmas. En el paraíso, yo tenía una especie de escondite secreto. Había descubierto en la terraza una puerta detrás de la cual había una escalera, por donde se bajaba directamente al escenario. Cuando terminaba una ópera, me escabullía, salía a la terraza y bajaba por la escalera a toda velocidad hasta el costado de la escena, así era de los primeros en estar con los cantantes. Nadie se explicaba cómo hacía para llegar tan rápido."
Un acontecimiento que Podestá evoca muy bien es la llegada de Rudolf Nureyev. "Me acuerdo de que hice cinco días de cola para el Cascanueces de 1971. En el horario de oficina, me reemplazaba mi mamá. Pero yo me quedaba toda la noche; dormía en la calle. Conseguí primera fila, número 2. Los que hacíamos la cola tuvimos un premio que no nos esperábamos. A Nureyev lo impresionaba que estuviéramos allí durante tanto tiempo y, por la mañana, cuando iba a los ensayos en el Colón, nos traía facturas. Era como si él nos sirviera el desayuno".
En 1990, Maia Plisetskaia, la formidable bailarina rusa, bailó por última vez en el Teatro Colón. Estrenó el ballet El reñidero , con música de Astor Piazzolla, acompañada por Maximiliano Guerra. Al final, la ovación del público parecía interminable. Un puñado de espectadores logró filtrarse por la puerta que llevaba al escenario y allí, sin dejar que la bailarina se retirase, le pidieron autógrafos. Se decía que Maia odiaba atender al público; sin embargo, en esa ocasión no pudo ser más cortés. Firmaba y firmaba programas, se dejaba fotografiar y besar la mano, hasta que un empleado de limpieza desalojó a todos, estrella y fans. Maia hizo señas a sus admiradores de que la siguieran hasta el camarín, que terminó por parecerse al camarote de tren atestado de pasajeros que aparece en Una noche en la ópera , de los hermanos Marx. Allí continuaron las firmas. Nadie quería irse y Maia no podía cambiarse, hasta que por fin uno de sus asistentes pidió con mucha amabilidad que los visitantes se retiraran. No todos los presentes tenían sus programas firmados, pero nadie se atrevió a protestar. Alguien abrió la puerta del camarín para salir y, sin darse cuenta, apresó entre la puerta y lo que se suponía era la pared a un espectador, un abogado muy elegante y discreto, frecuentador del Colón, Jorge Quintana. Nadie lo advirtió. Ni siquiera lo habían visto. La nube de visitantes se fue retirando sin dejar de hacer fuerza contra el invisible Quintana. El resultado fue que éste era aplastado por la presión de los balletómanos, pero con sorpresa, de pronto, sintió que la pared contra la que se sostenía, misteriosamente, se desplazaba hacia un costado y que él se iba hacia atrás, sin apoyo. De improviso, se descubrió dentro de un pequeño espacio vacío; por fin, podía respirar con más libertad, dio un paso atrás y comprendió que había estado apoyado contra la puerta corrediza del placar de Plisetskaia. Los empujones de los fans habían terminado por meterlo dentro del armario. El último espectador cerró la puerta del camarín y dejó a Plisetskaia y a su admirador a solas. Por cierto, ella ignoraba la presencia de él, oculto involuntariamente, y se creía libre de miradas y acosos. Quintana, con serena dignidad y modales impecables, salió del placar como si se tratara de un truco de magia ejecutado para asombro de la étoile . A ella le resultó muy divertida la situación. Él, en vez de tenderle un alhajero con una joya de Cartier como se hacía en el siglo XIX, le tendió el programa y Plisetskaia no sólo se lo firmó, además lo premió con una de esas sonrisas encantadoras que ningún ser humano puede olvidar. Los dos se rieron de lo que había ocurrido y el abogado, dichoso, salió al pasillo. Cuando los adoradores lo vieron, no podían creer que ese hombre de modales casi oxonianos, que siempre cedía el paso a los demás, hubiera estado a solas con Maia.
Todos los que hemos ido y vamos al Colón tuvimos una revelación como la de Jorge Luis Podestá y Gonzalo Bruno Quijano en Tristán e Isolda . En verdad, hemos tenido muchas. Es cierto, sin embargo, que a veces una se impone sobre las otras. Recuerdo, por ejemplo, el saludo de Maia Plisetskaia al final de El reñidero . Estaba sola en escena. Se enlazó al borde del viejo y maravilloso telón del teatro con una gracia inefable. El movimiento de su cuerpo, la delicadeza con la que apoyó su brazo en el rojo terciopelo, la cuidada espiral que diseñaban sus dedos eran el resumen de una tradición centenaria. Esa pose que, en apariencia, no requería ningún esfuerzo (no estaba bailando) era la suma de toda su vida, de la historia del ballet ruso: la síntesis de la belleza perfecta que compensa los dolores y las miserias de la condición humana. Me gustaría saber cuáles fueron los momentos inolvidables, los de revelación, que ustedes, lectores, tuvieron en el Colón. Cada uno de ellos encierra la clave de una vida. Estoy seguro de que hemos compartido muchos.












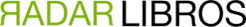

 Rimbaud hecho graffiti hoy en día y dibujado por Verlaine, 1872
Rimbaud hecho graffiti hoy en día y dibujado por Verlaine, 1872
 Una de las muchas ilustraciones de Ernest Delahaye, amigo íntimo de Rimbaud, que solía dibujarlo como un viajero incansable en su correspondencia.
Una de las muchas ilustraciones de Ernest Delahaye, amigo íntimo de Rimbaud, que solía dibujarlo como un viajero incansable en su correspondencia.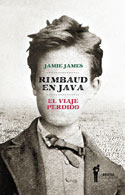
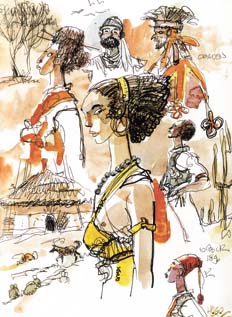



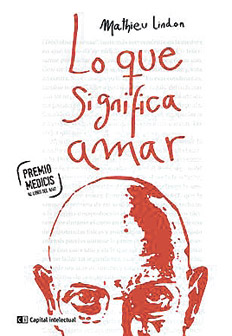 Lo que significa amar. Mathieu Lindon Capital Intelectual 260 páginas
Lo que significa amar. Mathieu Lindon Capital Intelectual 260 páginas





