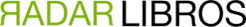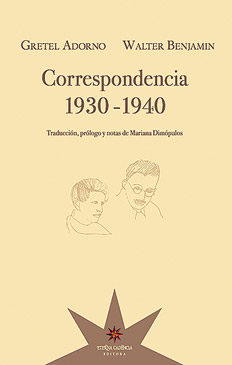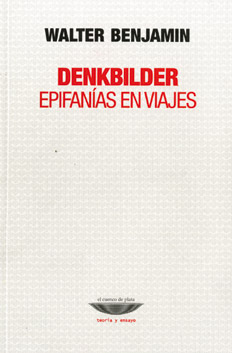Walter & Gretel
A lo largo de los años ’30, Walter Benjamin y Gretel Karplus intercambiaron una profusa, íntima y por momentos enigmática correspondencia. El trabajaba en su principal obra que quedaría inconclusa, El libro de los pasajes, y comenzaba el largo camino del exilio. Ella pronto se convertiría en la esposa de Theodor Adorno, pero su relación con Benjamin siempre se mantuvo aparte, como una amistad plagada de guiños cómplices. Correspondencia 1930-1940 (Eterna Cadencia) reúne este material completamente inédito hasta ahora. Además, se publicó en Argentina Denkbilder (El Cuenco de Plata), una serie de “epifanías en viaje” que tan bien condensan y revelan la marca benjamineana en la cultura y el arte.
Por Fernando Bogado
Correspondencia 1930-1940. Gretel Adorno y Walter Benjamin Eterna Cadencia 464 páginas
La publicación de cualquier correspondencia de grandes nombres de la filosofía o la literatura invita siempre al lector a inmiscuirse en los detalles privados que, de alguna manera, iluminan un pasaje leído o le dan sentido a una frase que siempre, siempre, ha resultado oscura. Claro que estamos aquí frente a un problema teórico: ¿puede lo biográfico considerarse un elemento determinante a la hora de abordar una obra particular? Hay algunas soluciones: o descartamos de plano el vínculo entre biografía y obra, o colocamos la biografía trabajando a la par de la obra (solución que se puede encontrar, por ejemplo, en la manera en que Deleuze y Guattari trabajan con las cartas y el diario de Kafka en Kafka: por una literatura menor); o directamente elevamos la biografía y la consideramos solución última de cualquier cuestión interpretativa. Pero claro, aquí está el problema de cualquier colección de cartas, problema que abre la Correspondencia 1930-1940 entre Walter Benjamin y Gretel Karplus (quien luego pasará a llamarse Gretel Adorno, al contraer matrimonio con el filósofo amigo de Benjamin y miembro de suma importancia en el Institut für Sozialforschung, o mejor, de la así llamada “Escuela de Fráncfort”): una correspondencia, una carta, no es un trabajo biográfico completo, sino que es un fragmento, una pequeña porción de datos correspondientes a un escaso número de días que tienen no sólo la urgencia del momento, sino también una plétora de detalles minúsculos que suelen quedar fuera de cualquier gran empresa biográfica. La misma contraposición es recuperada en el prólogo que la traductora al español de estas misivas, Mariana Dimópulos, elige para dar comienzo a la lectura de estos pequeños, personales intercambios.
Gretel y Benjamin eligen dos extraños nombres con los que referirse uno al otro, nombres secretos que mantendrán con algunas intermitencias a lo largo de las cartas: Felizitas y Detlef, respectivamente. Los motivos de tales nombres pueden ser varios: en primer lugar, la censura, que empieza como un detalle pero que luego se convierte en una barrera a sortear en cada comunicación, hasta el punto de que las cartas finales de Benjamin-Detlef se encuentran en francés con el objetivo de que los responsables de tachar partes poco convenientes aceleren el trámite y no retrasen demasiado la llegada del mensaje por recurrir a algún traductor.
Otro motivo es un poco más encantador: una suerte de código personal mantenido por ambos en donde, por ejemplo, el nombre de “Felizitas” proviene del de un personaje de la obra Ein Mantel, ein Hut, ein Handschuh (Un abrigo, un sombrero, un guante) de Wilhelm Speyer, haciendo clara alusión a la profesión de Gretel durante gran parte de su vida: la de responsable de una fábrica de guantes. Formada como química, se desempeñó luego como secretaria de Adorno a lo largo de toda su vida, incluso haciendo de mecanógrafa oficial del Instituto en Nueva York y habiendo desempeñado tales tareas también para su querido Detlef. Si bien los comentarios en torno de tal o cual trabajo del filósofo no son tan amplios como los que podemos encontrar en la correspondencia de Theodor Adorno (“Teddy” para los amigos) y Benjamin, sí se percibe que entre Gretel y este último había también un vínculo de interlocución, de comentario de ideas que representa mucho para ambos. Hasta tal punto se da este vínculo de lecturas que no sólo se recomiendan novelas, sino que incluso se las pasan por correo.
Gretel se hace cargo de los libros que Benjamin debe dejar en Alemania luego de que comience su largo exilio por diferentes lugares de Europa, enviándolos a las direcciones que él solicita o estableciendo contactos para venderlos y pasarle luego el dinero correspondiente. La ajustada vida de su Detlef depende no sólo de estas ventas sino también de la ayuda de sus amigos: Felizitas le reclama una y otra vez que indique con cuánto dinero él podría estar tranquilo una vez ubicado en alguno de sus muchos parajes para enviárselo, los así llamados “papelitos rosas” de los giros en los que Walter encuentra un alivio a sus muchos padecimientos económicos.
La relación entre ambos es casi sospechosa: las cartas demuestran una amistad sumamente estrecha que muchas veces se mantiene a escondidas de Theodor, que es calificado en más de un envío como un “niño” del que se desconocen los eventuales caprichos, alguien que se sumerge en su trabajo y deja de lado cualquier tipo de unión adulta con su prometida y posterior esposa. Las súplicas por parte de Gretel de que la carta, una vez leída, debe ser destruida ya que sólo estaba destinada a la lectura de Benjamin son varias; los pedidos de silencio, también: hay algo que Felizitas obtiene solamente de Detlef, algo que nada ni nadie está destinado a interrumpir, una suerte de confidente especial.
Esta correspondencia también se convierte en una manera especial de ingresar a la filosofía de Benjamin, en la medida en que se registran los avances de sus trabajos más conocidos, desde La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica hasta sus textos sobre Baudelaire, extractos transformados de lo que tanto Benjamin como toda la Escuela de Fráncfort –Horkheimer y Adorno, principalmente– consideran el gran trabajo filosófico que de él se estaba esperando: El libro de los pasajes, texto que nunca terminaría y que se publicó de manera póstuma gracias a las notas que el teórico alemán dejó en las manos de uno de los funcionarios de la Bibliothèque Nationale de París con el objetivo de que los escondiera en algún lugar, un tal Georges Bataille.
Walter Benjamin es determinante para el destino de lo que se conocerá como Teoría Crítica: primero, por aportar una conexión posible entre el marxismo y la mística judía, dando al elemento revolucionario una naturaleza mesiánica que va a permear todos sus trabajos. En segundo lugar, su metodología o técnica de lectura de la “superficie” (así bautizada por Horkheimer en una de sus cartas dirigidas al propio Benjamin), donde estudia en profundidad los elementos fragmentarios presentes en cualquier ciudad, sus detalles, las bagatelas que no constituyen instancias importantes, al menos en apariencia, para de ellas extraer el “pasado” que clama por su redención en el “presente”. Ese es el sentido de sus estudios del siglo XIX, de la Protohistoria del siglo XIX, aquello que tanto los surrealistas como otros artistas dentro de las preferencias de Benjamin perciben como fantasmagoría: el filósofo va a reclamar esa mirada desprejuiciada, onírica, que hace emerger lo oculto, ese vínculo que se percibe en un instante entre presente y pasado, tan volátil como los fuegos de artificio. De ahí su experimentación con diversas drogas, como el opio o la mezcalina, en este afán por conseguir el estado necesario para la correcta percepción de lo minúsculo y efímero, de ahí la proposición registrada al final de la correspondencia, donde se piensa al siglo XIX como el gran siglo de los fantasmas.
Las últimas cartas son espeluznantes: Benjamin reclama quedarse en Europa, pero pronto comienza a notar que el avance del fascismo va a superar las fronteras de Alemania. Apenas empieza los trámites para obtener la visa norteamericana y reunirse con sus amigos, es demorado en un campo de concentración francés y percibe, sin desesperación, que no le quedan muchas salidas. El 25 de septiembre de 1940, tras no poder cruzar la frontera con España, se suicida en la pequeña localidad de Portbou. Hannah Arendt y Sigfried Kracaeur, dos personas en las mismas condiciones que él, logran hacer el recorrido proyectado en 1941. Aun en estas situaciones límite, no deja de encontrar en Gretel una confidente: el relato de un sueño que tuvo en ese campo de concentración armado en Nevers, de donde pudo salir gracias a la intervención de la famosa librera Adrienne Monnier, es fruto de un esfuerzo teórico que busca precisamente abordar con racionalidad los sucesos más angustiantes del “ahora”.
No existe un mensaje final entre ellos: la única nota suicida la escribe para su primo, Egon Wissing, quien se convertirá en el esposo de la hermana de Gretel, Lotte. La última carta dirigida desde Estados Unidos, firmada por la propia Felizitas para su Detlef, no sólo anuncia la buena nueva del casamiento, sino que acusa el recibo de algunos libros, un detalle, apenas, casi a título de incansable despedida.
Viaje al centro de la Tierra
Por Susana Cella
Denkbilder. Walter Benjamin El Cuenco de Plata 174 páginas
Hay un efecto de cercanía en este conjunto de escritos de Walter Benjamin, los denkbilder, por la nítida presencia de las figuras del pensamiento que los constituyen. Denkbilder, de difícil traducción, se comprende al recorrer los textos agrupados, cuyo subtítulo, “Epifanías en viajes”, sintetiza la súbita captación del sentido a partir de la experiencia testimoniada en tramas coloridas y diversas como “espantamoscas rojos, azules y amarillos, altares de papel brillante... rosetas de papel en los pedazos de carne crudos”. Hay aquí una libertad discursiva que sigue los ritmos de una sostenida atención volcada simultáneamente al exterior (las ciudades) y a lo íntimo (sentimientos y sueños). En uno de los escritos que integran esta selección, “El arte de narrar”, dice Benjamin: “Cada mañana se nos informa sobre las novedades del planeta. Y, sin embargo, somos pobres en historias singulares. ¿A qué se debe esto? Se debe a que ya no nos llega ningún acontecimiento que esté libre de datos explicativos. En otras palabras: ya casi nada de lo que sucede redunda en provecho de la narración, casi todo en provecho de la información”. Y justamente el aprovechamiento de la narración parece ser el programa de los denkbilder quizá contra la “pobreza de experiencia”.
No explicar sino contar, y contar es dar cuenta de lo vivido en el tráfago de las ciudades o en los meandros de la reminiscencia y el sueño. De ahí el estilo benjamineano, su marca personal, sin prejuicios en cuanto a adscripciones de género, en una diversidad que va construyendo un fresco en escritos condensados como poemas, razonados como ensayos, relatados y descriptos como cuentos, donde todas esas modalidades de escritura se tejen surcando la ciudad moderna, en la que, como dice en el Libro de los pasajes, “es aún posible el experimentar de manera más originaria lo que es el fenómeno del límite, si no es en los sueños” (sueños que retornan en los denkbilder entre reflexiones sobre el éxito, la pasión del coleccionista, los autorretratos).
Los denkbilder aluden en Mar del Norte, a ese suelo liminar en que un contrapunto de pájaros a izquierda y derecha del sujeto lo llevan a saber que “yo fui sólo el umbral” donde los contrarios se vinculan en irresuelta tirantez, no otra cosa sino la certera evidencia de la contradicción. Y también, en otro par dialéctico de opuestos –“la costumbre” (repetitiva) y “la atención” (instantánea), complejizado por la vinculación entre atención y dolor, y costumbre y sueño– se instala la posibilidad de un saber ya que “ese silbido o zumbido es un umbral y, sin que nos demos cuenta, el espíritu lo ha atravesado”.
Benjamin recorre lugares como Moscú (que lleva al cotejo con su Diario de Moscú), Nápoles o París entre otros, y logra rotundas imágenes a partir de detalles y de metáforas que funcionan como caracterización. Las descripciones donde caben negocios, calles, habitantes, ropas, juguetes, comidas, buscan del rasgo esencial de cada sitio y a cada situación interpenetrados, y la búsqueda lleva necesariamente a que ese sujeto, el yo que descubre –porque el modo en que capta tiene un aura de descubrimiento–, interpreta y escribe, esté implicado con el objeto.
Menos que una ordenada enumeración (“quien sólo haga el inventario de sus hallazgos sin poder señalar en qué lugar del suelo actual conserva sus recuerdos, se perderá lo mejor”), surgen impresiones –lo que afecta a la atención y deshace la costumbre– ante lo que interpela a los cinco sentidos. La complejidad del intento es explícita: “Qué difícil es encontrar las palabras para lo que se tiene ante la vista. Pero cuando finalmente se encuentran, golpean contra lo real con sus pequeños martillos hasta que repujan la imagen como si la realidad fuera una planchuela de cobre”.
Una primera persona que transita, sueña, recuerda y conjetura –sin alardeos confesionales ni banal anecdotario individual– sostiene en lo particular destacado, su potencia de significación susceptible de erigir –-en la fuerza de múltiples asociaciones– señales, hitos enclavados en la fluencia del discurso, que va avanzando según, podría decirse, no sin tener en cuenta la obra benjamineana, afinidades electivas.
Como un mundo de luces múltiples y sobre todo concretas, los denkbilder –en cuanto aporte a la filosofía– soslayan las deslucidas abstracciones, por eso la cercanía capaz de apelar a quien lee y que bien puede inferirse estos párrafos: la foto de “Lenin sentado a una mesa, inclinado sobre un ejemplar del Pravda... la mirada dirigida ciertamente a la distancia, pero la infatigable preocupación del corazón concentrada en el momento presente”, o, “Caso genial del fracaso: Chaplin o el pobre diablo. Al pobre diablo nada lo escandaliza; sólo se tropieza con sus propios pasos. El es el único ángel de la paz que cabe sobre esta tierra”. Ambas remiten al umbral necesario para contemplar al Angelus Novus.
Cuatro cartas
Detlef y Felizitas
Walter Benjamin a Gretel Karplus
San Antonio (Ibiza), mediados de mayo, 1932
Querida Gretel Karplus:
Así son las cosas; doce horas después de que le hubiera mandado mi última carta, recibí la suya, con la que me siento infinitamente aliviado. Quizá sea solo la incapacidad de acoger en uno, tal como nos llegan, una serie de días sin nubes lo que genera preguntas tan opresivas como las que circulaban por mi última carta. Es que toma su tiempo hasta que uno se adapta a una situación climática tan extraña, cuando no hay cierto confort de hotel que medie entre nosotros y el paisaje. De la fotito adjunta deducirá usted cuán lejos estamos aquí de algo semejante. Pasadas varias semanas de trabajos, los conocidos que hicieron revivir esta casita después de años de decadencia lograron hacer de ella algo muy habitable. Lo mejor es la vista al mar y a una isla rocosa cuyo faro me ilumina por la noche, así como el aislamiento que ofrece la casa entre quienes la habitan, gracias a la distribución inteligente de los ambientes y las paredes de casi un metro, que no dejan pasar ningún sonido (ni calor). Llevo una vida como esa que los centenarios confiesan a los periodistas como su secreto: me levanto a las siete de la mañana y me baño en el mar, a la redonda, nadie en la costa y, en el mejor de los casos, a la altura de mi frente, un velero sobre el horizonte; más tarde, apoyado contra un tronco dócil del bosque, tomo sol, cuyas fuerzas curativas se propagan por mi cabeza a través del prisma de una sátira de Gide (Paludes). Luego, un largo día de abstención de innumerables cosas –menos porque acorten la vida que porque no existen o son tan malas que uno prefiere dejarlas de lado–: luz eléctrica y manteca, aguardiente y agua corriente, coqueteos y lectura de periódicos. Porque ojear el Frankfurter Zeitung con una semana de demora tiene más bien un carácter épico. Y si usted agrega a eso que toda mi correspondencia la recibe Wissing –que hasta ahora no me ha reenviado ni siquiera una sola carta– verá que no estoy exagerando. Pasé mucho del último tiempo sentado con libros y escrituras; recién en estos días me emancipé de mis paseos junto a la orilla y estuve haciendo algunas grandes caminatas solitarias en la región, que es aún más grande, y más solitaria. Sólo durante estas caminatas llegué a tener una conciencia clara de estar en España. De todos los habitables, estos paisajes son los más ásperos e intactos que jamás haya visto. Es difícil dar una idea clara de ellos; si finalmente lo consigo, ya se enterará usted. Hasta el momento no he tomado muchas notas con este propósito, pero me sorprendí retomando la forma de exposición de dirección única para un cierto número de objetos que están relacionados con los más importantes de ese libro. Acaso pueda mostrarle algo de esto en Berlín. Entonces hablaremos también sobre Córcega. Es muy bueno que haya visto todo eso, el paisaje tiene realmente mucho de español; pero creo que allá el verano no graba unos rasgos tan duros e intensos en la tierra. Espero que se haya alojado un par de días en el Grandhotel de Ajaccio, maravillosamente silencioso y pasado de moda. Creo que en el transcurso de las próximas semanas lograré volver; pero nunca puedo tomar una verdadera resolución respecto de las fechas exactas. Lo entenderá si le digo que aquí vivo con una pequeña porción de lo que necesito en Berlín; por eso estoy estirando la estadía tanto como sea posible y no estaré de regreso antes de principios de agosto. Pero hasta ese momento, espero haber recibido muchas noticias de usted.
Sí, si pudiera pedirle un pequeño regalo alentado por la sugerencia de su carta, que me alegró mucho, sería que me enviase un pequeño sobre de tabaco como “muestra sin valor comercial” –Allright de Von Eicken u otro–-. En la isla no hay ninguno que sea fumable.
Yo también recibí una carta de Daga, y poco antes de mi partida, también una de su madre. Por lo demás, estuve dos semanas hundido completamente en el ruso: acabo de leer la historia de la revolución de febrero de Trotsky y estoy a punto de terminar su autobiografía. Tiene usted que leer estos dos libros, sin duda alguna. ¿Sabe si el segundo tomo de la historia de la revolución –Octubre– ya salió? Pronto retomaré a Gracián y escribiré algo sobre el tema.
Muchos saludos de amistad y buenos deseos
Suyo
Walter Benjamin
Gretel Karplus a Walter Benjamin
Berlín, 30 de marzo de 1933
Walter Benjamin, querido:
Apenas salió ayer mi respuesta, recibí su segunda carta y quisiera responderla de inmediato, así las fotos le llegan todavía a París. Y aunque ahora no esté usted completamente solo, lo que me alegra especialmente, quisiera hacerle compañía de esta manera algo primitiva. Para esto me puse el vestido verde, y si bien el peinado es todavía del año ‘31, usted seguramente me lo perdonará. Y agrego esta otra ayuda a la imaginación, una pequeña muestra del paño, para acariciar.
Lo que me escribe sobre Blei ya lo sabía yo por Marie-Luise v. Motesiczky, a quien usted conoció alguna vez en mi casa. Es probable que el tío, Ernst v. Lieben, que es el ex marido de Billie, también ande por allá, lo seguro es que financió todo aquello. Y por favor, escriba unas palabras a la Piz (Mrl v. M) cuando necesite algo, Viena iv, Brahmsplatz. Si lo prefiere, yo también podría informarla. ¿Ha descubierto algo recomendable en la nueva literatura francesa? Sus cartas son lo más querido y lo más importante que tengo en este preciso momento, la felicidad se sigue haciendo esperar. Me alegraré de tener noticias suyas, con mucho afecto
Fe-li-zi-tas
Me pregunto si estará usted conforme conmigo.
Walter Benjamin a Gretel Karplus
Ibiza (Ibiza), alrededor del 26/5/1933
Para empezar con una suerte de confesión, querida Felizitas: con estas líneas recibe usted algo así como las primeurs del día, una hora especial madurada en circunstancias especiales que espero –prensada en esta hoja– no pierda luego todo su aroma y color. En lo tocante a su silueta, me atrevo ya a dibujarla de alguna forma duradera. Pero no me quedará otra opción que enviarle esta única planta vivaz, porque las otras que estuvieron cargando con mis horas de los últimos días estaban marchitas casi todas. Y como usted ha tenido su participación en ese marchitar, le corresponde en consecuencia participar también ahora en lo que le dedico con estas palabras: me refiero a la fruta madura de una hora que se mece en el viento de la mañana.
¿Por qué no me habrá escrito? Mis días pasados hubieran resultado mejores, este que comienza, no tan de consuelo. Y ahora, en lugar de decirle algo más amable, la avergüenzo una última vez al confesarle que el consuelo no me llega lamentablemente de un mensaje de usted, que he estado esperando hasta hoy en vano. De dónde viene el consuelo no será tan difícil de adivinar si se sumerge usted en la descripción del espacio que pronto haré surgir ante sus ojos, y si no olvida algunos artificios a los que, por momentos, recurrí ya hace años, aquellos mismos que había prometido tomar alguna vez con usted.
(...)
Gretel Karplus a Walter Benjamin Berlín, 6 de julio de 1933
Querido Detlef:
En tu última carta no me indicaste tu dirección nueva, y no estoy del todo segura de si los papelitos rosas todavía te llegarán mandándolos a la anterior. Disculpa entonces que se hayan interrumpido y escríbeme lo más pronto posible adónde tengo que dirigirlos de aquí en adelante.
Lamentablemente no podré cumplir con tu deseo de que encargue el Züricher Illustrierte, porque no puedo recibir ese diario aquí en Berlín.
En lo exterior, mi vida apenas si cambió en relación con antes, muchas veces me siento con la salud muy quebrada, de todos modos es más soportable que el año pasado; de Frankfurt tengo muy pocas noticias, como siempre, así que supongo que la prueba en cuestión está ocurriendo ahora mismo, pero quizá estoy adivinando mal. Mis padres pasaron cinco semanas en Gastein, vuelven el sábado, el tiempo aquí sola fue agradable, únicamente opacado por la enfermedad de mi cuñado, que todavía es incierta. En los negocios fue un mes quieto, la liquidación de la vieja empresa y los reemplazos por vacaciones en la nueva me procuraron alguna distracción. Hay dos nuevos modelos de invierno que surgieron a partir de una especial colaboración mía, me encantaría poder mostrártelos. Quisiera preguntarte algo en tu calidad de viejo amante de la moda, ¿por qué al principio de la nueva temporada uno se siente tan mal en las ropas y los sombreros viejos, aunque no hayas adelgazado o engordado, ni tengas un peinado nuevo? ¿La moda nos cambia realmente como para que tengamos una nueva impresión de nosotros mismos?
Bueno, ahora quisiera felicitarte por tu cumpleaños, y se me ocurrió que podríamos mantener el “tú” en las cartas privadas, si es que estás de acuerdo. Me hubiera gustado decir también siempre en las oficiales, pero no sé si realmente es lo que queremos. Sea como sea, a mí me encanta que haya un rastro de secreto en la correspondencia, y creo que el escondite de nuestros nombres, casi reservados para nosotros dos, es maravilloso. Claro que no quise ofenderte proponiéndote aquello de la adopción, en el fondo solo quise decir que conmigo puedes sentirte un poco como en casa y saber siempre adónde perteneces. Por lo demás, tienes toda la razón, yo soy solo una niña pequeña y tengo mucha necesidad de un adulto, me pone enormemente feliz que quieras asumir ese rol para mí. Jamás me hubiera atrevido a pedírtelo, por temor a que pudieras juzgarlo como algo de demasiada confianza. Pero tu pequeña Felizitas se siente muy protegida por ti y te da mil gracias por este ramillete tan singular.
(...)
Tuya
Felizitas
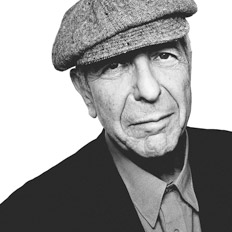

 La Divina Mímesis. Pier Paolo Pasolini El cuenco de plata 108 páginas
La Divina Mímesis. Pier Paolo Pasolini El cuenco de plata 108 páginas
 Mastronardi. Obra completa Ediciones UNL Tomo I, 1016 páginas Tomo 2, 880 páginas
Mastronardi. Obra completa Ediciones UNL Tomo I, 1016 páginas Tomo 2, 880 páginas
 Burt Lancaster como El Pirata Hidalgo.
Burt Lancaster como El Pirata Hidalgo. Jean Peters como Capitán Providene en La mujer pirata, antes de casarse con Howard
Jean Peters como Capitán Providene en La mujer pirata, antes de casarse con Howard Tyrone Power también tuvo su pirata en El Cisne Negro, con Maureen O’Hara.
Tyrone Power también tuvo su pirata en El Cisne Negro, con Maureen O’Hara. Geena Davis en La pirata, la película que acabó injustamente con su carrera.
Geena Davis en La pirata, la película que acabó injustamente con su carrera. Charles Laughton como el Capitán Kidd: después se caricaturizó en Abbott y Costello contra Capitán
Charles Laughton como el Capitán Kidd: después se caricaturizó en Abbott y Costello contra Capitán La isla del tesoro: Robert Newton como Long John Silver, el papel que fue, es y será suyo.
La isla del tesoro: Robert Newton como Long John Silver, el papel que fue, es y será suyo.