Domingo, 10 de junio de 2012
El eterno retorno
Desde sus comienzos, la idea del retorno atraviesa la literatura argentina: ahí está la vuelta de Martín Fierro inaugurando toda una tradición de exilios políticos, desde los románticos del ’37 hasta la dictadura del ’76 y el regreso en democracia. Invitado a Inglaterra a presentar la traducción de su novela Las islas, en el marco del simposio “Narrativas de Malvinas”, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, Carlos Gamerro escribió y leyó este ensayo en el que aborda el tema hasta desembocar no sólo en la guerra, sino en las secuelas que Malvinas ha dejado en los ex combatientes y las distintas interpretaciones alrededor del deseo de regresar a la islas.
Por Carlos Gamerro

El libro Soldados, del poeta y ex combatiente de Malvinas Gustavo Caso Rosendi, abre con el siguiente poema:
Las casas flamean porque partiremos
Para no volver jamás
Guillaume Apollinaire:
Se asoman cada noche
Uniformados de musgo
Desde la tierra parturienta
Miran las luces del muelle
Y todavía sueñan
Con regresar algún día
Oler de nuevo el barrio
Y correr hacia la puerta
De la casa más triste
Y entrar como entran
Los rayos del sol
Por la ventana
En la que ya nadie
Se detiene a mirar
Donde ya nadie
Espera la alegría
Para no volver jamás
Guillaume Apollinaire:
Se asoman cada noche
Uniformados de musgo
Desde la tierra parturienta
Miran las luces del muelle
Y todavía sueñan
Con regresar algún día
Oler de nuevo el barrio
Y correr hacia la puerta
De la casa más triste
Y entrar como entran
Los rayos del sol
Por la ventana
En la que ya nadie
Se detiene a mirar
Donde ya nadie
Espera la alegría
Este poema habla de algo que todos sus lectores podemos prever y también entender: el anhelo de los soldados que están en el frente por volver a casa; incluso, como en este caso, cuando se trata de soldados muertos. Pero hay algo más difícil de prever y entender, al menos para los que no fuimos a ninguna guerra.
Corría el año 1992. Yo estaba trabajando en mi novela Las Islas y, entre otras investigaciones, me había decidido a entrevistar a un grupo de ex combatientes de La Plata, entre los que se contaban Gastón Marano, Rodolfo Carrizo, Martín Raninqueo y el propio Caso Rosendi, aunque a él no llegué a entrevistarlo. Los había elegido a ellos porque tenía los contactos, pero también porque sabía que sostenían posturas críticas frente la guerra y los militares, estaban vinculados con las Madres de Plaza de Mayo... Hablábamos el mismo idioma, pensaba, íbamos a saber entendernos. Una tarde de verano, entre cervezas y maníes, me habían contado lo que todos sabemos, pero que recién entendemos –o no entendemos, pero percibimos– cuando sentimos en el cuerpo, detrás de las conocidas y hasta predecibles palabras, la vibración de la vivencia física: el frío en los pozos, el hambre, los bombardeos, el miedo en la alta noche, el desamparo, las torturas de los superiores –un episodio que ingresó en las dos versiones de Las Islas, la novela y la obra teatral, el del estaqueamiento mejorado con la pinza que muerde el labio del yacente, me fue revelado ese día–. En un punto en que la conversación parecía agotada, en el cual sentí que ya no me serían relatadas nuevas atrocidades ni sufrimientos, se me ocurrió hacer una pregunta, en un tono canchero, casi cómplice: “Bueno, después de todo lo que me contaron, ¿ustedes volverían a las islas?”. Todos a una, sin dudar, respondieron: “Sí, claro”. En ese momento tuve una revelación: una revelación, si se quiere, de incomprensión, y supe cuál debía ser el centro, el núcleo duro de mi novela. Porque yo, Carlos Gamerro, no hubiera sido capaz de prever esa respuesta. Tampoco podía entenderla al escucharla de boca de ellos: apenas saber que era verdad. Pero mi personaje, Felipe Félix, tendría que entenderlo. Si no, la novela sería un fracaso; él, un ex combatiente trucho.
La literatura argentina escrita hasta ese momento sobre la guerra no me ofrecía demasiada ayuda. Quizá por la necesidad de oponerse al registro épico de los relatos de la dictadura y de la prensa unánimemente cómplice, y al Gran Relato Argentino que los había precedido y les servía de fundamento, quizás por gravitación del texto fundacional de la literatura de Malvinas, Los pichi-ciegos, de Rodolfo Fogwill, el único registro válido parecía ser el de la picaresca, género antiépico por excelencia. La de Fogwill es una novela de desertores, de desertores que se organizan para hurtar su cuerpo a la guerra con el único e irrenunciable objetivo de sobrevivir el mayor tiempo posible. La deserción es el sueño o la fantasía de todo soldado, sobre todo del que no ha elegido ir a la guerra, pero también del voluntario arrepentido: aunque la mayoría nunca lo intente, la mera posibilidad de imaginarla ayuda a soportar el día a día de la guerra. Una de las más celebradas novelas sobre la guerra de Vietnam, Persiguiendo a Cacciato, de Tim O’Brien (él mismo un veterano de esa guerra), es toda ella la realización de una fantasía de deserción: el soldado Cacciato se harta de la guerra y decide irse caminando a París. El viaje puede parecer imposible, pero es al menos pensable: para comprobarlo basta mirar el mapamundi. Los combatientes de Malvinas ni siquiera tenían el consuelo de estas fantasías: estaban rodeados por agua, y por la flota inglesa, aislados en el sentido etimológico del término. Pero muchos de ellos podían convertirse en Cacciato mientras dormían: Fabián, uno de los entrevistados del libro Los chicos de la guerra, de Daniel Kon, cuenta el siguiente sueño: “Me acuerdo de que una vez me había dormido muy profundamente y había empezado a soñar. Era un sueño hermoso: yo volvía de las Malvinas y llegaba hasta acá, hasta este barrio, caminando; venía por la vereda de mi casa, y justo en el momento en que estaba por entrar, justito en el instante en que iba a abrir la puerta, alguien me sacudió para despertarme. ¿Qué hacés pelotudo? Me cortaste el sueño, le dije. ¿Qué dijiste?, me preguntó enojado el que me había despertado. Recién entonces lo reconocí: era el capitán”. Un personaje del cuento de Rodrigo Fresán, “La soberanía nacional”, quiere que los ingleses lo tomen prisionero para ir a Londres y conocer a Los Rolling Stones; el del cuento de Juan Forn “Memorándum Almazán” es un impostor que se hace pasar por ex combatiente. El sueño del regreso está ausente de esas ficciones, es más, es incompatible con ellas: el desertor sólo quiere volver a casa; la línea de fuga del pícaro se orienta siempre hacia el futuro.
El tópico del regreso a Malvinas aparece primariamente como forma de negar o redimir la derrota. Volver, en el sentido más literal, es volver a invadir las islas, esta vez para ganar la guerra. Oscar Poltronieri, único soldado conscripto condecorado con la Cruz de Valor en Combate, declara en Partes de guerra, de Speranza y Cittadini: “Si yo tuviera que ir a Malvinas a pelear de vuelta, iría. La mayoría de los veteranos iría. Porque ya tenemos experiencia y los que están acá no saben nada. Porque cuando nosotros recién fuimos no sabíamos lo que era una guerra, pero ahora sabemos cómo es y cómo es el terreno y todo. Entonces preferimos ir nosotros antes de que vayan otros pibes que no saben lo que es una guerra. Nosotros ya sabemos todo, lo malo y lo bueno. Y con todo, nosotros volveríamos”.

Es en esta visión del regreso donde oficiales y soldados forman un bloque único: todo se subordina al fin de ganar la guerra perdida. Este sueño del regreso épico tiene un enemigo más implacable que cualquier ejército imperialista: el tiempo. Hoy, a los 50, mañana a los 60, los conscriptos que sueñan con volver a la guerra se parecen cada vez más a esos personajes de Conrad que sueñan con redimirse de una flaqueza que los perdió, o a ese Pedro Damián de Borges, que le pide a Dios que vuelva el tiempo atrás para morir como un valiente en la batalla en que supo que era cobarde. La muerte de Mohammed Alí Seineldín probablemente marcó el cierre simbólico de esta alternativa. No hay que perder de vista, de todos modos, que el objetivo de recuperar las islas es importante para muchos combatientes. Así lo explica Juan Carlos, en Los chicos de la guerra, entrevistado a los pocos días del fin del conflicto: “Si las Malvinas, no digo por medios bélicos sino diplomáticos, llegan a recuperarse, pienso que nosotros nos vamos a sentir satisfechos, vamos a sentir que no todo fue en vano. Pero si no las recuperamos, si lo que nosotros hicimos sirvió para que los ingleses reafirmaran sus pretensiones sobre las islas, yo, al menos, me voy a sentir muy mal. Voy a pensar que por culpa de nosotros, que fuimos a las Malvinas, las perdimos definitivamente”. El regreso puede, también, tomar la forma de una expiación de la derrota, y cobra la forma de una peregrinación a Malvinas. Si las islas no vuelven a nosotros, nosotros volvemos a las islas.
La nostalgia del regreso, de todo regreso, como sabemos, se construye con el tiempo. A los pocos días de volver de la guerra, Fabián E., de Los chicos de la guerra, responde de manera poco entusiasta a la pregunta: ¿Volverías a visitar Malvinas alguna vez?: “Sí, si se pudiera me gustaría ir por un ratito, nada más. ¿Sabés qué iría a ver? Si todavía existe el agujero en el que estuve enterrado vivo toda una noche”.
Pero las islas y la experiencia de la guerra se magnifican en la memoria y la necesidad de volver a ellas se va haciendo cada vez más fuerte. Edgardo Esteban, el primer ex combatiente en cumplir ese sueño, lo cuenta así en su “Malvinas, diario del regreso”, apéndice a su conocido Iluminados por el fuego: “Siempre sentí la necesidad de volver a las islas. Quizá porque creí que si no pisaba Malvinas nuevamente, nunca llegaría al final de ese camino que empezó el 2 de abril de 1982. Necesitaba ganarles a la guerra, a mi propia guerra, esa que deambulaba por mi mente y no me dejaba estar en paz, esa que constantemente me acechaba, con sus fantasmas y sus muertos. Jamás perdí la ilusión de volver, esa esperanza de regresar y visitar las tumbas, mis lugares, esos que me marcaron a fuego cuando tenía tan sólo diecinueve años y que no olvidaré por el resto de mi vida [...] Los recuerdos de la guerra están en mi cuerpo, son marcas que nunca se borrarán. Necesitaba cerrar viejas heridas, cicatrizarlas y dejarlas por siempre en las islas”. Llama la atención esta secuencia: cerrar las heridas, cicatrizarlas y dejarlas en las islas. La metáfora, como siempre, dice más de lo que el hablante pretende: dice, en este caso, la imposibilidad de su ilusión.
Los países-isla, como Australia, Cuba o –en otro tiempo– el Reino Unido pueden abrigar la ilusión de que su forma está determinada por Dios o la naturaleza. La mayoría de las naciones no tienen esa suerte: su forma es contingente, el resultado temporario de una serie de maniobras militares y políticas. Pero la idea de la integridad de territorio nacional cobra fuerza emotiva a partir de la metáfora de la patria como cuerpo y la identificación de un mapa ideal de la patria con éste. En un texto fundacional de nuestros reclamos por las islas, el padre literario de la patria, José Hernández, define así la usurpación inglesa: “Es como si se nos arrebatara un pedazo de nuestra carne”. La metáfora de la patria mutilada o castrada aparece con fuerza simbólica (tanta que uno duda si se trata de un relato verídico o apócrifo) también en Los chicos de la guerra, donde se presenta “la historia de H. que, también por congelamiento, sufrió la amputación de sus testículos. Actualmente viaja tres veces por semana desde su casa en el sur del Gran Buenos Aires hasta el consultorio de una psicóloga de la Capital Federal. H. tiene totalmente negado el hecho de su castración, no quiere hablar del tema. Sólo sigue repitiendo, orgulloso, que él estuvo en la guerra de las Malvinas”. Si la pérdida se vive como mutilación, el regreso restaurará sin duda los miembros y la potencia perdidos.
Otra metáfora, vinculada con la anterior, es la de la patria como familia. La incorporación de las islas al territorio nacional está concebida como un regreso familiar: las islas descarriadas vuelven a casa. “Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa” es el estribillo del poema de Atahualpa Yupanqui (1971) musicalizado por Ariel Ramírez y convertido, junto con el himno de Malvinas, en una de las canciones patrióticas de la guerra. Numerosos testimonios de ex combatientes invocan a sus familias al hablar de la guerra. La familia es a la vez lo opuesto de la guerra, aquello que se añora, a lo que se anhela volver, y también la continuación de la guerra: por su familias los soldados aceptan ir a las islas, por sus familias no se atreven a desertar, por sus familias pelean, por sus familias sienten vergüenza de volver vencidos a la casita de su viejos. La familia a la vez protege y envía a la muerte. “Por eso tenía que volver, debía volver, necesitaba volver, por mí, por mi familia, por mi madre”, escribe Edgardo Esteban. “Gracias por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy, que es el fruto de este hogar donde vos sos el pilar. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte”, le escribe el teniente Roberto Estévez en una muy citada “carta al padre”, desde las Malvinas. Padre y patria, potestad y soberanía pueden ser términos intercambiables, como señala Julieta Vitullo en el capítulo titulado “En el nombre del padre” de su Islas imaginadas. Allí señala cómo la metáfora de la paternidad es arma de doble filo: las islas están unidas a la patria como un hijo a su padre, pero la incertidumbre inherente a la paternidad (a diferencia de la certeza de la maternidad) también puede albergar las dudas sobre nuestros derechos tantas veces proclamados como indudables, incuestionables e inobjetables sobre las islas. Así, el soldado que pelea prueba, a la vez, que es hijo de su padre y que las Malvinas son argentinas.
 La traducción fue publicada por la Editorial And Other Stories con el título The Islands en traducción de Ian Barnett.
La traducción fue publicada por la Editorial And Other Stories con el título The Islands en traducción de Ian Barnett.
La literatura y la historia argentinas están hechas de idas y vueltas. La Ida y la Vuelta del desertor Martín Fierro, la ida y la vuelta de los inmigrantes y sus descendientes, las de los exilios políticos en los siglos XIX y XX. En este aspecto al menos, el tango “Volver”, de Gardel y Le Pera es, casi, una canción patria. En el siglo XX, los perdidos objetos del deseo fueron dos pares: Juan y Eva Perón, Soledad y Gran Malvina. En su Montoneros o la ballena blanca, Federico Lorenz lo resume en la frase “es un país que ama encolumnarse en el reclamo de ausencias: nos quitaron las Malvinas, Perón estuvo en el exilio”. Las Malvinas –recurro a las palabras de Borges en “El tango” tienen “el sabor de lo perdido / de lo perdido y lo recuperado”. Deberíamos agregar, para ser mas precisos, de lo perdido, lo recuperado y lo vuelto a perder. La muerte inaceptable de Eva Perón también engendra el mito de un regreso a la vez imprescindible e imposible, resumido en la frase “Volveré y seré millones” que míticamente se le atribuye, aunque no consta en ninguno de sus discursos (también se le atribuye a Tupac Amaru, pero la única atribución comprobable es a un lugarteniente de Espartaco, en la novela de Howard Fast del mismo título). Estas conexiones entre el tópico del regreso en la historia del peronismo y en la de Malvinas permiten comprender, en parte, la sorprendente afirmación del dirigente peronista Alberto Brito Lima, en ocasión de su boicot a la filmación de escenas del film Evita en Buenos Aires: “Los argentinos amamos las Malvinas. Eva Perón es la corporización de Malvinas. Yo defiendo a la Eva como si fueran las islas Malvinas”. En 1963, algunos integrantes de Tacuara habían puesto en marcha el operativo Edmundo Rivero (clave que ocultaba el nombre del mítico gaucho Rivero, supuesto defensor de las islas contra la ocupación inglesa), que consistía en comprar un avión y un barco y retomar las islas y luego llevarlo a Perón a ellas desde el exilio, para que desde esa porción de suelo doblemente recuperado (por argentino y por peronista) comandara el regreso del peronismo al poder. No sé si Perón alguna vez supo de este plan ni qué opinión le habrá merecido.
En su novela, Lorenz conjuga estos dos anhelos en uno: el de los sobrevivientes de una célula montonera por retomar las Malvinas en plena dictadura para “quitarle al enemigo un símbolo”. Estos Montoneros han sido doblemente derrotados: por la dictadura por supuesto, pero también por el regreso de Perón –uno de ellos reproduce llorando, a bordo del submarino alemán que los acercará a las islas, el discurso del 1º de mayo de 1974 en que Perón rompe con la Juventud Peronista (discurso en el cual, simbólica y a la vez pragmáticamente, Perón separa a los bastardos de los hijos legítimos). En ese sentido es significativo que la empresa de volver a Malvinas la lleve a cabo el grupo de los Montoneros más viejos, que venían de la resistencia o de organizaciones anteriores como las FAR y las FAP, “los oxidados”, como se llaman a sí mismos, que se diferencian de los pendejos fierreros del engorde del ‘73, que pensaban “que Montoneros había salido de la nada, sin ninguna lucha peronista del pueblo detrás, ni resistencia [...] lo único que sabían de Perón es que los había traicionado”. La lección de la novela de Lorenz es clara: a las islas sólo volverán los verdaderos peronistas. O, dicho de otra manera: volver a las islas es volver a ser peronistas.
¿Se puede volver a un lugar en el que nunca se estuvo? Es la oración que abre otro libro de Lorenz, Fantasmas de Malvinas, y que orienta esta crónica de su primer viaje a Malvinas: “Mientras vamos rumbo a Puerto Stanley en la camioneta que nos traslada, me pregunto si de verdad es la primera vez que me encuentro con estos cerros. ¿Por qué brotan sus nombres de mi boca: Harriet, Two Sisters, Sappper Hill? [...] como en un flashback, aun quien viaje por primera vez a las Malvinas estará volviendo. Acaso, conjeturo mientras reviso mis notas, escucho mis cintas, veo mis fotos, nunca nos hayamos ido del todo de allí”. Este texto de Lorenz se hace eco de un cambio decisivo que tiene lugar en nuestra relación con las Malvinas a partir de la guerra. Hasta el 2 de abril de 1982, las islas Malvinas eran el territorio privilegiado de la imaginación, el símbolo nacional, el significante vacío de la nacionalidad. La experiencia de las islas no iba, en la mayoría de los casos, más allá del reconocimiento de su silueta: y en esa silueta, que en mi novela Las Islas alguien compara con un Rorschach, cada uno veía lo que quería. Después de la guerra, las islas pasan a ser parte de la memoria viva de más de 10.000 argentinos, y a través de la amplificación mediática, cinematográfica y literaria de éstas, de nuestra memoria colectiva.
En su Anábasis, Jenofonte narró la expedición de diez mil mercenarios griegos hacia el interior de Asia Menor y, tras la muerte del rey persa que los comandaba, su ordenada retirada hacia el mar, que constituye la Katábasis. Etimológicamente, anábasis es un viaje tierra adentro y katábasis, desde el interior hacia la costa. El título de la obra sugiere que lo fundamental es la expedición hacia Mesopotamia, pero lo que se ha vuelto famoso es el avistaje del mar, el grito de “¡Thalassa, thalassa!” que para los griegos significa que ya están en casa. En poco se parecen la ordenada marcha de los diez mil griegos a la caótica desbandada y prisión de los diez mil argentinos; quizás en nada más que en la coincidencia del número (mítico más que empírico, en nuestro caso) de los diez mil. Pero en términos más generales estos dos movimientos pueden tomarse como variaciones sobre el tema de la ida y la vuelta. En ese sentido ampliado, toda guerra implica una ida y una vuelta que luego se vuelven incesantes, un movimiento pendular entre anábasis y katábasis. Porque con el regreso a casa, el viaje recién comienza: el soldado volverá en sus recuerdos, en sus relatos, en sus pesadillas, a lo que creía dejado atrás para siempre. A diferencia de otros recuerdos, el de la guerra, lejos de desdibujarse con el tiempo, se vuelve más vivo y candente.
“Juan Carlos”, uno de los soldados entrevistados por Daniel Kon para Los chicos de la guerra (todas las entrevistas se realizaron entre el 23 de junio de 1982, es decir, a una semana del regreso, y agosto del mismo año) apunta: “Fijate qué curioso, allá siempre soñaba con mi familia y, ahora, quince días después de volver, empiezo a soñar con la guerra”. Otro de ellos, Fabián E., comenta perplejo: “Quiero hablar de algo que pasa acá, en Buenos Aires, y digo allá. O sigo diciendo el continente, como decíamos en Malvinas”. Ha sido habitual comparar y aun homologar la situación de los ex combatientes con la de las víctimas del terrorismo de Estado; estos testimonios también permiten la comparación (no la homologación) con la de los exiliados de la dictadura. Como el exiliado, el ex combatiente puede terminar por no saber cuál es su patria verdadera; como el exiliado, debe regresar para descubrirlo. Exiliados en su patria, en su barrio, en su casa, así se sienten muchos de los soldados que vuelven. En el frente de batalla, el soldado sueña con volver a casa; en su hogar, sueña con volver a la batalla, o al menos a los lugares donde esta transcurrió.
La Guerra de Secesión fue la primera guerra moderna; Ambrose Bierce, que combatió en ella, el primer escritor en romper claramente con la tradición épica y narrar la guerra como sucesión de horrores donde no hay lugar para los héroes. Su texto autobiográfico “Lo que vi de Shiloh” es un interminable y por momentos insoportable catálogo de horrores, por lo que el lector se sorprende bastante al llegar a un párrafo final como éste:
“Oh los días cuando el mundo entero era extraño y hermoso; cuando desconocidas constelaciones brillaban en las medianoches del sur y el sinsonte derramaba su corazón en la magnolia tocada de luz de luna; cuando había algo nuevo bajo un sol nuevo; ¿no dejarán sus hermosos y lejanos recuerdos de superponer sus cuadros contrastantes a los rasgos más ásperos de este mundo posterior, acentuando la fealdad de la vida más mansa y más larga? ¿No es extraño que los fantasmas de una época manchada de sangre tengan una gracia tan etérea, nos miren con ojos tan tiernos, que yo deba hacer un esfuerzo para recordar el peligro y la muerte y los horrores de aquella época, y sin esfuerzo acuda a mí todo lo que era lleno de gracia y pintoresco? ¡Ah, juventud, no hay hechicera como tú! Dame así sea un toque de tu mano de artista sobre la opaca tela del presente; toca con tu oro las sombrías y desabridas escenas del hoy, y con gusto entregaré esta vida, tan distinta a la que debí haber tirado en Shiloh”. A Ambrose Bierce le fue concedido su deseo, o se lo concedió él mismo: en 1914, a la edad de 72 años, se internó en los laberintos de la Revolución Mexicana y nunca más se supo de él. En su carta de despedida había escrito lo siguiente: “Adiós. Si escuchan que me estamparon contra una pared mejicana y me ardieron a balazos, por favor comprendan que lo considero una muy buena manera de dejar esta vida. Mejor que la vejez, la enfermedad o caerme por las escaleras. Ser un gringo en Méjico –¡ah, eso es eutanasia!”.
El libro Soldados, de Gustavo Caso Rosendi, cierra con este poema:
Nosotros que escuchamos sobre
Las cabezas el relincho del mortero
Que leímos el porvenir en las tripas
De los nuestros
Nosotros que olimos las letrinas del espíritu
Que tocamos el temblor de la piedra
Como un corazón desesperado
Nosotros que lamimos el meado vientre
De la tierra que persistimos pese a todo
Y a nosotros
Las cabezas el relincho del mortero
Que leímos el porvenir en las tripas
De los nuestros
Nosotros que olimos las letrinas del espíritu
Que tocamos el temblor de la piedra
Como un corazón desesperado
Nosotros que lamimos el meado vientre
De la tierra que persistimos pese a todo
Y a nosotros
Somos los que aun permanecemos
En cuclillas los que todavía tenemos
Las pupilas como estrellas candentes
Los que a veces nos seguimos
Arrastrando por la noche
En cuclillas los que todavía tenemos
Las pupilas como estrellas candentes
Los que a veces nos seguimos
Arrastrando por la noche
Los que todavía soñamos
Con regresar algún día.
Con regresar algún día.
Domingo, 17 de junio de 2012
Los afanes de Arlt
Fundada en 1924 por Ricardo Güiraldes y tres jóvenes fascinados por las vanguardias, el poeta cordobés Brandán Caraffa, Pablo Rojas Paz y un joven Jorge Luis Borges recién vuelto de Europa, la revista Proa se convirtió en refugio y faro para la nueva prosa y poesía hispanoamericanas. Por sus páginas pasaron fragmentos de Macedonio Fernández, versos precoces de Raúl González Tuñón y Leopoldo Marechal, poemas criollistas de los uruguayos Silva Valdés e Ipuche; versos vanguardistas de chilenos como Juan Marín y Pablo Neruda, y poemas de Federico García Lorca. La edición facsimilar de la Biblioteca Nacional y la Fundación Borges, de los quince números completos, publicados entre agosto del ’24 y enero del ’26, esconden entre muchos tesoros el episodio perdido de El juguete rabioso y la primera reseña en castellano del Ulises de Joyce firmada por Borges. Radar los lee para encontrar en ellos los puntos en común y el encuentro inesperado de los dos autores que dividieron las aguas y marcaron la literatura argentina del siglo XX.
Por Guillermo Saccomanno

Creo haber leído hace unos cuantos años “El poeta parroquial”, este capítulo que Arlt, con un acertado criterio estructural del relato, dejó afuera de El juguete rabioso. La mitología literaria refiere que fue su amigo Ricardo Güiraldes quien le recomendó sustituir el título de su novela La vida puerca por El juguete rabioso. Que descartara “El poeta parroquial” como parte del libro –puede conjeturarse– sería atribuible también a otra sagaz sugerencia de Güiraldes. Un dato histórico: ambos, Arlt y Güiraldes, publicaron en el mismo año, 1926, sus dos primeras novelas, dos referentes claves en materia de iniciación: El juguete rabioso y Don Segundo Sombra.
Cuando leí por primera vez “El poeta parroquial” experimenté la misma turbación que cuando tuve en mi poder las fotocopias del registro de invención de sus medias de goma. Una mezcla de tristeza y ternura. Si se piensa la redacción de este documento como pieza literaria, ahí ya está todo, todo lo que significan, complementarias para Arlt, la invención y la literatura: estrategias de enriquecimiento, lo que se comprueba en diferentes declaraciones del escritor. El registro de invención está escrito a la apurada, con faltas de ortografía, despropósitos gramaticales, todo eso que a Arlt se le recriminaba segregándolo de una concepción literaria de gente bien (el grupo Sur, el elitismo por antonomasia). A tener en cuenta: aunque Arlt pudiera tener en superficie afinidades con el tremendismo de Boedo, supo siempre moverse, inclasificable, con astucia, entre los beligerantes de Boedo y Florida. (Un ejemplo: su amistad con el estanciero Güiraldes.) Su lógica de la literatura no está lejos del afán (volveré sobre este término: afán) de hacerse de fortuna y de prestigio, lograr un status que habilite tanto la venganza del humillado como la utopía. Al leer “El poeta parroquial” esa primera vez, creo –lo pienso ahora–, percibí su fascinación por la “letra impresa”, el poder, lo que Arlt imaginaba como poder, y también reparé en su humillación a través de una incumplida ambición poética. Porque la poesía, para Arlt, como el escribir bien, emanaba un aura de refinamiento, lo que era sólo posible poseer mediante una comodidad económica. Arlt no carecía ni de genio ni de inventiva, pero sí de dinero. Y para escribir poesía había que tenerlo. Los personajes arltianos trabajan para comer y comen para trabajar. A Arlt lo irritaba escribir para vivir y vivir de lo que escribía. El dinero como mala palabra, rezongaba.
Los dos muchachos literatos que van a visitar al poeta parroquial destilan la codicia naïve de un rango que puede concederles la poesía, emerger de la mishiadura y el anonimato. La visita cumple una función: ver cómo se logra esa famita que da salir en revistas como Caras y Caretas y El Hogar. Al lector desprevenido, que no entró todavía en el retorcimiento de la traición, el tormento de la culpa, dos condiciones que definen El juguete rabioso, la lectura de “El poeta parroquial” puede resultarle no sólo un borrador, un flojo texto de aprendizaje literario, sino también una señal de presunción. Y habría que ver lo que esto, la formación literaria, significa en el caso Arlt. Presunción, entonces, otro rasgo de este capítulo que Arlt dejó afuera de la novela de iniciación más estremecedora de la literatura argentina porque, de lejos, El juguete rabioso le saca varios cuerpos a Don Segundo Sombra, la gauchesca taoísta.
Lo que puede interesar de “El poeta parroquial” en el nivel de la genética literaria es cómo ofrece la oportunidad de desarticular una inocencia y humildad que suenan fingidas. Arlt, me digo, interpelado ahora, no podría hacerse el distraído de los elementos que ahí, en ese cuento, despliega anticipando las constantes de lo que será su literatura: la fascinación por el arriba. El arribismo, si se quiere. El golpe de Estado más que la revolución. Acá cabría la apertura de una polémica acerca del “revolucionarismo” de Arlt, la relación entre fascismo y astrología (José Amícola escribió un clásico ensayo al respecto), dos inclinaciones que, en nuestro país, tienen antecedentes siniestros y no tan remotos: José López Rega.
El primer capítulo de El juguete rabioso empieza reverenciando la lectura de Chateaubriand, Lamartine y Cherbuliez y concluye con “El Club de los Caballeros de la Medianoche”, una bandita de pibes chorros con ínfulas rocambolescas, robando la biblioteca de una escuela. Aquí, hay que advertirlo, se indica tácitamente una ideología de la literatura: no tanto “tomar el cielo por asalto” como “asaltar el poder”: a la aristocracia, y en especial a la literaria, encarnada en la literatura francesa, se accede, desde abajo, sólo a través del afano. En esto, considero, el lenguaje que no es ni inocente ni naïve como los dos muchachos literatos: revela una contigüidad semántica entre afanes y afano. El robo a la biblioteca, hay que consignarlo, es un asalto al Estado en la medida en que ésta no pertenece a una institución privada. También conviene subrayarlo: no se trata de una expropiación sino de una apropiación. Frente a los libros que se seleccionan en el robo, Silvio Astier desprecia Las montañas de oro, del fascista Lugones (que puede venderse por diez pesos), y prefiere una biografía de Baudelaire: no Las flores del mal y sí una biografía de su autor. Irzubeta, el otro chorrito la descalifica: “Una biografía”, le dice. “No vale nada.” Pero sí vale para Silvio, y acá la diferencia entre valor y precio. A Silvio pareciera importarle menos la lírica baudelaireana que aquello que puede haber de lírico –léase “romántico”– en su biografía borrascosa, la figura del maldito. El valor, al modo baudelaireano, cotiza, a la larga, más que el precio. A Astier, como más tarde a Erdosain en Los siete locos –y la idea puede hacerse extensiva a todos los héroes arltianos–, no le cabe duda lo dicho: le revienta trabajar para comer y comer para trabajar. Para Astier la cosa va más allá de la injusticia social y supera la noción de igualdad social. Astier, a su modo, es también un elitista: pretende la trascendencia.
Atinada, dije, la autocensura de Arlt al eliminar “El poeta parroquial”. No se trata sólo de que reste potencia a esa “vida puerca” que es El juguete rabioso. Es que los indicios, las pistas de la envidia –y al leer envidia debe entenderse resentimiento– están demasiado expuestas. Declamatorias, más bien. En principio, los dos muchachos que visitan al poeta parroquial son demasiado pichis intelectualmente por más que uno trabaje en una biblioteca. Los dos se dejan deslumbrar por la figura de Alejandro Villac. Y acá, por qué no pensar en este significante, el apellido “Villac” como apócope afrancesado de “villano”. A la vez, por consonancia francófona, el “ac” pega cerca de Rastignac, el héroe balzaciano que antecede los héroes arltianos en su afán de tomar una ciudad por asalto. Villac lo logró: su retrato ha sido publicado en El Hogar. Y puede darse el lujo del remanso.
En otro orden, “El poeta parroquial” sugiere, desde el vamos, además de parroquia, capilla. Y los dos muchachos van al encuentro entonces de un prestigioso de la capilla literaria. Para recortarse en esa capilla hay que escribir, por ejemplo, sonetos como los del poeta en su libro El collar de terciopelo. Subráyese: oro, en Lugones, y collar en Villac. El soneto, sentencia el poeta parroquial, es “una lira de hebras de oro”. Lo alhajado entonces como atributivo de lo poético.
No menos interesante es revisar el territorio donde se ubica la morada del poeta. Alejandro Villac no parece vivir a muchas cuadras de Arsenio Vitri, el ingeniero que será afanado en El juguete rabioso. No sólo sus iniciales coinciden, A. V. y A. V., sino también sus barrios arbolados, sus calles perfumadas, un territorio en el que se advierten los aires de Flores, Floresta y el Parque Avellaneda. De parte del narrador, en tanto, ya se insinúa una traición en la elección de género. Lo suyo, confiesa tímido, no es el verso sino la prosa. Si la poesía es territorio de emociones sublimes y de sensibilidades delicadas, la prosa –Arlt, su popularidad como cronista, proviene del periodismo, una escritura subvalorada– tiene un carácter utilitario, ligado a la subsistencia y la plusvalía. Casi imperceptible, la traición se advierte en la vergüenza que pareciera sentir el literato incipiente al admitir que escribe prosa. En algún sentido también, lo soterrado de la visita al poeta tiene un aire de escruche. Como sugerí, han venido a campanear cómo se llega. El Arlt de este capítulo se deschava más embelesado por el gusto aristocratizante, la poesía, que por el realismo expresionista que definirá su narrativa. No es casual entonces que contara entre sus favoritos los Cuentos para una inglesa desesperada. Y acá, en este título del pretencioso metafísico Mallea, está también todo, todo lo que a Arlt, el muchacho que peregrina hacia la casa del poeta parroquial, le representa una idea de belleza: una inglesa desesperada es más exquisita que una mantenida o una renga.
Una digresión y no tanto ahora. Otro dato del período: no estamos lejos de las colaboraciones de Borges para El Hogar ni tampoco de su primer libro de cuentos: Historia universal de la infamia. Subrayemos: “los deleites y afanes de la literatura bandoleresca” que encandilan a Arlt tienen más de una zona de roce con los cuentos de Borges, su admiración por marginales como Billy the Kid. Ambos, El juguete rabioso e Historia universal de la infamia fueron concebidos como literatura popular. Aunque en el caso de Borges el correrse hacia este género es más notorio y provocador porque, proviniendo de una clase más elevada, empieza a desarrollar su libro en el suplemento de aventuras de Crítica. En este punto, habría que recordar que, a diferencia de Borges, Arlt presenta en el diario una escritura menos jerarquizada, más urgente, aunque no menos popular: el aguafuertismo. Pero los dos, a su modo, eligen una traslación de clase: Arlt hacia lo mayor, la novela, y Borges hacia lo menor, el cuento de aventuras. No obstante, en sus respectivos desplazamientos, ambos comparten otra afinidad: el poeta parroquial, al que los dos muchachos le prestan atención, reivindica a Carriego, a quien Borges dedicará uno de sus ensayos juveniles. A Borges y Arlt los une además un común desdén: la literatura gauchesca. Aquella literatura que Borges repudiaba por su apelación al facilismo folklórico, en “El poeta parroquial” Arlt lo deposita en un tal Usandivaras, un poeta campero que el vate barrial considera inferior al payador Betinotti. Si bien durante años la crítica se empecinó en plantear antagonismos entre Borges y Arlt como amantes antípodas, al rastrear el monumental Borges de Bioy Casares, en algunos pasajes Bioy permite entrever que la animadversión de Borges hacia Arlt no era tanta. No obstante, durante décadas la polarización de la crítica osciló en sus preferencias entre Arlt y Borges, lo que tuvo su incidencia. Serenados los ríos de tinta que fluyeron al respecto, aunque no pueda hablarse de una reconciliación entre tirios y troyanos, ambos anclados en los ’60 y ’70, el tiempo y el rescate de algunos de sus textos primerizos permiten leer nuestra historia, la literaria y no sólo, de una forma menos maniquea. Borges era más arltiano de lo que un lector desprevenido puede atisbar. La traición, como en Arlt, fue una de sus obsesiones. Y Arlt, por su parte, aunque pudiera aspirar a ser un Flaubert o un Joyce, supo tener una mirada borgeana en su pasión por las literaturas denominadas menores. Me gusta pensar, más allá de la ironía que representa como título, que “El criador de gorilas” es una apuesta que habría sorprendido al lector antiperonista de Stevenson, Melville y Conrad.
El episodio perdido de El juguete rabioso
El poeta parroquial
Por Roberto Arlt

Juan se echó a reír.
–Yo no entiendo de esas cosas... decime ¡querés venir conmigo a ver un poeta! Tiene dos o tres libros publicados y como soy secretario de una biblioteca, estoy encargado de surtirla de libros. Por lo tanto, visitamos a todos los escritores. ¡Querés venir! Vamos esta noche.
–¿Cómo se llama?
–Alejandro Villac. Tiene un libro La Caverna de las Musas y otro El Collar de Terciopelo.
–¿Qué tal son esos versos?
–Yo no los he leído. Publica en Caras y Caretas.
–¡Ah! si publica en Caras y Caretas debe de ser un buen poeta.
–Y en El Hogar le publicaron el retrato.
–¿En El Hogar le publicaron el retrato? –repetí yo asombrado–; pero entonces no es un poeta cualquiera. Si en El Hogar le publicaron el retrato... caramba... para que le publiquen en Caras y Caretas y el retrato en El Hogar... esta misma noche vamos –y asaltado de un súbito temor–; ¿pero nos recibirá?... ¡Porque para que le publiquen el retrato en El Hogar!
–Bueno; claro que nos va a recibir. Yo llevo una carta del bibliotecario. ¡Entonces esta noche me venís a buscar! ¡Ah! esperá que te traigo “Electra” y la “Cità Morta”.
Cuando nos apartamos, yo no pensaba en los libros, ni en el empleo, ni en la sincera generosidad de Juan el Magnífico; pensaba emocionado en el autor de La Caverna de las Musas, en el poeta que publicaba en Caras y Caretas y cuyo retrato exhibiera gloriosamente El Hogar.
El poeta vivía a tres cuadras de la calle Rivadavia en una callejuela sin empedrar, con faroles de gas, veredas desniveladas, árboles añosos y casitas adornadas de jardines insignificantes y agradables, es decir, en una de esas tantas calles, que en los suburbios porteños tienen la virtud de recordarnos un campo de ilusión y que constituyen el encanto de la parroquia de Flores.
Como Juan no conocía exactamente la dirección del autor de La Caverna de las Musas, tuvimos que informarnos en el barrio, y una niña apoyada en la pilastra de un jardín nos orientó.
–¿Es la casa del poeta la que buscan, no, del señor Villac?
–Sí, señorita, al que le publicaron el retrato en El Hogar.
–Entonces es el mismo. ¿Ven esa casita de frente blanco?
–¿Aquella con el árbol caído?...
–No, la otra; esa antes de llegar a la esquina, la de puerta de reja.
–¡Ah! sí, sí.
–Ahí vive el señor Villac.
–Muchas gracias –y saludándola nos retiramos.
Juan conservaba su sonrisa escéptica. ¿Por qué? Aún no lo sé. Siempre sonreía así entre incrédulo y triste.
Sentíame emocionado; percibía nítidamente el latido de mis venas. No era para menos. Dentro de pocos minutos me encontraría frente al poeta a quien habían publicado el retrato en El Hogar y apresuradamente imaginaba, una frase sutil y halagadora que me permitiera congraciarme definitivamente con el vate.
Resongué:
–¿Nos recibirá?
Como habíamos llegado a la puerta, Juan por toda respuesta se limitó a golpear reciamente la palma de sus manos, lo que me pareció una irreverencia. ¿Qué diría el poeta? En esa forma sólo llamaba un cobrador malhumorado.
Se escuchó el roce de suelas en las baldozas, en lo obscuro la criada atropelló una maceta, después se diseñó una forma blanca a cuyas preguntas Juan respondió entregándole su carta.
En tanto aguardábamos, oíanse ruidos de platos en el comedor.
–Pasen; el señor viene en seguida. Está terminando de cenar. Pasen por aquí. Tomen asiento.
Quedamos solos en la sala iluminada.
Frente a la ventana encortinada, un piano cubierto de funda blanca. Ocupaban los cuatro ángulos de la habitación esbeltas columnitas, donde ofrecían las begonias en macetas de cobre, sus hojas estriadas de venas vinosas.
Sobre el escritorio adornado por retratos de marco portátil, veíase en poético abandono una hoja donde estaba escrito el comienzo de un poema, y olvidadas en cierto taburete color de rosa un montón de piezas musicales. Había también cuadritos y delicadas chucherías, que en los ángulos, encima de los muebles, suspendidas de la araña, atestiguaban la diligencia de una esposa prudente. A través de los cristales de una biblioteca de caoba, los lomos de cuero de las encuadernaciones duplicaban con sus títulos en letras de oro, el prestigio del contenido.
Yo que curioseaba los retratos dije:
–Mirá una fotografía de Usandivaras, y con dedicatoria.
Juan comentó burlonamente:
–Usandivaras... si no me equivoco Usandivaras es un pelafustán que escribe versos pamperos... algo así como Betinotti, pero con mucho menos talento.
–A ver... éste... José M. Braña.
–Ese es un poeta lanudo. Escribe con herraduras.
En la galería escuchamos los pasos del vate que publicaba en Caras y Caretas. Nos levantamos emocionados cuando el hombre apareció.
Alto, romántica melena, nariz aguileña, rizado bigote, renegrida pupila.
Nos presentamos, y cordialísimamente indicó los sillones.
–Tomen asiento, jóvenes... ¿Así que Vds. vienen delegados por el centro Florencio Sánchez?
–Sí, señor Villac, y si no tiene Vd. ningún...
–Nada, nada, con el mayor agrado... ¿Gustan servirse una tacita de café?
Asomóse a la galería y al momento estuvo con nosotros.
–Cenamos algo tarde, porque la oficina, ocupaciones...
–Ciertamente...
–Efectivamente, las exigencias de la vida.
Y conversando, en tanto saboreaba el café en su tacita, con sencillez encantadora, el poeta dijo:
–Agradan estas solicitudes. No dejan de ser un estímulo para el trabajador honrado. Ya he recibido varias de la misma índole y siempre trato de satisfacerlas. No se moleste, joven... está bien así –acomodando la taza en la bandeja–. Cómo les decía, la semana pasada recibí una carta de una dama argentina residente en Londres. Fíjense Vdes. que The Times le pedía si no los podría informar acerca de mi obra aplaudida en diarios argentinos.
–¿El señor tiene publicados El Collar de Terciopelo y La Caverna de las Musas?
–También otro volumen; fue el primero. Se llama De mis vergeles, pero naturalmente, una obra con defectos... entonces tenía 19 años.
–Tengo entendido que la crítica se ha ocupado mucho de Vd.
–Sí, de eso no me quejo. Principalmente La Caverna de las Musas ha sido bien acogida... Decía un crítico que yo uno a la sencillez de Evaristo Carriego el patriotismo de Guido y Spano... y no me quejo... hago lo que puedo –y con magno gesto desvió el cabello de las sienes hacia las orejas.
–¿Y ustedes no escriben?
–El señor –dijo Juan.
–¿Prosa o verso?
–Prosa
–Me alegro, me alegro... Si necesita alguna recomendación... Tráigame algo para leer... Si gustan visitarme los domingos a la mañana, haríamos un paseíto hasta el Parque Olivera. Yo acostumbro a escribir allí. ¡Ayuda tanto la naturaleza!
–¡Cómo no! Gracias: vamos a aprovechar su invitación.
Juan, viendo empalidecer el diálogo, preguntó mintiendo:
–Si no me equivoco, señor Villac, he leído un soneto suyo en La Patria degli Italiani. ¿Vd. escribe también en italiano?
–No, puede ser que lo hayan traducido; no tendría nada de extraño.
Juan insistió:
–Sin embargo, voy a ver si encuentro ese número y se lo envío. Bello idioma ¿verdad, señor Villac?
–Efectivamente, sonore, grandilocuente...
Yo con candidez pregunté:
–Y a usted, señor Villac, quien lo emociona más, ¿Carducci o D’Annunzio?
–Como novelista, Manzoni... ¿eh? Más vida ¿no es cierto? Me recuerda a Ricardo Gutiérrez.
–Sí, es verdad: más vida –replicó Juan, mirándole casi asombrado.
–Además, Carducci... qué quiere que le diga... Carducci... eh, no le parece a Vd... yo qué quiere que le diga... sinceramente... pocos poetas hay que me agraden tanto como Evaristo Carriego, esa sencillez, aquella emoción de la costurerita que dio aquel mal paso... esos sonetos... será porque yo soy sonetista y
“El soneto es una lira de hebras de oro”
“Una caja...
–Ciertamente –observó Juan impasible–. Ciertamente, me he fijado que la crítica le aplaude mucho como sonetista.
–”Una caja de encantos”, escribí una vez pasada en Caras y Caretas... y no me he equivocado. Nuestro siglo prefiere el soneto, como en un estudio indi...
La entrada de la criada con un bulto que contenía La Caverna... y otros volúmenes, interrumpió sus palabras y, desgraciadamente, no pudimos saber lo que indicaba en su estudio el hombre, del retrato en El Hogar.
Para no pecar de indiscretos, nos levantamos y acompañados hasta el umbral de la puerta, nos despedimos efusivamente del sonetista. Yo le prometí volver.
Cuando pasamos frente a la casa de nuestra informadora, la niña estaba aún en la puerta. Con voz tímida preguntó:
–¿Lo encontraron al señor?...
–Sí, señorita... gracias...
–¿No es verdad que es un talento?
–¡Oh!... –dijo juan –un talento bestial. Fíjese que hasta en el Times se interesan por saber quién es.
Ricardo Güiraldes, el mecenas de Proa
Amigo del arte
Por Claudio Zeiger

La grafía de los textos de Arlt y Borges respeta las originales tal como fueron publicadas en Proa.
En un período breve –no más de tres años–, Ricardo Güiraldes llevó adelante la aventura de la revista Proa –tarea tan grata artísticamente como ingrata por la constante hostilidad de los medios periodísticos asentados–, avanzó con la escritura de Don Segundo Sombra, lo publicó, se consagró como escritor, ordenó unos cuantos papeles, se murió en París (comme il faut) y sus restos fueron luego repatriados y enterrados en San Antonio de Areco, donde finalmente descansó, tal como había profetizado en el final de Raucho, “crucificado de calma sobre su tierra de siempre”.
Vida breve, reposada pero no cómoda, austera. La vida de Güiraldes bien podría asimilarse a la de uno de esos últimos caballeros de la belle époque nativa, pero algo de su sensibilidad y su idiosincrasia no pegaba con el Jockey Club. En el ensayo preliminar a la edición facsimilar de Proa, Rose Corral y Anthony Stanton del Colegio de México (donde empezó el proyecto de investigar las relaciones literarias entre México y el Río de la Plata que finalmente derivó hacia Proa) transcriben el testimonio del poeta y abogado cordobés Brandán Caraffa: “En Amigos del Arte conocí a Güiraldes y nuestra amistad fue inmediata. Incomprendido por los hombres de su clase que en el Jockey Club hacían chistes con El cencerro de cristal, libro extraordinario y precursor, se vino inmediatamente con nosotros”. Así, ese personaje tan interesante política y artísticamente que fue Caraffa, rescató del ostracismo a Güiraldes una vez más, como un poco antes habían hecho Oliverio Girondo y los martinfierristas.
Güiraldes era el “viejo” de la revista, el que de alguna manera orientaría el timón y economizaría los arrestos juveniles de Borges, Caraffa y Pablo Rojas Paz. Además, era el puente con la corriente francesa encabezada por su amigo íntimo Valery Larbaud.
Más allá y más acá de Proa, Güiraldes esbozó la figura de un animador cultural nada ostentoso, ni caudillo ni vozarrón, ni mando ni mano férrea. La experiencia de esa revista fue un verdadero bálsamo y trató de reunir voces en forma equilibrada después del bochinche de Martín Fierro pero también como emergente pacifista del horror de la Primera Guerra Mundial.
Güiraldes no trascendió, es verdad, los límites impuestos por una cultura de clase, no fue más que un moderado y liberal espiritualista, pero una esencia de honestidad y esfuerzo, de trabajo y férrea voluntad, le dieron relieve a su figura, la de un buen amigo y mejor camarada. Y además escribió entre otros buenos libros, uno de los mejores de la literatura argentina: Don Segundo Sombra. Un libro que a pesar de los sucesivos lavados y planchados inevitablemente didácticos, es un clásico vivo por derecho propio.
La crítica de Borges al Ulises de Joyce
Terra incognita
Por Jorge Luis Borges

Soy el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce: país enmarañado y montaraz que Valery Larbaud ha recorrido y cuya contextura ha trazado con impecable precisión cartográfica (N. R. F., tomo XVIII) pero que yo reincidiré en describir, pese a lo inestudioso y transitorio de mi estadía en sus confines. Hablaré de él con la licencia que mi admiración me confiere y con la vaga intensidad que hubo en los viajadores antiguos, al describir la tierra que era nueva frente a su asombro errante y en cuyos relatos se aunaron lo fabuloso y lo verídico, el decurso del Amazonas y la Ciudad de los Césares.
Confieso no haber desbrozado las setecientas páginas que lo integran, confieso haberlo practicado solamente a retazos y sin embargo sé lo que es, con esa aventurera y legítima certidumbre que hay en nosotros, al afirmar nuestro conocimiento de la ciudad, sin adjudicarnos por ello la intimidad de cuantas calles incluye ni aun de todos sus barrios.
James Joyce es irlandés. Siempre los irlandeses fueron agitadores famosos de la literatura de Inglaterra. Menos sensibles al decoro verbal que sus aborrecidos señores, menos propensos a embotar su mirada en la lisura de la luna y a descifrar en largo llanto suelto la fugacidad de los ríos, hicieron hondas incursiones en las letras inglesas, talando toda exuberancia retórica con desengañada impiedad. Jonathan Swift obró a manera de un fuerte ácido en la elación de nuestra humana esperanza y el Mikromegas y el Cándido de Voltaire no son sino abaratamiento de su serio nihilismo; Lorenzo Sterne desbarató la novela con su jubiloso manejo de la chasqueada expectación y de las digresiones oblicuas, veneros hoy de numeroso renombre; Bernard Shaw es la más grata Realidad de las letras actuales. De Joyce diré que ejerce dignamente esa costumbre de osadía.
Su vida en el espacio y en el tiempo es abarcable en pocos renglones, que abreviará mi ignorancia. Nació el ochenta y dos en Dublín, hijo de una familia prócer y piadosamente católica. Lo han educado los jesuitas: sabemos que posee una cultura clásica, que no comete erróneas cantidades en la dicción de frases latinas, que ha frecuentado el escolasticismo, que ha repartido sus andanzas por diversas tierras de Europa y que sus hijos han nacido en Italia. Ha compuesto canciones, cuentos breves y una novela de catedralicio grandor: la que motiva este apuntamiento.
El Ulises es variamente ilustre. Su vivir parece situado en un solo plano, sin esos escalones ideales que van de cada mundo subjetivo a la objetividad, del antojadizo ensueño del yo al transitado ensueño de todos. La conjetura, la sospecha, el pensamiento volandero, el recuerdo, lo haraganamente pensado y lo ejecutado con eficacia, gozan de iguales privilegios en él y la perspectiva es ausencia. Esa amalgama de lo real y de las soñaciones, bien podría invocar el beneplácito de Kant y de Schopenhauer. El primero de entrambos no dio con otra distinción entre los sueños y la vida que la legitimada por el nexo causal, que es constante en la cotidianidad y que de sueño a sueño no existe: el segundo no encuentra más criterio para diferenciarlos, que el meramente empírico que procura el despertamiento. Añadió con prolija ilustración, que la vida real y los sueños son páginas de un mismo libro, que la costumbre llama vida real a la lectura ordenada y ensueño a lo que hojean la indiligencia y el ocio. Quiero asimismo recordar el problema que Gustav Spiller enunció (The Mind of Man, p. 322-3) sobre la realidad relativa de un cuarto en la objetividad, en la imaginación y duplicado en un espejo y que resuelve, justamente opinado que son reales los tres y que abarcan ocularmente igual trozo de espacio.
Como se ve, el olivo de Minerva echa más blanda sombra que el laurel sobre el venero de Ulises. Antecesores literarios no le encuentro ninguno, salvo el posible Dostoiewski en las postrimerías de Crimen y Castigo, y eso, quién sabe. Reverenciemos el provisorio milagro.
Su tesonero examen de las minucias más irreducibles que forman la conciencia, obliga a Joyce a restañar la fugacidad temporal y a diferir el movimiento del tiempo con un gesto apaciguador, adverso a la impaciencia de picana que hubo en el drama inglés y que encerró la vida de sus héroes en la atropellada estrechura de algunas horas populosas. Si Shakespear –según su propia metáfora– puso en la vuelta de un reloj de arena las proezas de los años, Joyce invierte el procedimiento y despliega la única jornada de su héroe sobre muchas jornadas de lector. (No he dicho muchas siestas.)
En las páginas del Ulises bulle con alborotos de picadero la realidad total. No la mediocre realidad de quienes sólo advierten en el mundo las abstraídas operaciones del alma y su miedo ambicioso de no sobreponerse a la muerte, ni esa otra media realidad que entra por los sentidos y en que conviven nuestra carne y la acera, la luna y el aljibe. La dualidad de la existencia está en él: esa inquietación ontológica que no se asombra meramente de ser, sino de ser en este mundo preciso, donde hay zaguanes y palabras y naipes y escrituras eléctricas en la limpidez de las noches. En libro alguno –fuera de los compuestos por Ramón– atestiguamos la presencia actual de las cosas con tan convincente firmeza. Todas están latentes y la dicción de cualquier voz es hábil para que surjan y nos pierdan en su brusca avenida. De Quincey narra que bastaba en sus sueños el breve nombramiento consul romanus, para encender multisonoras visiones de vuelo de banderas y esplendor militar. Joyce, en el capítulo quince de su obra, traza un delirio en un burdel y al eventual conjuro de cualquier frase soltadiza o idea, congrega cientos –la cifra no es ponderación, es verídica– de interlocutores absurdos y de imposibles trances.
Joyce pinta una jornada contemporánea y agolpa en su decurso una variedad de episodios que son la equivalencia espiritual de los que informan la Odisea.
Es millonario de vocablos y estilos. En su comercio, junto al erario prodigioso de voces que suman el idioma inglés y le conceden cesaridad en el mundo, corren doblones castellanos y siclos de Judá y denarios latinos y monedas antiguas, donde crece el trébol de Irlanda. Su pluma innumerable ejerce todas las figuras retóricas. Cada episodio es exaltación de una artimaña peculiar y su vocabulario es privativo. Uno está escrito en silogismos, otro en indagaciones y respuestas, otro en secuencia narrativa y en dos está el monólogo callado, que es una forma inédita (derivada del francés Edouard Dujardin, según declaración hecha por Joyce a Larbaud) y por el que oímos pensar prolijamente a sus héroes. Junto a la gracia nueva de las incongruencias totales y entre aburdeladas chacotas en prosa y verso macarrónico, suele levantar edificios de rigidez latina, como el discurso del egipcio a Moisés. Joyce es audaz como una proa y universal como la rosa de los vientos. De aquí diez años –ya facilitado su libro por comentadores más tercos y más piadosos que yo– disfrutaremos de él. Mientras, en la imposibilidad de llevarme el Ulises al Neuquén y de estudiarlo en su pausada quietud, quiero hacer mías las decentes palabras que confesó Lope de Vega acerca de Góngora: Sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio deste Cavallero, tomando del lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no alcanzare a entender.
El barroco irlandés
Por Carlos Gamerro
El Ulises de Joyce se publicó en París en 1922, y ya en 1925 Borges afirmaba ser “el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce” (el año anterior había intentado lo que bien puede ser la primera versión española del texto, una versión aporteñada del final del monólogo de Molly Bloom). Borges decía acercarse al Ulises con “la vaga intensidad que hubo en los viajadores antiguos al descubrir tierra que era nueva a su asombro errante”, y se apura a anticipar la respuesta a la pregunta que indefectiblemente se le hace a todo lector de esta novela infinita: “¿La leíste toda?”. Borges contesta que no, pero que aun así sabe lo que es, de la misma manera en que puede decir que conoce una ciudad sin haber recorrido cada una de sus calles. La respuesta de Borges, más que una boutade, es la perspicaz exposición de un método: el Ulises efectivamente debe leerse como se camina una ciudad, inventando recorridos, volviendo a veces sobre las mismas calles, ignorando otras por completo.
Lo que más fascina a ese Borges de veinticinco años es la magnitud de la empresa joyceana, su concepción de un libro total: el libro de arena, la biblioteca de Babel, el poema “La tierra” que Carlos Argentino Daneri intenta escribir en “El Aleph” surgen del deslumbramiento de Borges con la novela de Joyce que (como los poemas totales de Dante o Whitman, como el Polyolbion de Michael Drayton) sugiere la posibilidad de poner toda la realidad en un libro. Lo que no significa que adopte el método joyceano. Lo propio de Borges, especialmente cuando se enfrenta con magnitudes inabarcables como el universo o la eternidad, es la condensación. Procede por metáfora o metonimia, nunca por acumulación. Si en el Ulises Joyce expande los hechos de un día a 700 páginas, en “El inmortal” Borges comprime los de 2800 años a diez. Frente a la prolija ambición de Daneri, “Borges” (el personaje Borges de “El Aleph”) da cuenta del aleph en un párrafo, cuya eficacia radica en sugerir la vastedad del aleph a partir de la elipsis y el hiato, admitiendo la imposibilidad de ponerlo todo en palabras. Joyce hubiera procedido como Daneri, si bien con más talento: “Su tesonero examen de las minucias más irreducibles que forman la conciencia obliga a Joyce a restañar la fugacidad temporal y a diferir el movimiento del tiempo con un gesto apaciguador, adverso a la impaciencia de picana que hubo en el drama inglés y que encerró la vida de sus héroes en la atropellada estrechura de algunas horas populosas. Si Shakespeare –según su propia metáfora– puso en la vuelta de un reloj de arena las proezas de los años, Joyce invierte el procedimiento y despliega la única jornada de su héroe sobre muchas jornadas del lector.”
Cuando escribió estas palabras, el joven Borges atravesaba su etapa hispánico-barroca (en lo que al estilo se refiere: quería ser Quevedo o Góngora) que luego execraría: este texto, por ejemplo, queda fuera de sus Obras completas. No sorprende, entonces, que junto a la propuesta de lectura fragmentaria, el otro consejo para los perplejos lectores de Ulises que Borges desliza en este temprano y precursor artículo de Proa sea una cita del también perplejo Lope de Vega ante las ilegibles complejidades de Góngora: “Sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio desde cavallero, tomando de él lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no alcanzare a entender”. El barroco irlandés establece un puente entre el barroco español y el argentino, pero el matrimonio no duraría demasiado: pocos años después Borges abjuraría del estilo barroco y lo condenaría en el prólogo de su Historia universal de la infamia: “Yo diría que barroco es aquel estilo que deliberadamente agota (o quiere agotar) sus posibilidades y que linda con su propia caricatura. [...] Yo diría que es barroca la etapa final de todo arte, cuando éste exhibe y dilapida sus medios”. Su admiración por Ulises no decaería (aunque el ultrabarroco Finnegans Wake se le hizo muy cuesta arriba), pero sería matizada por críticas y hasta alguna que otra burla, como esta referencia oblicua al Ulises en “Pierre Menard, autor del Quijote”: “uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Cannebière o a don Quijote en Wall Street”.
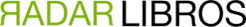
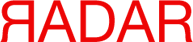
No hay comentarios:
Publicar un comentario