Domingo, 1 de abril de 2012
Réquiem
En sus años de estudiante universitario, Antonio Tabucchi dejó Italia para viajar por Europa, pero cuando llegó a Lisboa intuyó que se sellaba su destino como escritor. No sólo lo fascinaron la ciudad y la cultura portuguesa, sino la figura del poeta Fernando Pessoa y sus heterónimos. Tabucchi comenzaba una larga cita literaria que encontraría su explosión con la publicación de Sostiene Pereira. Había nacido en Pisa en 1943. Enseñó lengua y literatura portuguesa en la Universidad de Bolonia, y entre 1985 y 1987 dirigió el Instituto de Cultura Italiana de Lisboa. En las últimas décadas dividía su vida entre Lisboa y La Toscana con su esposa (de origen portugués). Libros como Dama de Porto Pim, Nocturno hindú, La línea del horizonte, Réquiem y Tristano muere hicieron de él un autor de éxito y de culto a la vez. La semana pasada, Tabucchi murió en Lisboa a los 68 años, cerrando el círculo de un deslumbrante viaje literario al corazón de una tierra extranjera que supo hacer propia sin abandonar su raíces.
Por Enrique Vila-Matas

1
Sostiene Tabucchi que él y yo nos conocemos desde hace medio siglo, desde el remoto verano del ‘53, en el que el tío paterno de Tabucchi alquiló una casa de dos plantas junto a la de mis padres, en Cadaqués. Ese verano yo tenía cinco años y el autor de Sostiene Pereira, diez. Yo no me acuerdo casi nada de él, sólo que hablaba esporádicamente con el chico de los vecinos, algo mayor que yo.
Hoy en día me gusta imaginar que al atardecer, mientras hablaba con el niño vecino, mi madre me ordenaba volver a entrar en casa, me decía que se estaba haciendo cada vez más tarde. Pero sólo me gusta imaginarlo, no puedo recordarlo, y mi madre se niega a decir que ella me obligara a reentrar en la casa al atardecer, y menos aún que para ello me dijera que se estaba haciendo cada vez más tarde.
–No puedo decirte lo contrario –dice mi madre–. Lo siento, pero no sería un recuerdo verdadero. Si quieres, invéntalo, imagínalo. Pero yo nunca te dije al atardecer que entraras en casa y menos aún que se estuviera haciendo cada vez más tarde. Imagínalo, si quieres. Tienes derecho a los recuerdos inventados. Lo único cierto es que hablabas con el niño de los Tabucchi y que luego te cansabas y te ibas a la cocina sin que nadie te dijera nada.
Sostiene Tabucchi que yo cogía una silla y me encaramaba en ella para poder ver la casa de los vecinos y que en más de una ocasión, en cuanto le veía aparecer a él en el jardín, le decía a modo de revelación algo que ya en aquellos días a Tabucchi le parecía que iba a acabar siendo un recuerdo inolvidable.
–Antonio, ¿me escuchas, Antonio? Los adultos son estúpidos.
Pasó el tiempo, pasaron muchos años. Un día me compré un librito de extraño título, Dama de Porto Pim, lo firmaba un tal Tabucchi y yo, al comprarlo, no podía imaginar que lo había escrito mi vecino. Corría el año 1983, treinta veranos nos separaban de aquella tapia que separaba las casas familiares en Cadaqués y que se había erigido en un recuerdo de infancia para Tabucchi, no así para mí, que poco después de leer y quedar fascinado por Dama de Porto Pim, me dediqué a escribir un texto, Recuerdos inventados, en el que utilizaba el tablón de anuncios del Café Sport de la isla de Faial en las Azores –ese bar del que hablaba Tabucchi en su libro– para construir una caravana de voces, anónimas o conocidas, que se juntaban en el espacio del tablón para emitir mensajes de náufragos de la vida.
Todos los recuerdos eran inventados, tal como rezaba el título. Con el paso de los años, Dama de Porto Pim iba a convertirse en un pequeño faro para mi obra de creación. Allí estaba, en aquel libro tan pequeño, todo lo que yo deseaba hacer en literatura: la construcción de miniaturas literarias perfectas, el tinglado moderno de la voz fragmentada, la evocación de recuerdos inventados para poderme hacer paradójicamente con una voz literaria propia... Cuando publiqué esos recuerdos inventados, no sabía que algún día viajaría a las lejanas Azores y vería ese tablón de madera o soporte visual de “las voces traídas por algo, imposible decir por qué”.
Mi madre, al leer ese homenaje solapado a Tabucchi, me dijo que no le extrañaría nada que ese escritor al que yo tanto citaba fuera el niño de los vecinos de Cadaqués en el verano del ‘53. Me reí, me parecía inverosímil, muy improbable. Qué vecinos, recuerdo que pregunté.
–Los Tabucchi –dijo mi madre.
Cuando conocí a Antonio Tabucchi, le pregunté si había veraneado alguna vez en Cadaqués y me dijo que sí, y pronto vimos que yo era el niño que encontraba estúpidos a los adultos. Poco tiempo después de descubrir ese gran recuerdo verdadero que parecía unirnos más allá de la vida y del tiempo, yo leí que Tabucchi se consideraba la sombra de Pessoa, y decidí convertirme en la sombra de Tabucchi para así tratar de ser la sombra de la sombra de una sombra. Hoy, que ya sólo soy la sombra de mi vecino, voy delante en una expedición fantástica al mundo misterioso de las voces. Voy solo y perdido, aunque imagino ser el adelantado de esa expedición fantasma, de ese recuerdo inventado. Y cuando pienso en los recuerdos verdaderos que Tabucchi y yo compartimos, me acuerdo de inmediato del día en que visité, sin habérselo dicho a nadie, el Museo de las Janelas Verdes de Lisboa y descubrí que alguien, en la sombra, me perseguía y que yo no era más que la sombreada sombra de una sombra que seguía a una sombra en el espacio verdadero de un recuerdo veraniego que hoy es sólo pura y simple bella letra, tal vez una canción napolitana que alguien un día cantará para siempre. Se lo digo a veces a mi madre. Y ella entonces quiere saber cómo se canta una canción para siempre. Son canciones que hablan de un tiempo que ya no existe, le digo. Y añado: por eso nadie las oye, sólo tú y yo, madre. Ella entonces quiere saber dónde las podemos oír. Porque yo no las oigo, dice mi madre. En la casa de al lado, le explico. ¿En verano?, pregunta mi madre. Sí, le respondo. Ya están llegando, le digo, porque empieza el verano y cada vez se hará más tarde. Más tarde, repite mi madre. Y luego pregunta en casa de quiénes.
–¿En casa de quiénes más tarde? –pregunta.
Sólo la entiendo yo.
–De los Tabucchi, madre, de los Tabucchi.
2
He llegado a ser perseguido por jóvenes escritores que querían seguirme cuando yo estuviera siguiendo a Tabucchi, imagino que para ser la sombra de la sombra (yo) de la sombra (Tabucchi) de una sombra (Pessoa). Y, por otra parte, muchas veces me han preguntado –mejor dicho, reprochado, como si hubiera cometido algún delito– por qué trabajo tanto con citas de autores. A esta pregunta mecánicamente les contesto que practico una literatura de investigación y que, como dice Juan Villoro, leo a los demás hasta volverlos otros. Este afán de apropiación –sigo diciéndoles– incluye mi propia parodia; en mi libro autobiográfico París no se acaba nunca, el narrador participa en un concurso de dobles de Hemingway sin parecerse en nada a éste, participa sólo porque decide que se parece al escritor americano; es decir, cree que es su copia, pero no se le parece en nada.
Puede parecer paradójico, pero he buscado siempre mi originalidad de escritor en la asimilación de otras voces. Las ideas o frases adquieren otro sentido al ser glosadas, levemente retocadas, situadas en un contexto insólito. “Me llamo Erik Satie, como todo el mundo.” Como también ha escrito Juan Villoro, esta frase del compositor francés resume mi noción de personalidad: “Ser Satie es ser irrepetible, esto es, encontrar un modo propio de disolverse hacia el triunfal anonimato, donde lo único es propiedad de todos”.
Las palabras de Villoro me transportan por un momento al mundo de un libro de ensayos de Juan García Ponce, La errancia sin fin, donde este crucial autor mexicano enuncia su concepto de la literatura como discurso polivalente en el cual los autores se funden y se pierden en el espacio anónimo de la literatura. Ya en su propia obra, desde el principio, García Ponce empleó la intertextualidad para crear homenajes a sus autores favoritos y de esa forma fundir su literatura con la de ellos.
No nos engañemos: escribimos siempre después de otros. En mi caso, a esa operación de ideas y frases de otros que adquieren otro sentido al ser retocadas levemente, hay que añadir una operación paralela y casi idéntica: la invasión en mis textos de citas literarias totalmente inventadas, que se mezclan con las verdaderas. ¿Y por qué, Dios mío, hago eso? Creo que en el fondo, detrás de ese método, hay un intento de modificar ligeramente el estilo, tal vez porque hace ya tiempo que pienso que en novela todo es cuestión de estilo.
Aunque muchos aún no se han enterado, la novela dejó, hace ya más de un siglo, de tener la misión que tuvo en la época de Balzac, Galdós o Flaubert. Su papel documental e incluso el psicológico han terminado. “¿Y entonces qué le queda a la novela?”, preguntaba Louis Ferdinand Céline. “Pues no le queda gran cosa –decía–, le queda el estilo (...). Ese estilo está hecho a partir de una cierta forma de forzar las frases a salir ligeramente de su significado habitual, de sacarlas de sus goznes, para decirlo de alguna manera, y forzar así al lector a que desplace también su sentido. ¡Pero muy ligeramente! Porque en todo esto, si lo haces demasiado pesado, cometes un error, es el error, ¿no es así? Entonces eso requiere grandes dosis de distancia, de sensibilidad; es muy difícil de hacer, porque hay que dar vueltas alrededor. ¿Alrededor de qué? Alrededor de la emoción.”
Nota al margen hasta de este margen: aunque parezca raro, la emoción puede estar ligada a la fría descontextualización. No hay nada en este mundo que no pueda relacionarse. Recuerdo lo maravillado que quedé cuando descubrí que W.G. Sebald sentía también fascinación por la conexión de cosas en apariencia extraordinariamente distantes. De hecho, esas conexiones son en el fondo relativamente sencillas si uno toma el camino directo de una cita literaria. Por ejemplo, si a uno le da por decir: “Como decía Francis Ponge, la emoción puede estar ligada perfectamente a la más fría, gélida descontextualización”.
Parece que aún les oigo:
–¡Ah, si lo decía Francis Ponge...!
Pero es que, además, ¿por qué no puede estar la emoción ligada a la más fría descontextualización? ¿Acaso no eran emocionantes, por ejemplo, las palabras del frío y artificial androide que llora a la lluvia descontextualizada en Blade Runner?
Algunas de mis citas inventadas han hecho extraña fortuna y larga carrera, y confirman que en la literatura unos escribimos siempre después de otros. Y así se da el caso, por ejemplo, de que se atribuye cada día más a Marguerite Duras una frase que no ha sido nunca de ella: “Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiéramos”. Lo que realmente dijo es algo distinto y tal vez más embrollado: “Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos –sólo lo sabemos después– antes”.
Hablaba ella de si escribiésemos antes. El equívoco se originó cuando, al ir a citar la frase por primera vez, me cansó la idea de tener que copiarla idéntica y, además, descubrí que me llevaba obstinadamente a una frase nueva, mía. Así que no pude evitarlo y decidí cambiarla. Lo que no esperaba era que aquel cambio llegara a calar tan hondo, pues últimamente la frase falsa se me aparece hasta en la sopa, la citan por todas partes.
Otro caso parecido al de Duras lo he tenido con Franz Kafka. En cierta ocasión se me ocurrió citar unas palabras de su Diario: “Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, fui a nadar (2 de agosto de 1914)”. Ante mi asombro, he visto luego la frase repetida tantas veces que hasta se la oí decir al actor Gabino Diego en una comedia cinematográfica, y la gente en el cine se reía a mandíbula batiente. Sin embargo, la trascripción literal de lo que dijo Kafka habría sido ésta: “Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, Escuela de Natación”.
Sí, es verdad. Escribimos siempre después de otros. Y a mí no me causa problema recordar frecuentemente esa evidencia. Es más, me gusta hacerlo, porque en mí anida un declarado deseo de no ser nunca únicamente yo mismo sino también ser descaradamente los otros.
Me llamo Tabucchi, como todo el mundo. Y al igual que él, dudo, por ejemplo, de la existencia de Borges y pienso que el rechazo de éste a una identidad personal (su afán de no ser Nadie) nunca fue tan sólo una actitud existencial llena de ironía sino más bien el tema central de su obra. En su relato La forma de la espada, Borges, a través de su personaje John Vincent Moon, sostiene la siguiente convicción: “Lo que hace un hombre es como si todos los hombres lo hicieran. Es por ello que no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine a todo el género humano; como no es injusto que la crucifixión de un solo judío sea suficiente para salvarlo. Posiblemente Schopenhauer tiene razón: yo soy los otros, todo hombre es todos los hombres, Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Moon”.
Yo también soy ahora John Vincent Moon y digo que para Borges el escritor llamado Borges era un personaje que él mismo había creado y que, si nos sumamos a su paradoja, podemos decir que Borges, personaje de alguien llamado como él, no existió jamás, no existió más que en los libros. Eso lo dijo también Tabucchi y yo, por tanto, también soy Tabucchi, que un día me dio un papel en el que estaba escrita la frase de Borges de la que acabo de apropiarme: “Yo soy los otros, todo hombre es todos los hombres”. Así es que, cuando escribo, sin duda soy Tabucchi, Satie, Borges y John Vincent Moon y todos los hombres que han sido todos los hombres en este mundo. Aunque, eso sí, para no complicar ya más las cosas, me llamo únicamente Antonio Tabucchi. Como todo el mundo, por otra parte.
Bien pensado, creo que mi inclusión de citas (falsas o no) insertadas en medio de mis textos debe mucho a la fascinación que provocaron en mi juventud las películas de Jean-Luc Godard, con toda esa parafernalia de citas insertadas en medio de sus historias, esas citas que detenían la acción como si fueran esos carteles que insertaban los diálogos en las películas de cine mudo... Me formé literariamente viendo el cine de vanguardia de los años ‘60. Y lo que vi en aquellas películas me pareció tan asombrosamente natural que para mí el cine era –sigue siéndolo– todo aquello.
Yo me formé en la era de Godard. Así como él decía que quería hacer películas de ficción que fueran como documentales y documentales que fueran como películas de ficción, yo he escrito –o pretendido escribir– narraciones autobiográficas que son como ensayos y ensayos que son como narraciones. Y tanto en unas como en otras he insertado mis citas. Decía Susan Sontag en el prólogo del admirable –hoy bastante extraviado– libro Vudú urbano de Edgardo Cozarinsky, un pionero y gran experto en incluir citas en sus relatos: “Su derroche de citas en forma de epígrafes me hace pensar en aquellos films de Godard que estaban sembrados de citas. En el sentido en que Godard, director cinéfilo, hacía sus films a partir de y sobre su enamoramiento con el cine. Cozarinsky ha hecho un libro a partir de y sobre su enamoramiento con ciertos libros”.
Me formé en la era de Godard. Lo que le había visto hacer a éste y a otros cineastas de los ’60 lo asimilé con tanta naturalidad que después, cuando alguien me reprochaba, por ejemplo, la incorporación de citas a mis novelas, me quedaba asustado de la ignorancia del que reprochaba aquello, en el fondo tan normal para mí. A fin de cuentas, poner una cita es como lanzar una bengala de aviso y requerir cómplices. Me sorprendía encontrar tarugos que veían con malos ojos lo que yo siempre había visto con mi mejor mirada: esas líneas ajenas que uno incluye con uno u otro, o ningún propósito, en el texto propio.
Pienso con Fernando Savater que las personas que no comprenden el encanto de las citas suelen ser las mismas que no entienden lo justo, equitativo y necesario de la originalidad. Porque donde se puede y se debe ser verdaderamente original es al citar. Por eso algunos de los escritores más auténticamente originales del siglo pasado, como Walter Benjamin o Norman O. Brown, se propusieron (y el segundo llevó en Love’s Body su proyecto a cabo) libros que no estuvieran compuestos más que de citas, es decir, que fuesen realmente originales...
Y también creo con Savater que los maniáticos anticitas están abocados a los destinos menos deseables para un escritor: el casticismo y la ocurrencia, es decir, las dos peores variantes del tópico. Citar es respirar literatura para no ahogarse entre los tópicos castizos y ocurrentes que se le vienen a uno a la pluma cuando nos empeñamos en esa vulgaridad suprema, “no deberle nada a nadie”. En el fondo, quien no cita no hace más que repetir, pero sin saberlo ni elegirlo.
Salvando todas las insalvables distancias, ese método que tanto he utilizado yo de ampliación de sentidos a través de las citas tiene puntos en común con aquel procedimiento que inventara mi admirado Raymond Roussel y que explicó en Cómo escribí algunos libros míos: “Desde muy joven escribía relatos breves sirviéndome de este procedimiento. Escogía dos palabras casi semejantes (al modo de los metagramas). Por ejemplo, billard (billar) y pillard (saqueador, bandido). A continuación, añadía palabras idénticas, pero tomadas en sentidos diferentes, y obtenía con ello frases casi idénticas...”.
Remito al lector a ese texto de Raymond Roussel, donde su procedimiento se revela como una máquina infinita de producción de literatura y de calidoscópica creación de sentidos diferentes.
Quiero finalmente decir que esa maquinaria de sentidos diferentes supo intuirla y sugerirla Roland Barthes cuando en su libro Sade, Fourier, Loyola nos dice (si no recuerdo mal) que en realidad hoy no existe ningún espacio lingüístico ajeno a la ideología burguesa: nuestro lenguaje proviene de ella, vuelve a ella, en ella queda encerrado. La única reacción posible no es el desafío ni la destrucción sino, solamente, el robo: fragmentar el antiguo texto de la cultura, de la ciencia, de la literatura, y diseminar sus rasgos según fórmulas irreconciliables, del mismo modo en que se maquilla una mercadería robada.
Este texto de Vila-Matas fue leído en la primavera de 2009 en el transcurso de las tres jornadas dedicadas a la obra de Tabucchi en Les Rencontres de Fontevraud (Maison d’Ecrivans Etrangers et de Traducteurs).Se reproduce aquí por gentileza del autor.
Elogio del desasosiego
Por Carlos Gumpert *
En estos últimos días no he parado de recibir, no sin cierta perplejidad, mensajes de condolencia, de amigos, pero también de conocidos con los que tengo escaso trato. En todos latía la necesidad de expresar a alguien, más allá del luto literario, su pena por la desaparición de un ser querido. En los funerales de Antonio Tabucchi, los amigos reunidos pudimos comprobar que nos había pasado a todos. La explicación es sencilla: hay escritores a quienes admiramos pero con quien jamás nos tomaríamos un café y otros que nos resultan tan simpáticos como inanes sus propuestas literarias. La conjunción de una obra tan entrañable como honda se da en pocos casos y uno de ellos es sin duda Antonio Tabucchi.
Así que, más que celebrar sus extraordinarios méritos literarios o su vigorosa figura de intelectual, sobradamente recordados en estos días, prefiero evocar unos cuantos rasgos personales, pues creo que ayudan a ver desde otra orilla la obra, original como pocas, de uno de los autores capitales de la literatura de las últimas décadas; y si no fuera así, quizá puedan, sencillamente, confortar a sus lectores, tan huérfanos, estoy convencido, como lo estamos sus amigos.
Y lo primero que se me ocurre decir de Antonio Tabucchi es que fue un hombre libre, un heredero insobornablemente fiel de la tradición anarquista de su Toscana natal que relató en su novela Piazza d’Italia. Y si le llevó a ser la más vigorosa voz crítica contra Berlusconi, también nos explica su permanente inquietud literaria: ninguno de sus libros transcurrió jamás por los caminos trillados por los anteriores y, sin dejar de ser él mismo, cada nueva obra suya era radicalmente diferente, para sorpresa (y hasta enfado) de sus lectores. Y tan libérrimo como intelectual y como escritor, lo fue en persona. Encarnando la lección pessoana del desasosiego, no tuvo tierra firme bajo sus pies: bien sabido es que sin dejar de ser italiano (o toscano, sería mejor decir) adoptó otro país, Portugal, por amor a Pessoa y a la extraordinaria mujer con la compartió su vida, pero su pasión por la variedad infinita del mundo no tuvo fin (basta leer su último libro en castellano, Viajes y otros viajes).
Y el peculiar sentido del tiempo de su obra, zigzagueante y de ritmo alterno, era rigurosamente real: nunca se sabía cuándo empezaban ni acababan los encuentros con él, y si sonaba el teléfono de noche en casa, no había motivo de alarma, era Antonio para preguntar algo o para charlar. Y cómo no recordar su humorismo, fino y devastador al mismo tiempo, también en la mejor tradición toscana, y que en su obra halla su correlato en ese “permanente registro lúdico”, del que hablaba Sergio Pitol, que le permitía cruzar el vértigo ontológico de su indagación en la condición humana.
Como siempre que desaparece un gran artista, el mundo amanece más inhóspito. Y, seamos creyentes o no, se nos despierta el instinto de rezar, más por nosotros mismos acaso, por nuestro desamparo. Hace muchos años, Rubén Darío rogaba a sus dioses por otro Antonio, muy querido también por Tabucchi. Hoy quiero rogar yo a unos dioses muy peculiares, los que invoca el propio autor toscano en el texto inicial de Dama de Porto Pim, y que no son más que los grandes temas que surcan sus libros y nuestra condición humana, la Añoranza y la Nostalgia, el Amor bifronte, el Odio, el Anhelo jamás apagado y siempre frustrado de Totalidad... Y rezaré leyendo, esas y las siguientes páginas de ese libro, o de cualquiera de los suyos. Le gustaba mucho a Tabucchi una frase de Montale: “Me contentaría con transmitir la luz de una cerilla”.
En la oscuridad que nos rodea, cuánta luz, cuánto calor puede darnos una sola llama, la que avivan unas pocas páginas.
* Carlos Gumpert es autor del volumen Conversaciones con Antonio Tabucchi (1995) y traductor al castellano de las obras del escritor italiano desde hace más de veinte años.
Otra lengua, otro país
Por Rodolfo Rabanal
Posiblemente George Steiner haya sido el primero en imaginar que la literatura moderna podría ser considerada como una estrategia del exilio permanente. Exilios impuestos y voluntarios, traslados de una lengua propia a otra ajena, transposición de patrias tanto en un sentido físico como idiomático marcan el tono de toda una época. El siglo XX, en todo caso, fue –entre otras cosas– el siglo de las traducciones (si vivir en otra parte significa “ser traducido” uno mismo en otro), también fue el tiempo de las inmigraciones definitivas y de las apuestas extremas en el juego de la escritura. Ocurre como si hubiese sido necesario volverse otro para ser uno mismo.
Los nombres de Vladimir Nabokov y de Samuel Beckett, pero también podríamos hablar de Joyce, configurarían la cúspide más representativa de esa estrategia del exilio. Entre nosotros, Rodolfo Wilcock, de Buenos Aires, se encontró a sí mismo al transformarse en un escritor italiano con residencia en Roma, o Héctor Bianciotti, que dejó la provincia de Buenos Aires por París y se convirtió en un escritor francés distinguido por la Academia. Sería parecido hablar de Julio Cortázar o de Juan José Saer, argentinos que nunca dejaron de escribir en español pero asumieron vivir en francés. Idénticamente pero en sentido inverso, tenemos “el destino casual” de Witold Gombrowicz, casi un náufrago polaco al que la guerra echó a las costas “inocentes” de la Argentina; Gombrowicz nunca abandonó la lengua polaca, pero no tuvo más remedio que vivir en argentino, digamos traducido.
Y entonces llegamos a Antonio Tabucchi, ese hombre fino y discreto que escribió con la rara exactitud de los mejores escritores italianos pero viviendo mayormente en Lisboa, donde se acaba de cerrar su vida hace apenas unos días.
Pisano –como los oscuros y magníficos cantos de Ezra Pound, otro exiliado–, Tabucchi adoptó Lisboa por veneración a la sombra de Fernando Pessoa sin dejar de ser italiano ya que, de hecho, salvo uno, Réquiem, escribió todos sus libros en su idioma de origen. Quienes pueden apreciar al detalle la lengua italiana aseguran que las traducciones hechas por Tabucchi de la obra de Pessoa no parecen poder ser superadas. Lo curioso del caso es que Tabucchi estudió en París y si hubo un contacto intenso con alguna literatura que no fuera la italiana, ésa era la francesa, lo cual, a primera vista no hacía demasiado previsible que Lisboa, el mundo de Pessoa y el idioma portugués se le hicieran tan íntimos como terminaron por serlo. En ese libro confesional que tituló Autobiografías ajenas. Poéticas a posteriori, Tabucchi se dedica a contar la experiencia de algunos de sus mejores momentos con la escritura. Allí habla de Sostiene Pereira, de Réquiem, La dama de Porto Pim, Se está haciendo cada vez más tarde y La línea del horizonte (falta, a mi gusto, una referencia a Nocturno hindú),todas las experiencias se comportan como nuevas ficciones dando cuenta de ficciones anteriores, en un perfecto entramado de relaciones distintas, pero emparentadas por el ineludible aunque sutil protagonismo del autor. Es en ese sentido, que ninguna me pareció más interesante y reveladora que la historia dedicada a narrar de qué modo y por qué escribió Réquiem.
En síntesis, Tabucchi viaja a París en 1991, se instala en un café del Marais, saca una libreta y se pone a escribir el principio de un sueño que había tenido la noche anterior. En el sueño ve a su padre y su padre, italiano como él, le habla sin embargo en portugués y es en portugués que Tabucchi desarrolla la narración entera.
Consideraciones posteriores, pobladas de matices técnicos en relación con las percepciones sensoriales, la capacidad evocativa de ciertas palabras operando sobre la memoria y algunas reflexiones sobre la naturaleza y el poder de los sueños, nos hacen saber que su padre no conocía otra lengua más que la italiana y que el sueño “transcurría” en un cuarto de Lisboa.
El libro es una historia de fantasmas entrañables y convocaciones que podríamos llamar espirituales pero, sobre todo, en él se cumple quizá como en ningún otro la “transposición” que a la larga la estrategia del exilio (voluntario en este caso) impone a sus protagonistas: trasladados a otra parte que no es la propia, traducen a la nueva lengua hasta los afectos más primarios, menos “negociables” del orbe íntimo. Automáticamente, pensé en el mundo perdido de Nabokov contando su Rusia en inglés, y en el Beckett de Premier amour y más atrás, ya no en siglo XX, en el cónsul francés de Chivitavecchia traduciéndose a sí mismo, por puro amor a Italia, en Arrigo Beyle, milanese, más conocido como Stendhal.
Tabucchi no volvió a insistir con la lengua portuguesa, tal vez porque no volvió a necesitarla al tenerla, como la tenía, en la vida de todos los días. De cualquier modo, la dimensión extraterritorial lo había alcanzado de manera completa y perdurable.

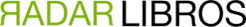
No hay comentarios:
Publicar un comentario