No contaban con mi astucia
Mark Twain es uno de los padres de la literatura norteamericana y tal vez el más agudo en su humor. Además fue periodista, cronista, amigo de científicos, políticos y presidentes, orador hipnótico, aforista desopilante, crítico implacable, antiimperialista, militante por la abolición de la esclavitud, defensor de los derechos de las mujeres, los indios y los trabajadores, y su participación pública en la vida de EE.UU. fue tan innegable como reconocida. Sin embargo, el hombre que había capturado la esencia americana en novelas como Las aventuras de Tom Sawyer (1879) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1885) creía que había una verdad profunda en todo hombre imposible de expresar en público. Por eso, escribió su autobiografía sólo para ser publicada después de su muerte. Luego de varias versiones e intentos, el primer tomo como él lo planeó acaba de salir por la Universidad de California, y tras agotarse en la versión papel y venderse sin parar en versiones electrónicas, el hombre nacido Samuel Langhorne Clemens (1835-1910) no sólo se ha convertido en un best seller en tres siglos distintos, sino que finalmente dice su verdad. Radar lo leyó y selecciona algunos pasajes mientras se espera una traducción.

“En esta autobiografía hablaré desde la tumba. Estoy hablando, literalmente, desde la tumba porque estaré muerto cuando este libro salga de la imprenta.” Mark Twain empieza así el prólogo de su autobiografía, escrita para ser publicada post mortem. Fue uno de sus proyectos más queridos y vitales. Fue, de hecho, el proyecto de escritura que tomó más tiempo en su vida. La voz del pasado le habla al lector del futuro, que está vivo a cien años de la muerte del autor, y la vida de Twain es el puente.
Pero, ¿qué vida cuenta una autobiografía, qué puede contarse y qué no? ¿Qué queda cuando el escritor puede decir lo que piensa sin temor a ofender o a que lo condenen? ¿Qué pasa cuando el escritor inventa un método para escapar de su tiempo? ¿Es cierto que todos queremos decir la verdad aunque, a juzgar por las dificultades que tiene todo el mundo para pronunciarla, debe ser algo terrible? ¿Por qué la verdad es preferible a la ficción, que no es ni verdad ni mentira? ¿Acaso hay algo que no sea ficción?, se pregunta una mientras piensa en el proyecto de Mark Twain, el escritor que escribió novelas muy autobiográficas. Ahora resulta que escribió un best seller más de cien años antes de que el libro en cuestión saliera a la venta.
Como en una broma de Mark Twain –que era un gran humorista–, los lectores de hoy reciben un regalo del propio Twain en el centésimo aniversario de su muerte. Los regalos se hacen en los cumpleaños, los recibe el homenajeado y no a la inversa, y lo que se festeja en general es la vida. Pero la muerte y la vida, como la verdad y la mentira, son parejas que funcionan de una manera especial en este caso. Los lectores reciben una herencia que se salteó generaciones completas: el registro de la vida de un hombre que se pregunta constantemente cómo se escribe una autobiografía mientras trabaja en la suya; el relato de la vida de un escéptico que igual escribe pensando en el futuro.
En 1905, Twain ya había escrito “entre treinta y cuarenta falsos inicios” para una autobiografía. Los inicios no funcionaban porque tampoco funcionaba lo que venía después: una historia contada en orden cronológico, enfocada, prolija, “literaria”.
Entre 1870 y 1909, Mark Twain se preguntaba una y otra vez cómo hacer una autobiografía y a medida que se acercaba a la respuesta esos inicios que escribía mejoraban. En 1906 encontró la solución. Comenzó a dictarle a una taquígrafa, que iba todas las mañanas a su casa con el señor Bigelow Paine, biógrafo autorizado. Twain los recibía en la cama, con una bata de seda persa, fumando, recostado contra unos almohadones, concentrado en alguna noticia o tema que se le había presentado hace un momento y que tenía muchas ganas de comentar. Hablaba durante dos horas. Cinco veces por semana.
La autobiografía ideal, que Twain buscó durante muchos años, tenía sus padres literarios: Cellini y la narración de su vida, Casanova y sus Memorias, las Confesiones de Rousseau, los diarios de Samuel Pepys. También tenía algunas máximas. “Lo mejor es que te cuentes tu historia en vez de contársela a otros”, le aconsejó una vez a alguien. El consejo no deja de ser una ironía al provenir de un escritor que prefería tener a alguien delante, a modo de público, cuando dictaba su biografía, pensando siempre en un lector del futuro, que venía a ser algo así como un ghost reader, el lector fantasma y contracara de un ghost writer.
Twain quería contar su verdadera historia y al mismo tiempo se daba cuenta de que eso era imposible. “Uno no puede exhibir su alma más íntima. Te da demasiada vergüenza. Es desagradable”. Para salvarse de la contradicción, durante un tiempo escribió retratos de los demás. Fue una transacción y no una respuesta, aunque quedó claro que la vida de una persona también está formada por la vida de quienes la rodean. También probó con un diario, que duró apenas una semana. Lo importante, que era la pregunta por la verdad, seguía trabajando. Un amigo lo creía capaz de decir la verdad pero también le preguntaba: “¿Toda la verdad? ¿La verdad negra, que todos conocemos en nuestros corazones; la ingeniosa y de color tostado del pericardio o esa otra verdad, blanqueada y agradable, de las fachadas?”.
Revelar esa verdad negra era imposible, pero la fe es cuestión de voluntad y Twain quería creer que la verdad es inocultable. “La autobiografía es el libro más verdadero. Aunque está formado por supresiones de la verdad, tentativas para evadirla y revelaciones parciales, la verdad está allí, entre renglones”. Se trataba, entonces, de contar la vida de una manera que favoreciera la aparición silenciosa de la verdad.
A la idea del dictado se sumó la de seguir el curso del pensamiento, sin respetar el orden cronológico, la de dejarse llevar por las digresiones y escribir “una narración hablada”. El escritor hablaba sobre lo que le interesaba en el momento y su relato sería, por contagio, interesante. Por otro lado, esos temas que irrumpían de pronto en su conciencia derivaban en recuerdos.
A estas preguntas y estrategias responden, en sus escritos tentativos y dictados, algunos muertos invocados en estas raras sesiones de espiritismo y escritura. El general Grant en su lecho de muerte. Stevenson que habla de la fama de superficie y la fama sumergida, sentado en el banco de una plaza. El sueño premonitorio que pinta con detalle la muerte de un hermano de Twain. Harriet Beecher Stowe –autora de La cabaña del Tío Tom– vieja y extraviada, que se colaba en las casas del vecindario, despertaba a algunos dándoles un susto o tocaba de incógnito el piano en la sala vacía de la casa de la mujer de Twain en el momento menos pensando. Los miedos y las aventuras de la infancia abren las “cámaras secretas de la memoria”. Aparece el verdadero Huckleberry Finn y otras personas que hoy son personajes. Los temas que le llaman la atención dan pie a reflexiones geniales. El idioma alemán y sus palabras interminables. El origen sangriento del apacible Día de Acción de Gracias. Los médicos de antes y una forma rural, precaria y efectiva, de la medicina prepaga. La esclavitud. La prensa. Los desconocidos peligrosos que le envían manuscritos a los escritores. Todo convive en este libro armado según las instrucciones que dejó en forma explícita y a veces sutil el mismo Twain. Conviven y exceden el concepto convencional de lo que tiene que ser un libro. El primer tomo de esta autobiografía, tal como la pensó hace tanto tiempo, incluye recortes de diarios, invitaciones, cartas, transcripciones de discursos hechos en un brindis, letanías por la muerte de los seres queridos, hasta una biografía de Twain escrita por su hija Susy, que murió cuando Twain estaba en Italia.
“Por fin, en Florencia, di con la forma apropiada para hacer una autobiografía: empezar con cualquier momento de la vida, dejarse llevar por lo que uno quiere, hablar sólo de lo que le interesa en el momento y dejarlo en cuanto ese interés comience a decaer para empezar a hablar de algo nuevo y más interesante que se haya aparecido, de pronto, en tu cabeza. La narración sería una combinación de diario y autobiografía.” El plan le parecía inmejorable y además la pasaba bien: “Es la primera vez en la historia que alguien da con el plan apropiado para escribir una autobiografía”, dijo. Puede sonar un poco pretencioso, pero ¿por qué privarse de decirlo si el libro sería publicado muchos años después de su muerte? ¿Puede acusarse de ambicioso a un fantasma?
Cuando una vez le preguntaron por la exactitud de algunos pasajes de Tom Sawyer, Twain respondió que eran verdaderos, que eran auténticos literariamente hablando porque eran recolecciones de imágenes y sensaciones. “Si lo que quiere es saber si valen como testimonio le diré que no. Sólo son literatura.” La verdad que Twain perseguía desde su cama no se escondía en lo que había pasado ni en lo que estaba por pasar sino en otra parte. “Los actos y las palabras de una persona son sólo una ínfima parte de su vida. Su vida verdadera se da en su cabeza y sólo la persona la conoce. Todos los días, durante todo el día, el molino de su mente muele y tritura y sus pensamientos –que son la articulación muda de lo que siente– forman su historia. Los actos y las palabras son sólo la corteza visible de su mundo. Su masa está oculta –con sus fuegos volcánicos que bullen sin descanso, noche y día.” La verdad se escondía en la masa del iceberg de la vida. Esos pensamientos “no pueden escribirse”, comentaba Twain, seguro y asombrado. “Las biografías son sólo la ropa y los botones del hombre, la biografía del hombre en sí mismo no puede escribirse”, dijo, pero lo intentaba. Lo importante era, en todo caso, llegar hasta ese límite donde ya no podía contarse.
En todos esos años de ensayo y error, la autobiografía fue muchas cosas distintas. Podía ser una mezcla de noticia y de historia. También era, en simultáneo, “una absoluta mentira y una absoluta verdad”. Twain admitía que hay partes de su autobiografía que eran directamente experimentos. Dijo que el resultado de estos retrocesos y avances parece una mezcla caótica, pero en realidad obedece a un sistema.
“Es un lío intencional”, asegura desde la tumba el escritor que otra vez dijo: “Idealmente, un libro no tiene que tener orden y el lector debería descubrir su propio orden dentro del libro”. En medio de fotos, reproducciones, notas y documentos, escritos ya conocidos y registros inéditos de dictados, el lector descubre su propio camino y además de leer la autobiografía de Twain se mete en el backstage, en la cocina. “Cuando un hombre admite que es un mentiroso es cuando más franco es”, dijo, y como habla con autoridad, una le cree.
La infancia
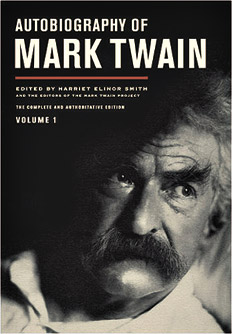
La cueva era un lugar asombroso porque adentro había un cadáver. Era el cadáver de una chica de catorce años. Estaba en un cilindro de vidrio metido, a su vez, dentro de otro de cobre, colgado de una barra que cruzaba un pasaje estrecho. El cuerpo estaba conservado en alcohol y decían que los vagos y los rufianes lo levantaban agarrándolo del pelo y miraban su cara muerta. La chica era la hija de un cirujano de St Louis, extraordinariamente hábil y muy célebre. Era un hombre excéntrico, que hizo muchas cosas raras. Metió a la pobre chica ahí adentro.
La autobiografía como carta de amor
Tengo una buena razón para hablar desde la tumba: cuento con más libertad. Cuando un hombre escribe un libro que habla sobre las intimidades de su vida –un libro que leerán cuando él aún esté vivo– se abstiene de decir lo que francamente piensa. Sus intentos para lograrlo fracasan, reconoce que está tratando de hacer algo totalmente imposible para un ser humano. El producto más sincero, libre e íntimo de la mente humana es la carta de amor. El escritor sabe que nadie leerá lo que escribe y de esa certeza extrae su ilimitada libertad para declararse y expresarse. A veces se rompe la promesa. Al ver la carta publicada, el escritor siente una incomodidad cruel y se da cuenta de que nunca hubiera abierto su pecho hasta ese grado extremo de honestidad de haber sabido que escribía para el público. En la carta no encuentra nada que no sea verdadero, honesto y respetable, pero de todas maneras hubiera sido mucho más reservado si hubiera sabido que escribía para una publicación.
Me pareció que puedo ser tan franco, libre y desvergonzado como una carta de amor si supiera que lo que escribo no será visto por nadie hasta que esté muerto, sin conciencia, indiferente.
Los hechos de la vida, la inmensa biblioteca
La mayoría de los hechos de la vida son pequeños, sólo parecen grandes cuando estamos cerca de ellos. Con el tiempo se asientan y vemos que ninguno prevalece sobre los otros. Todos están ahí, en una misma altitud, baja y generalizada. Si taquigrafiara cada día, como estamos haciendo ahora, lo que dicto para extraer de ahí una autobiografía, me tomaría de una a dos horas y después me llevaría de dos horas a cuatro registrar el material autobiográfico de un día completo. El resultado sería un texto de cincuenta o cuarenta mil palabras. Sería un volumen. Uno no tiene que pensar que porque le llevó todo el día escribir la autobiografía del lunes, no habrá nada para escribir el miércoles. El miércoles habría tanto para escribir como hubo el martes para escribir sobre el lunes. Eso pasa porque la vida no está hecha principalmente –ni en gran parte– de hechos y acontecimientos. Consiste, más bien, en esa tormenta de ideas que siempre sopla y golpea en nuestra cabeza. ¿Puede uno registrar eso biográficamente? No... No se ha escrito y nunca se escribirá ninguna autobiografía completa. Ni la totalidad de bibliotecas del mundo podría contener el resultado si hubiera empezado a hacer esto en mi juventud”.
El verdadero Huckleberry Finn
En Huckleberry Finn pinté a Tom Blankenship tal como era. Era ignorante, no se lavaba y estaba mal alimentado, pero su corazón era tan bueno como el de todos los chicos. Era la única persona realmente independiente –entre chicos y grandes– de la comunidad y por eso estaba tranquilo y constantemente feliz, y todos lo envidiábamos. Nos gustaba. Disfrutábamos de su compañía. Como nuestros padres nos prohibían estar con él, la prohibición triplicaba y cuadruplicaba el valor de su compañía. Por eso lo buscábamos más que a cualquier otro chico. Hace cuatro años me enteré de que era juez de Paz en un pueblo lejano de Montana, que era muy buen ciudadano, muy respetado.
Mi debut como hombre de letras
Me parecía que una persona que publicaba cosas en un simple diario no podía pretender que se la reconociera como un hombre de letras. Tenía que elevarse por encima de eso. Tenía que salir en una revista. Entonces se convertiría en un hombre de letras y también se haría famoso de inmediato. Yo ambicionaba mucho las dos cosas. Esto pasaba en 1866.
Preparé una colaboración y busqué la mejor revista para ascender a la gloria. Elegí la Harper’s Monthly. Aceptaron la contribución. Firmé “Mark Twain” porque el nombre tenía algún peso en la costa del Pacífico y mi intención era divulgarlo por todo el mundo mediante este gran salto. El artículo apareció en el número de diciembre y estuve un mes esperando al de enero porque en ése constarían los nombres de los colaboradores, mi nombre figuraría en la lista, yo me haría famoso y podría ofrecer ese banquete que tanto planeaba.
No hice el banquete. No había escrito “Mark Twain” con claridad. Era un nombre nuevo para los tipógrafos de la Harper’s Monthly y habían puesto Mike Swain o Mac Swain, ahora no recuerdo cuál de las dos variantes. En todo caso, no me laudaron y no di ese banquete. Era un hombre de letras, pero eso era todo: un hombre de letras muerto, enterrado en vida.
Personas que me impresionaron cuando era chico
En una pequeña cabaña de madera vivía, postrada, una esclava de pelo blanco que visitábamos todos los días y que mirábamos con asombro porque creíamos que tenía más de mil años de edad y había hablado con Moisés. Los negros jóvenes confiaban en esos cálculos y nos hablaban sobre eso de muy buena fe. Nos arreglamos para que todos los detalles que nos contaban sobre ella encajaran y por eso creíamos que se había enfermado en la larga travesía por el desierto tras el éxodo de Egipto y que nunca había podido recuperar su salud. Tenía un círculo calvo en la coronilla y nos trepábamos para mirarlo con un silencio reverencial. Pensábamos que eso le había pasado por el miedo de ver ahogarse al faraón. La llamábamos Tía Hannah, a la manera del Sur.
Sobre mi tendencia a exagerar y adornar
Yo sabía que iban a descontar el 95 por ciento de lo que había contado en mi discurso y eso fue, seguramente, lo que pasó. No me preocupa, estoy habituado a que desacrediten parte de lo que digo. La que empezó con eso fue mi madre, antes de que yo tuviera siete años. Sin embargo, durante toda mi vida, hubo y hay un sustrato de verdad en lo que cuento y entonces lo que cuento tiene lo suyo. Todos los que me conocen saben cómo extraer una joya de lo que cuento, cómo cavar para sacarla a la luz. Mi madre era diestra en esa arte. Cuando yo tenía siete u ocho, o diez o doce años de edad –no más– un vecino le dijo: “¿Alguna vez cree algo de lo que dice este chico?”. Mi madre le dijo: “El es la fuente de la verdad, pero una no puede extraer toda la verdad con un solo balde”. Y agregó: “Conozco su promedio y por eso nunca me engaña. Le descuento el 30 por ciento de adorno a lo que dice y el resto es pura e invalorable verdad”.
El Día de Acción de Gracias
La primera vez
A principios del siglo pasado, el cine era chiche nuevo en Europa y su vástago más deseado, el sexo en movimiento, ya era furor. Pero también era ilegal. Y la industria para abastecer a aristócratas y burgueses florecía. ¿Es posible que la primera filmación de sexo explícito que se vio en esos salones clandestinos de proyección de la que se tenga registro haya sido filmada en la Argentina, con un sátiro espiando ninfas y cazando una para saciarse? El Satario fue durante años una hipótesis y un mito. El reciente descubrimiento de una productora podría hacerlo realidad. Esta es la historia.

Tres minutos después de haberse inventado el cine, se inventaba uno de sus géneros más hiteros y rentables: el cine porno. ¿Dónde? En la Argentina. Sí, en la Argentina. Aparentemente. Porque si para algunos inventos locales (digamos, por ejemplo, el colectivo) las pruebas son categóricas, el asunto se enmaraña un poco cuando se trata de definir cuál es y quién se queda con la autoría de la primera película pornográfica de la historia. Primero, porque una gran parte de las películas de la época, hablamos de principios del siglo XX, se perdieron para siempre. O están en manos de coleccionistas celosos, inaccesibles. Y después, pero no menos importante, porque en sus comienzos la pornografía era ilegal y todos los que participaban del negocio, como sucede con cualquier negocio al costado de la ley, se esforzaban seriamente por no quedar pegados, haciendo todo lo posible para que nadie pudiera reconocerlos y mucho menos encontrarlos. Porque no te metían multas: te metían preso. Entonces, a lo Houdini, los implicados en el maravilloso mundo de la pornografía desarrollaban una serie de estrategias escapistas para circular con el menor riesgo posible por el circuito under: usar alias, revelar los rollos de películas en las bañaderas de sus casas, filmar de noche mientras el resto del mundo duerme, entre otras. Estrategias escapistas que tuvieron que mantenerse y reinventarse durante muchos años: el primer país del mundo en legalizar la pornografía fue Dinamarca, y lo hizo recién el 1º de junio de 1969 en el marco de Sex 69, una gran feria de sexo que convocó a más de 50 mil visitantes en Christianborg. Para ese momento el cine tenía ya casi 80 años, y se estima que eran más de 3 mil las películas pornográficas que se habían filmado, y mucho el dinero que esas películas habían reportado a sus productores. En ese entonces el consumo de stag movies, como se conocía a las películas cortas con sexo explícito, estaba destinado casi exclusivamente a hombres (stag, de hecho, podría ser traducido como “sólo para hombres”).
Pero no para cualquier hombre. Las stag movies estaban destinadas, casi exclusivamente, a hombres aristócratas y burgueses. Muchas de estas películas se hacían por encargo y se proyectaban en los smokers, salones poblados de chicas livianas de ropa para la clientela masculina. Salones oscuros, selectos y secretos, llamados así por el humo de los cigarros que terminaba de armar el ambiente sórdido y elegante. Los créditos, el idioma de las placas, la distribuidora, la productora: la mayoría de los datos en los films no eran más que pistas falsas para inexpertos. Muchas veces, incluso, los actores aparecían disfrazados, con máscaras o trajes, ocultando su identidad. Generalmente, los encubiertos eran los hombres. A las mujeres, que en la mayoría de los casos provenían de burdeles de mala muerte y que aceptaban este trabajo como una versión mucho más amena y mejor paga de la prostitución, es más común verlas a cara descubierta. El hecho de que los directores, los camarógrafos y los productores usaran seudónimos inverosímiles y chispeantes denota el gesto irreverente que desde el principio acompañó a la pornografía: acá sí que se coge, y es una fiesta. Les guste o no a los bien educados. E. Hardon (E. Sigue Duro), Will B. Hard (Guille Sé Duro), A. Wise Guy (Un Tipo Sabio), She Will (Ella Lo Hará), son sólo algunos ejemplos. Desde su nacimiento, la pornografía estuvo condenada a los márgenes, a la clandestinidad, allí donde las buenas morales imperantes no pudieran censurarla. Se acusa al porno de repulsivo e inmoral o, en el peor de los casos, de aburrido. Tal vez, como opina Gore Vidal, esa gente que acusa nunca encontró su porno, aquel porno frente al cual no pueda sino sentirse profundamente inquieto y perturbado. Porque el único peligro de mirar porno, dice, es que te haga querer mirar más porno. Que te haga, incluso, no querer hacer nada más que mirar porno. Ese temor a que nos guste demasiado, parece, es lo que se agita detrás de esta industria que no para de crecer desde que nació. ¿Y dónde nació? En la Argentina, sí. Aparentemente.
LA HISTORIA DE LA HISTORIA DEL PORNO
El sexo siempre estuvo ahí: en el centro de todo. A lo largo del siglo XIX, como parte de la experimentación en la representación realista del mundo, comenzaron a circular en las cortes europeas pinturas y grabados que retrataban cuerpos desnudos. Muchas veces se trataba de obras anónimas. En 1827 se inventa la fotografía. Un rato después, una mujer ya posaba desnuda para la cámara. Pero lo que la imagen fotográfica tan sólo llegaba a sugerir se completa con el cine, capaz de registrar imagen en movimiento. El 28 de diciembre de 1895, August y Louise Lumière presentan el cinematógrafo en el Grand Café Boulevard des Capucines de París. Con el cinematógrafo había nacido el cine. Y con el cine, el cine porno. Casi inmediatamente se filma y presenta en sociedad El beso, con May Irvin y John Rice, un corto que mostraba a una pareja besándose en primer plano y que era adaptación de una escena sacada de una comedia teatral. No había desnudos, no había genitales, no había tetas. Ni que hablar de penetración, fellatios, cunnilingus, eyaculación y todo el combo de explicitud y lujuria que llegó para quedarse apenas un ratito después. El beso era un film casi ingenuo, casi romántico. Pero lo que en teatro no había horrorizado a nadie, en la pantalla causó un escándalo fabuloso. Quién sabe si influenciados por el novedoso mundo del psicoanálisis o solamente por su propio deseo, los Lumière entendieron rápidamente que ese escándalo manifestaba tan sólo una cosa: la gente, el público, quería más. Más de eso mismo que tanto los escandalizaba. El cinematógrafo, aquel invento tan útil para mostrar obreros saliendo de su trabajo, también podía ser usado para mostrar eso otro que todos hacían con mayor o menor frecuencia, dependiendo de cuán afortunado se fuera, y de lo que nadie se atrevía a hablar: sexo. Así es que unas semanas más tarde aparece el corto Le bain, dirigido por Louis Lumière y protagonizado por la actriz Louise Willy, que se desnudaba frente a cámara en un strip-tease bien sugerente. Todavía apenas se jugueteaba con la posibilidad del sexo explícito sin alcanzarlo, por lo que, técnicamente, no podríamos hablar de porno. De todas formas, Le bain provocó tanto escándalo y consternación entre los defensores de la moral burguesa que terminó por catapultar la incipiente pornografía a las profundidades de la clandestinidad. Pero en la clandestinidad se multiplicó. Los equipos que de día eran usados para filmar películas presentables en sociedad, de noche se usaban para seguir alimentando la maquinaria del sexo. En 1896 aparece Le coucher de la mariée, también protagonizada por Louise Willy. IMDB, la base de datos online más fuertemente consumida por los cinéfilos y que a veces, parece, puede equivocarse, indica que Le coucher... fue dirigida por George Méliès, el primer ilusionista del cine. El especialista del género Luke Ford, en su libro History of X: 100 Years of Sex in Film, señala que esta película fue dirigida por Eugene Pirou y Albert Kirchner, bajo el nombre de Léar, a pedido de los Lumière. En el film, como pasaba en Le bain, otra vez puede verse a Louise Willy sacándose la ropa. Aparentemente el corto original duraba siete minutos, de los cuales han podido rescatarse en la actualidad tan sólo dos. Los primeros dos minutos, en los que sólo llega a verse un provocativo pero todavía recatado jueguito previo. En los minutos perdidos del film podrían haberse encontrado escenas de sexo explícito. Tal vez. Pero hoy es imposible saberlo. Entonces, ¿cuál es la primera película verdaderamente porno de la que se tenga registro?
“EL SATARIO”: EL MITO
En 1908 se filmó en Francia A L’Ecu d’Or ou la Bonne Auberge, traducida como El buen albergue, protagonizada por un soldado que llega hambriento y cansado a una posada y que termina sacándose el hambre con la bella mucama que lo atiende. De esta película se tiene registro y puede precisarse su fecha exacta. Por eso varios historiadores y expertos dicen que, oficialmente, muchas veces éste es considerado el film porno más antiguo que existe en la actualidad. Pero, ¿qué pasa extraoficialmente? Los mismos expertos sostienen que existiría una película anterior a la francesa, llamada enigmáticamente El Satario (también conocida como El Sartorio), que sería una mala traducción de “El sátiro” y habría sido filmada en algún lugar de la ribera de Quilmes o la ribera paranaense en Rosario, circa 1907. Por nombrar sólo algunos de los expertos que abonan esta teoría casi mítica: Joseph Slade, Paco Gisbert, Linda Williams, Patricia Davis, Ariel Testori, Luke Ford y Dave Thompson. ¿Por qué entonces si tantos expertos están de acuerdo con su existencia hablamos de mito? Porque, más allá de las investigaciones, no habría copias disponibles de la película que sustenten la hipótesis. ¿Acaso ninguna copia? No. Todos los que saben del tema afirman que un coleccionista anónimo e inaccesible, que a veces aparece como español y otras como canadiense, tendría una en su poder. Y que podría haber otras por ahí. ¿Y de qué va la película? Seis ninfas juegan desnudas en un río. Desde los matorrales, una especie de demonio con cuernos y barba se excita espiándolas. El sátiro sale de su escondite y las corre, pero sólo llega a capturar a una de ellas. Después de la leve resistencia de la ninfa, ella y él tienen sexo demoníacamente divertido en varias posturas, hasta que terminan en un 69 perfecto. El sátiro se escapa cuando aparecen las otras ninfas a rescatar a su amiga.
Pero, ¿por qué vendrían los europeos a filmar a Buenos Aires? Cuando la censura en Francia se puso más severa hacia 1905, dice el especialista español Paco Gisbert, muchas de las producciones pornográficas empezaron a trasladarse a tierras alejadas del viejo mundo, como México. Y como la Argentina, que, según Gisbert, fue uno de los primeros centros de producción de películas pornográficas, allá por 1904 o incluso antes. “En un artículo aparecido en la edición norteamericana de Playboy sobre los orígenes del cine clandestino –señala el español–, Arthur Knight y Hollis Alpert explican que las películas con una completa y explícita actividad sexual eran enviadas por barco desde la Argentina a compradores privados, la mayoría en Francia e Inglaterra, pero también en sitios tan lejanos como Rusia y los Balcanes. De hecho, el escritor Louis Sheaffer cuenta en O’Neill: Son and Playwright, la biografía de Eugene O’Neill, que el dramaturgo viajó a Buenos Aires en aquella década y que frecuentaba, con bastante asiduidad, las salas de proyección de cine pornográfico en Barracas.” Otro detalle a tener en cuenta es que las mujeres argentinas no sólo podían pasar bastante fácilmente por europeas, como señala Ariel Testori, sino que además cobraban como argentinas. Negocio redondo. ¿Y por qué las fechas sobre su producción están en disputa? Joseph Slade, director de Estudios y Artes Audiovisuales de la Universidad de Ohio y uno de los que cree que la película podría haber sido filmada un poco más tarde que 1907, explica que debido a la calidad de su producción algunos historiadores intuyen que la fecha se acerca más a los años ‘20. “Algunos que opinan que fue producida en México han llegado incluso a atribuírsela a Sergei Eisenstein –explica Slade–, y hay una leyenda persistente que sostiene que El Satario fue filmada, probablemente, como una parodia al Atardecer del fauno, el ballet que escandalizó a la audiencia parisina en su première en el Theâtre du Chatelet, en mayo de 1912. Ese mismo año, el ballet hizo una gira por Sudamérica, y se cree que el film podría haber sido producto de aquel evento.” Si fuera así, El Satario podría haber sido filmada en Rosario o Buenos Aires en 1912. “Aunque –continúa Slade– el periodista y escritor alemán Kurt Tucholsky relata que llegó a ver, en Berlín y en los primeros años del siglo XX, una película cuya descripción se asemeja notoriamente a El Satario, junto con otras que, se sabía, habían sido filmadas en Rosario.”
“SATARIO”: EL DOCUMENTAL
Actualmente, la productora argentina Bastianafilms está preproduciendo Satario, un documental que trata justamente sobre la búsqueda, como si del Santo Grial se tratara, de alguna copia del film de 1907. “Nos entrevistamos con todos los historiadores, directores y especialistas a los que pudimos llegar, porque todavía seguimos buscando financiación y no pudimos hacer toda la investigación que podríamos haber hecho –explica Joana D’Alessio, de Bastianafilms–, pero uno de estos especialistas nos contactó con un inglés, que nos contactó con un español, que nos contactó con un canadiense...” ¿Y, la encontraron? D’Alessio sonríe. “Parece que sí. Una empresa canadiense que ya cerró había armado, en los ‘90, unos compilados de stag movies de principios de siglo. En uno de esos compilados, que nos costó un trabajo de locos conseguir, aparece una película llamada El Satario, pero fechada en 1920 y en México. Es loco, porque en la película pasa exactamente lo que describen todos los que la vieron o que dicen conocer a alguien que la vio. Las seis ninfas, los matorrales, el sátiro...” ¿Y entonces? “No sé, pero consultamos con algunos expertos. Gisbert opina que puede ser el típico error de edición de un recopilador de stags.” Por 1920, México era un centro de producción importante de material pornográfico, en especial de películas zoofílicas, y tal vez el recopilador pensó que el “monstruo” que sale en El Satario, medio animalesco, era una especie de parodia de esos films y lo ubicó en los ‘20 y en México, el país que más producía porno en ese entonces en América latina. En ese caso, la copia de El Satario encontrada por los productores del documental podría ser la misma de la que hablan los expertos en el tema. En ese caso, tal vez, los argentinos seríamos los creadores de la película pornográfica más antigua de la que se tenga registro.
Ping Porn

¿Es verdad que empezó con Pino Solanas?
–Sí, yo estudié en el Grupo Cine Liberación y tuve como maestro a Pino y a Osvaldo Getino. Yo era un pibe y trabajé como meritorio en La hora de los hornos. Pero después la cosa se puso fea, me dio miedo y me retiré, y terminé metiéndome en Canal 9 para hacer comedia. Me alejé de lo político y eso me llevó a esto, que al principio parecía muy vidrioso y de lo que hoy estoy muy orgulloso, con 20 y pico de años de carrera, que me dejó muchos amigos.
¿Qué fue lo que lo llevó a dedicarse al porno?
–Me fui a Los Angeles de vacaciones, y un amigo que tenía allá me llevó a ver el rodaje de una porno en un estudio. Era una película que estaba a un paso de la comedia, con Ron Jeremy, y me dieron ganas de hacer algo así. Después decidí hacer mis películas más bizarras, meterme a parodiar películas. Un poco también me inspiró Jorge Guinzburg, que hacía Pijitus, una parodia de Hijitus, en televisión. Nuestros hijos jugaban al fútbol en equipos diferentes, así que nos veíamos, hablábamos y yo se lo conté. El me decía que estaba orgulloso de ser el inspirador de Las tortuga Pinja.
¿Qué película le hubiera gustado filmar?
–Exterminio, de Danny Boyle. Aunque la hice en versión porno, Exxxterminio, como parte de unas 80 películas que hice para Estados Unidos. De esas 80 rescato con orgullo unas 20, que vamos a sacar en DVD el año que viene. En la mía no hay zombis, es más rebuscada, y hasta más profunda si se quiere: hay un biólogo que experimenta con un recontra súper viagra y tiene gripe, y el virus muta con el viagra y provoca infartos masivos y sobreviven los pibes más chicos, que no usan viagra, y los inmunes. Ese es el prólogo: 15 años después, el virus ya pasó, se murieron los que se tenían que morir, y sobreviven los pibes, que ahora tienen 25, 30, dominados por militares que los usan para su beneficio. Hay algún zombi, y hay imágenes de una Buenos Aires vacía.
¿Y si no se hubiera dedicado al porno?
–Me encantaría haber dirigido All that Jazz. Bob Fosse es mi personaje de cabecera, un genio. Yo me siento un poco como él, sería el Bob Fosse del porno. Es más: la película Maytland, de Charras, iba a tener un final a lo All that Jazz, en el que termina la proyección y yo me voy al Tigre, a un río muy largo, a buscar una dama de blanco con capelina, que es mi amor imposible. También me hubiera gustado hacer películas de temas políticos; en mi época hubiera querido filmar la masacre de Trelew como ficción. O la historia de Crónica de una fuga: con Caetano hablamos, nos admiramos mutuamente, él a mí por el porno, y yo a él por su compromiso político.
¿Qué cosas no filmaría en una película porno porque le parece que sería demasiado?
–Nunca fui excesivo en la filmación de una violación. Hice un par, pero muy cuidadas, y siempre critico la actitud del violador. De menores y animales, ni hablar.
¿Qué le parecen las películas de la Coca Sarli?
–Me divertía mucho cuando era adolescente, las veía para reírme, esto lo hablé con Armando Bo. El encontró ese vehículo tan naïf, con el que los intelectuales nos reíamos y los pajeros se calentaban. Pero los pajeros hoy buscan otra cosa. Hoy no se puede inventar otra Isabel Sarli, si no, lo hubiera hecho Luciana Salazar, que es su estilo, más refinado, pero esa onda: tonta y vamos adelante con el sexo.
¿Alguna vez filmó por encargo a particulares teniendo relaciones sexuales?
–No, no que me hayan pagado. Filmé algún encuentro de swingers, pero no rentado. Me lo ofrecieron, pero no. Si fuera rentado, lo usaría en una película.
¿Por qué hoy tantos famosos se filman a sí mismos?
–Es muy erótico, hay una carga muy grande al filmarte, yo lo sé porque lo hice. El caso más famoso filmado es el de Pamela Anderson y terminó siendo un negocio. Acá hay casos notorios, y en muchos casos les trajo suerte. A Wanda Nara no le fue mal y creo que ese ejemplo les gustaría seguirlo a varias.
¿Cuál es su película porno favorita?
–Detrás de la puerta verde, porque creo que expresa varias fantasías masculinas muy comunes. Y ese cine de los ’70 en general, que después se convirtió en una máquina de hacer chorizos. Boogie Nights lo expresa muy bien; cuando se termina el fílmico, lo peor que puede pasarle al porno es ya no ir a los cines, pasa a hacerse todo igual. Cuando empecé, yo me dije: “Voy a joder con esto”, y lo recontra elevé al absurdo con Las tortugas Pinja, y me fue muy bien. Fue la más vendida de la Argentina, más que Garganta profunda, más de 10 mil copias, y después con una tirada de 50 mil con la revista Eroticón. Algo que nunca se repitió en el porno.
¿Cuál es su escena favorita de todas las que filmó?
–Me gusta la escena de Pablo y Vilma en Los Pinjapiedras: es algo que a todos les hubiera gustado ver en los dibujitos.
¿Qué fue lo mejor que le dijeron sobre sus películas?
–De Las tortugas Pinja todavía recibo comentarios. Me dicen cosas como: “Sos lo más grande que hay, con tu película me masturbé por primera vez”. Tuve mucha suerte con el público; y la prensa me mimó, me llenó de halagos, a veces inmerecidos porque se notaba que ni siquiera habían visto la película que comentaban. Pero tengo buena onda con la prensa, y me la hicieron fácil.
¿Qué es lo más raro que le pasó filmando?
–Cuando hacíamos un casting para Expedición Sex, un programa en el estilo de Expedición Robinson, hubo un problema con la policía, y uno de los integrantes me reveló que era cura. Se puso nervioso y me dijo: “Acá vamos presos”. Pero yo le dije que no se preocupara, están buscando drogas y acá no hay, no va a pasar nada. Luego, el cura blanqueó y se fue. Nadie lo supo entonces, pero ya pasaron 10, 11 años.
¿Qué es para usted una buena actriz porno?
–Alguien real, que le pueda creer lo que hace, que lo haga con pasión. No me importa que sea hermosa, tiene que tener una actitud comehombres, que calienta a los tipos apenas se le acercan. Los norteamericanos fueron los que empezaron a poner mascarones de proa, rubias tetonas, con uñas postizas, perfectas. A mi ésas no me interesan: a ésas les doy un personaje de vedettita o de estúpida.
¿Se calienta filmando?
–No, no, está comprobado que no se calienta nadie, al menos en la manera en que filmo yo. Ningún técnico, nadie. Vinieron periodistas a los rodajes y lo comprobaron.
¿Ve cine?
–Veo mucho. Me gusta mucho el terror, veo todo lo que puedo en cine. Obviamente veo basura y también cosas buenas: me gustan la comedias musicales, también alguna cosa del cine independiente, aunque no soy fanático del iraní. Me gusta el cine clásico, pero lo que más me fascina es el cine inglés de los ’70: películas como las que hacía Lindsay Anderson, como If, como Un hombre de suerte. Y me gustaba mucho Ken Russell, y sus películas sobre músicos, como Mahler, o también Tommy; hasta que empezó a fumar de la mala. En sus buenos tiempos sus películas eran un orgasmo visual.
¿Vio Ojos bien cerrados, de Kubrick?
–Sí, y me gusta, me gusta el tratamiento, la escena de orgía y todo, pero no me gusta Tom Cruise. Si la hubieran hecho con otro actor... No digo mucho, un Matt Damon te pido.
¿Por qué se retiró del porno?
–Está retirada la industria en la Argentina. No se puede hacer más nada. Estoy haciendo otras cosas. Probé todo y hasta en Estados Unidos ganar dinero con esto es una quimera. La piratería hace que no puedas vender un DVD, que si lo hacés bien, con impuestos y todo, te sale 6 pesos y no lo podés vender a menos de 10. Y hay una oferta enorme en Internet, y lo que se venden ahí son escenas sueltas, nadie quiere películas enteras. Hacer una película porno hoy es casi imposible.
¿Y a qué se va a dedicar ahora?
–Tengo un ofrecimiento de una productora de San Luis para hacer una comedia, no porno, sí con algo de erotismo, pero el normal, la picaresca de cualquier una comedia yanqui. Es una delirante. El título es El juego de los gansos y es una lucha entre la gente a la que le gusta el juego de mesa y aquellos a los que les gusta el juego virtual, en una convención gigantesca. Va a haber homenajes a Jumanji y otros juegos.
¿Cuál es la película que se quedó con ganas de hacer?
–Estaba por hacer una comedia musical estilo Bombita Rodríguez. Hasta había conseguido la autorización para usar un par de temas de la época del Club del Clan. Mi idea era filmar un picnic con mucha música en esa onda absurda y naïf de las películas de ese tiempo. Pero era muy caro, porque la quería hacer con gente que supiera cantar y bailar en serio. Estaba loco, pero hubiera sido algo inédito en el mundo.
El director Pinja
Es el gran director porno de la Argentina, pero su carrera es mucho más vasta que eso: es egresado de la escuela de cine del Incaa durante los años de plomo, estudió en Cine Liberación con Pino Solanas, fue dueño de una distribuidora de VHS que trajo películas de primera que nadie traía y hasta filmó comedias de hotel alojamiento antes de entregarse a su obra más reconocida, que incluye títulos como Las tortugas Pinja, Los Porno SinSon y Los Pinjapiedras. Ahora, para coronar su carrera, Víctor Maytland actúa de sí mismo en una ficción ajena que lleva su nombre: Maytland.
Su verdadero nombre no es Víctor Maytland, pero luego, casi todo lo que se ve en la película que porta su apellido, créase o no, se parece bastante a la realidad.
Estamos hablando del único auteur del porno nacional, realizador de films de culto como Las tortugas Pinja, Los Porno SinSon y Los Pinjapiedras.
Nada menos que el factótum del único reality porno del cable argentino, Expedición Sex, que, igual que tantos cinéfilos, empezó su carrera estudiando cine en el CERC (ahora Enerc), es decir, la escuela de cine del INC (ahora Incaa) durante los años de plomo de la década del ’70, donde un militar les preguntaba a los estudiantes si preferían John Ford o Pasolini para ver si los dejaban seguir estudiando o no.
No se sabe bien qué respondió Maytland, aunque se descuenta que dada su vasta cultura cinematográfica debe ser un fan de ambos realizadores clásicos.
Si se tiene prejuicios, se puede decir que el porno no es un auténtico género cinematográfico. Incluso, si se es liberal, se podría decir que la trilogía “Pinja” de Maytland no está a la altura de gemas clásicas del cine como Behind the Green Door, de los hermanos Mitchell. De lo que no se puede dudar es del dato objetivo de que de varias generaciones de egresados de la escuela de cine del Instituto Nacional de Cinematografía, el único que hizo algo para que un largometraje lleve su nombre es Maytland.
Pero Maytland no sólo hizo porno. En realidad empezó por la picaresca típicamente criolla “muy al estilo Sofovich”, como dice él. Siempre con algo de su cultura cinéfila, ya que, desde su título ¿Y dónde está el hotel?, plantea una combinación entre las típicas películas de hotel alojamiento –género que sólo se conoce en la Argentina, ya que en otras latitudes no hay hoteles alojamiento– y las comedias de Zucker, Abrahams (creadores de ¿Y dónde está el piloto?). Corría la época de hacer largos en video para el circuito por entonces tan cotizado del VHS –los videoclubes pululaban cual supermercado chino del Buenos Aires del siglo XXI– y Maytland metía varios títulos en este tono sexy pero nada explícito, con películas como Más loco que un crucero o Isla se alquila por hora.
Otras producciones raras y poco conocidas de Maytland: el documental deportivo Héroes otra vez, producido con un arreglo con la RAI sobre el Mundial de Fútbol ’90 –Maytland tomaba el material documental y lo remixaba a gusto, parece–, y luego también hay algo de documental y comedia, o de barbaridades televisivas, en las llamadas Trampas para gatos, donde un actor o personalidad famosa era sometida a humillaciones y bromas tipo cámara sorpresa, incluyendo una escena de Jacobo Winograd mostrando el chizito en su afán de demostrar que aunque sea llegaba a plato salado (¡con perdón por la metáfora de gusto dudoso!). Aquí tenemos un punto de difamación al pobre Maytland: lo acusaron de haber copiado a Tinelli, pero el realizador –al que se lo puede acusar de todo menos de no ser original– aclara los puntos con firmeza hasta el día de hoy: “Yo lo hice al menos tres años antes que Tinelli”.
Hay otro terreno en el que también descolló Víctor Maytland, y que se conoce aún menos: el de distribuidor cinematográfico en VHS de films de culto. Su sello Arrakis –bautizado por el planeta de Duna, el libro de Frank Herbert, o de la película de David Lynch, según se quiera ver la influencia– distribuyó películas tan buenas como Los marginados, de Coppola, las de zombis de George Romero, y hasta Tommy, de Ken Russell, sobre la ópera rock de The Who, e infinidad de títulos que no era común encontrar en los videoclubes argentinos. Esto duró entre 1988 y 1993, y obviamente fue el sello Arrakis el que se encargó de distribuir la producción porno “Pinja” de Maytland. Que antes de avanzar a la producción propia se ocupó de un extraño refrito: el Anuario Porno, que incluía lo mejor del porno extranjero editado por Arrakis durante el año (pongámosle, 1989) para luego entremezclar esas escenas foráneas con secuencias porno producidas y dirigidas por el autor. En uno de los momentos culminantes del Anuario venían los bloopers, donde una actriz porno mostraba lo que puede pasar si una estrella se dispone a hacer sexo anal constipada (el resultado lo dejamos a la imaginación del lector ya que, como diría el diario La Nación, es una imagen de gusto muy dudoso).
El Anuario se vendió lo bastante bien como para que Maytland se disponga a encarnar su famosa trilogía “Pinja”. Las tortugas Pinja fue lanzada como el primer film porno argentino, aunque Maytland sabe que antes hubo otro experimento, menos de culto y aun menos visible, nada menos que El Pitulín Colorado, con el que nuestro cineasta no quiere ser confundido en absoluto por las características abismales del producto.
Porque a diferencia de El Pitulín Colorado, en las películas de la trilogía “Pinja”, además de sexo explícito, hay extraños y cuidados efectos de maquillaje y vestuario para lograr que actores y actrices estén desnudos sin descuidar su identidad de personaje caricaturesco. Lo más bizarro de todo esto quizá sean los maquillajes para convertir al cast de siempre de Maytland en la familia SinSon, incluida a la anunciada “primera estrella porno argentina, Samantha Ray”, que no se negaba a nada en las películas, pero luego temía dar notas a cara descubierta a la prensa: “Es que alguien podría reconocerme”, argumentaba, como si la gente no hubiera podido reconocerla viendo la película.
Los Porno SinSon está perdida, salvo tal vez por una copia que el coleccionista y archivista Fabio Manes le birló al crítico Diego Curubeto, y que aún, tantos años después, le sigue pidiendo que le devuelva. Maytland, consultado, pide humildemente a Manes que le presente el incunable para volver a reeditarla en DVD.
Curiosamente de esta trilogía, la única que se menciona –y de la que se muestran algunas imágenes– en Maytland, la película del director Marcelo Charras que se estrenó esta semana y lo tiene como protagonista, es Las tortugas Pinja, tal vez por ser la primera, tal vez porque la historia que se ve en el film sobre la obsesión del hijo de Maytland por verla, es básicamente cierta.
“Es que todo el 90 por ciento de lo que pasa en Maytland es verdadero”, dice el cineasta. “Luego, yo no dirigí el film, si no, hubiera agregado más de Los Pinjapiedras, que es mi favorita de las tres.”
Algo que llama la atención del film Maytland es lo bien que el director actúa de sí mismo. Víctor concuerda en que lo más obsceno son sus tomas topless en una pelopincho. “Yo estuve muy enfermo, y bajé como 20 kilos, casi se podría decir que para esas escenas tuve que engordar cual Robert De Niro en Toro salvaje.”
Este bicho de la actuación parece que le ha picado a Maytland, ya que luego de dedicarse al estreno y distribución de su último largo en DVD, Exxxterminio (un homenaje al film de zombis de Danny Boyle), el director asegura que su próximo paso es ser standing comedian.
Obviamente, un standing comedian bien, pero bien “Pinja”.
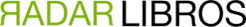
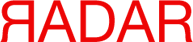
No hay comentarios:
Publicar un comentario