Master class
La publicación de Lolita en 1955 le cambiaría la vida por segunda o tercera vez. La Revolución Rusa lo había empujado al exilio de su San Petersburgo natal, y tras un periplo por Inglaterra, Alemania y Francia, la guerra lo llevó a Estados Unidos en 1940, donde pasaría las siguientes dos décadas dando clases en el Wellesley College y en la Universidad de Cornell. De esos cursos, se desprendieron tres volúmenes: el Curso de literatura europea y el Curso de literatura rusa (en Wellesley y Cornell) y el Curso sobre el Quijote (impartido en Harvard entre 1951 y 1952 y publicado póstumamente). La flamante reedición de los tres juntos sirve de excusa para volver sobre ellos y escuchar qué dicen del propio Nabokov: de la Rusia que debió dejar atrás, del sistema de enseñanza universitaria del siglo XX y del remoto Quijote que él mismo reinventaría en el libro que finalmente le permitió abandonar la docencia.

El cazador de mariposas
“Es difícil abstenerse de ese respiro que es la ironía, de ese lujo que es el desprecio, cuando se pasa la vista por las ruinas a las que unas manos sumisas, tentáculos obedientes guiados por el abotargado pulpo del Estado, han conseguido reducir a cosa tan fiera, tan caprichosa y libre como es la literatura”, anota Vladimir Nabokov refiriéndose a las imposiciones del realismo socialista en el comienzo de sus Lecciones de literatura rusa. Dictadas durante la década del ’40 en las universidades de Stanford y Cornell, las clases pueden resultar orientadoras y sustanciosas para lectores neófitos, pedestres para los lectores informados y además estetizantes en su desconexión con las tensiones de la realidad. El aristócrata ruso venido a menos en el exilio tiene sus motivos para el resentimiento: en 1919 su familia dejó Rusia y partió al exilio huyendo del bolchevismo. En 1922 su padre fue presuntamente asesinado por una célula terrorista. Uno de sus hermanos murió en un campo de concentración nazi. Orgulloso de su linaje, mimado por nodrizas, educado en tres idiomas, el inglés, el francés y el ruso en menor grado, para Nabokov las buenas novelas son como las mariposas que caza y colecciona. Su análisis literario consiste en clasificar los ejemplares en especies y diseccionarlos. Nabokov no es un liberal como Isaiah Berlin, otro exiliado, cuyo ensayo sobre Tolstoi (El erizo y la zorra) es una muestra de amplitud de criterios. Nabokov más bien se presenta como un reaccionario fatuo que entiende la literatura como una orfebrería reservada a espíritus sublimes. Así Nabokov postula el valor de “los libros de verdad, escritos por hombres libres para que hombres libres los lean”. Pero la libertad no es una abstracción, como tampoco lo es la literatura. Y sus fichas resultan antes las de un coleccionista que se regocija en la contemplación de sus piezas que las de un crítico inquieto por tender conexiones entre el texto y el contexto.
Aunque celebra el flaubertiano bloqueo del yo narrador y, según recalca, lo que interesa no es la vida de un autor sino su obra, autárquica, inmanente, y en particular el estilo que la cincela, Nabokov comienza sus clases con una semblanza biográfica y luego con sus opiniones prejuiciosas sobre las defecciones, mezquindades y otras fallas existenciales de los autores “estudiados”. La detección de sus defectos “morales” no es gratuita. Porque los proyectará en la interpretación del relato y explicará de este modo mecánico formas y contenidos. Al internarse en una novela, como un detective aficionado (quizás un crítico no sea otra cosa) se concentra en donde puede haber un error de temporalidad, un leve desliz de trama, un furcio en una descripción. La inclusión de la biografía de cada autor en la apertura de cada clase tiene no obstante un objetivo: no implica una situación histórica, colectiva e individual, como la detección de pathos personales que puedan encontrarse proyectados luego en la obra analizada y explicarla. No se espere de sus análisis la búsqueda totalizadora de un Georg Lukács. Tampoco el lúcido rigor investigativo y teórico de George Steiner (“Tolstoi o Dostoievski”). A Nabokov no le importa la trama como forma, como si en ésta, en un malabar lúdico, se agotara su función en vez de proponerse una experiencia liberadora (en principio para quien la escribe, luego para quien la lee). En este sentido, Nabokov es un profesor presuntuoso y convencional con raptos de intuición a veces benévola, a veces sarcástica. Biografía escueta del autor, desarrollo de la trama de la obra analizada, lectura de fragmentos, una valoración que no titubea en armar ranking de preferencias y no hay más: como si la literatura fuera un derby. Sería necio negarles a sus opiniones caprichosas esa ironía de la que se precia y que, en ocasiones, deviene chicotazo humorístico que ilumina una obra con más sagacidad que una interdisciplinaria operación deconstructiva. Tampoco se puede negar: su pasión por la literatura es indiscutible y aun cuando no se comparta su dogmatismo esteticista, en más de una página induce con ingenio a una lectura antisolemne. Y son estas ocasiones donde baja la literatura a tierra y sus clases pueden transformarse en una lectura ilustrativa y amable en tono coloquial.
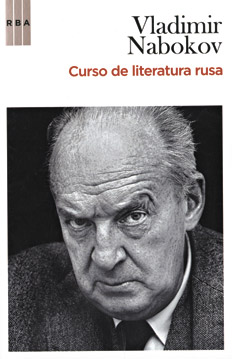 Curso de literatura rusa RBA, 486 páginas
Curso de literatura rusa RBA, 486 páginasGogol no le parece tanto un observador social como un laboratorista próximo a la invención grotesca. Turgueniev, un prosista esforzado de sutileza lírica. Si su apreciación de Gogol y Turgueniev es un rescate de sus mejores relatos, en contraste está su encarnizamiento con Dostoievski como bestia satánica del mal gusto del que apenas valora su relato fantástico “El doble”. “Mi posición con respecto a Dostoievski es curiosa y difícil”, declara, como si fuera necesario, en sus lecciones de literatura rusa. “Tengo demasiado poco de profesor académico para dar clase sobre temas que no me gustan. Estoy deseoso de desmitificar a Dostoievski”, escribe. Queda claro a poco de adentrarse en esta lección: su fobia contra Dostoievski no es más que reivindicación de una literatura “elevada” y de una clase. Dostoievski proviene, en su formación y práctica novelesca, de novelistas populares: Sue, Radcliffe, Dickens y toda una ideología folletinesca imbuida de una cruza de redencionismo, denuncia y consolación. (Llama la atención el paralelo que puede establecerse entre su interpretación de Dostoievski y el rechazo que padeciera Arlt de los círculos egregios.) Para Nabokov el arte es otra cosa. Tiene más que ver con la elaboración formal que con el contenido. Si en Tolstoi celebra con melancolía de estirpe la recreación de los ambientes y las costumbres imperiales, por el contrario le recrimina con acritud esos instantes en que el autor pone en boca de su personajes sus ideas reformistas. Pero hay una anécdota que puede explicar su fobia contra Dostoievski y su ideología literaria impregnada por un cristianismo socializante.
Tras los levantamientos europeos de 1848, el zar decidió tomar precauciones y comenzó a perseguir a los socialistas. Dostoievski, lector de Fourier y Saint Simon, fue detenido junto con sus camaradas. Se lo halló culpable de difundir la carta de Belinski a Gogol, una radiografía de la injusticia con expresiones insolentes contra la Iglesia y la autoridad. “Dostoievski esperó el juicio en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, cuyo comandante era un tal general Nabokov, antepasado mío. La correspondencia cruzada entre este general Nabokov y el zar Nicolás en relación con su detenido es bastante ‘entretenida’ (el entrecomillado me pertenece). La sentencia fue severa, ocho años de trabajos forzados en Siberia, que el zar luego reduciría a cuatro. Pero antes de leer la sentencia a los convictos se siguió con ellos un procedimiento de monstruosa crueldad. Se les dijo que iban a ser fusilados, se los llevó al lugar de la ejecución, se los dejó en camisa y se ató a los postes a la primera tanda. Entonces se les leyó la verdadera sentencia. Uno de ellos se volvió loco. La experiencia de aquel día dejó en el alma de Dostoievski una cicatriz profunda. Nunca la llegó a superar.” Que la correspondencia entre su antepasado y el zar (y Nabokov añora el zarismo) pueda resultar “entretenida” implica que en el empleo de esta calificación “entretenida” expresa un frívolo y típico juicio de clase acerca de lo que escriben un fusilador y su soberano sobre un condenado sometido a un simulacro de ejecución.
Sus lecciones de literatura, obsesivas, aunque sobrevaloradas, pueden resultar atractivas y útiles para un público tallerista. En ellas, aunque uno disienta con su concepción de la literatura, se advierte todo el tiempo la atención de un lector que se toma en serio la concentración que un texto exige. A favor: Nabokov plantea que la mejor estrategia de un escritor es convertirse en un lector alerta a los detalles. “Los detalles”, clamaba en sus clases. “Los divinos detalles.”
Sin embargo todo el snobismo, la inclinación aristocratizante y sus pretensiones ceden cuando arriba a Chéjov. Con Chéjov su arsenal de ocurrencias mordaces no puede. Chéjov, en su aparente sencillez, se le impone. Sin moraleja, sin mensajismo, sin hacer ruido, contando por lo bajo, Chéjov registra lo patético de la minucia cotidiana. Ya no se trata de si escribe Dios (como decía en la clase anterior, sobre Tolstoi, anticipándose a Harold Bloom). Se trata más bien de una literatura como oficio de humildad y comprensión. Por supuesto, acá también la biografía del doctor Antón Pavlovich Chéjov proporciona pistas sobre su producción literaria y teatral. Pero hay un aura: esa humildad chejoviana, humildad en la vida y en la creación, que le inhibe acá al profesor Nabokov esa superioridad de sabelotodo. Así Nabokov deberá admitir: “Chéjov fue el primer lector en apoyarse tanto en las corrientes subterráneas de la sugerencia para comunicar un contenido concreto”.
Su difusión de la literatura rusa era pasional y, en un sentido, se le agradece. Pero, como docente, sus prejuicios y dogmatismos lo encorsetan a menudo y lo privan del vuelo comparativo que una enseñanza de la literatura requiere. Durante bastante tiempo se lo consideró un importante difusor de la literatura rusa, pero en esto hubo –hay aún– bastante de mito. Como difusor, sin duda, fue superado, a su pesar, por Edmund Wilson, cuyos ensayos son imprescindibles a la hora de comprender no sólo la literatura norteamericana sino también la rusa. Sus artículos y ensayos sobre la literatura rusa van desde Pushkin hasta Solyenitzin. Marxista convencido en tiempos de la revolución y todavía más tarde, desencantado con el estalinismo, a pesar de su decepción con la URSS, Wilson (que fuera editor del New Yorker y compilador de El último magnate, la novela inconclusa de Scott Fitzgerald) no dejó nunca de preocuparse por una comprensión de la literatura que no dejara afuera la importancia de lo social. En su voluminosa correspondencia vale la pena detenerse en los cruces sutiles y no tanto que sostuvo con el aristócrata ruso nacionalizado norteamericano: “Apreciado Volodya”, encabeza siempre sus cartas. Wilson, estudioso del ruso, se permite discutirle a Nabokov la traducción de su Eugenio Oneguin, las alteraciones de significados en el traspaso de una lengua a otra. Wilson, introduciéndose en los vericuetos de la lengua eslava, le despedaza también su libro sobre Gogol: “Los principales defectos del libro de Gogol se deben a que él es un escritor de ficción y a que Gogol, que fue un hombre real, no se deja reducir tan fácilmente a la trabajada técnica de iluminaciones repentinas y fugaces miradas yuxtapuestas como si fuera un personaje creado por Nabokov”. En sus cartas Wilson le hace llegar a menudo un juicio crítico que, sin duda, hiere la vanidad acorazada de Nabokov. Cuando Wilson lo halaga: compara su inglés con el de Conrad. Y acá cabe preguntarse hasta dónde el halago no es una chicana, hasta dónde no le está cuestionando el reniegue del origen, la identidad, problemáticas que, obviamente, a Nabokov lo tienen sin cuidado. A Nabokov no le importa en absoluto “el alma rusa”. No cree en las circunstancias sociales que pueden generar el surgimiento de determinados artistas, ciertas voces. La geografía tampoco cuenta: y en este nivel un personaje de Flaubert no se diferencia de uno de Tolstoi. Siguiendo este criterio, esa literatura portentosa, la rusa, pudo haber sido escrita en cualquier otra parte. Lo que cuenta, según el profesor Nabokov, es el desarrollo ingenioso de los acontecimientos literarios, las pasiones de los personajes, pathos que pareciera ser no otra cosa que “universales categóricos” contra aquello que profesaba Tolstoi: “Describe tu aldea y serás universal”. El Tolstoi que, renegando del arte por el arte, del bello estilo, se impuso, es cierto; la literatura como una pedagogía. Antítesis, por cierto, de la razón nabokoviana: fruición personal, goce de cazador de mariposas.
El precursor de sí mismo

Cuando Lecciones de literatura europea se publicó la primera vez en castellano, muchos de los intelectuales argentinos encontraron esta sopa de letras sosa. En plena efervescencia de las grandes imposturas, el didactismo pragmático de VN parecía pueril, insignificante. ¿Cómo comparar estos ejercicios de lectura de renglones sucesivos con las grandes hecatombes farmacopeicas de la diseminación y otras exploraciones? En tiempo de poses, devaneos y desplantes universitarios, el “descubrimiento” era un método o una tentación posible (aunque el más frecuente parecía ser la reiterada calvicie panóptica de Michel Foucault). El trabajo de un escritor con las palabras de otros adquiría el aspecto idealista de un sólido evanescente –especie de hrönir– al lado de impresiones digitales tan delictivas como las que producían luminarias de dedicación exclusiva después de vigilar y castigar, o de encontrar narcóticas tribulaciones entre el capitalismo y la esquizofrenia.
Hay que advertir que los últimos treinta o cuarenta años no han sido despiadados en el combate con los clisés, sino que a menudo han sido sólo obtusos. La frecuentación de la alta filosofía alemana y sus estribaciones en los barrios menos resistentes de Francia invadida dio como resultado una trascendencia metafísica habituada al estruendo ecoico en los grandes salones del Hotel Abismo. Un estruendo con una reputación no menos esponjosa y exasperante: es profundo lo que suena profundo. Y lo que suena profundo combina la prepotencia de los términos abstractos y el aplomo trivial de los aforismos edificantes, un compendio de recursos anquilosados de la sintaxis para imponer la dictadura de la nada. Cierta familiaridad con las dificultades de expresión unidas con el éxito fortuito de algún galimatías profesionalmente obtuso ante personas reverentes debe de haber garantizado la práctica. Lo cierto es que los tiempos no eran propicios para las lecciones de literatura de ningún tipo.
Dictadas en los cincuenta, después de un exilio en Berlín y París que dividió la guerra, las clases de Nabokov destilan algo de la crispada prosperidad de esos años. Hay que pensar en auditorios o elencos de lolitas tanto más atractivas en tanto que el modelo no había sido aún propuesto y en jóvenes de rebeldía apacible, amigos de los amigos que tendría, un proyecto de década después, Bob Dylan. Richard Fariña, por ejemplo, que murió de accidente en la carretera y dejó solo una novela, pero influyó en un discípulo identificado caligráficamente por la mujer de Nabokov: Thomas Pynchon.
 Curso de literatura europea. Introducción de John Updike RBA, 556 páginas
Curso de literatura europea. Introducción de John Updike RBA, 556 páginasLos temas de Lecciones de literatura europea son la conversación literaria obligatoria del siglo XX, que empieza nueve pasos después del diecinueve: Jane Austen, Dickens, Flaubert, Stevenson, Proust, Kafka, Joyce. De cada uno, Nabokov tiene algo que decir ajeno al territorio de las generalidades académicas. Paladea cada uno de los estremecimientos con que revelaron la importancia de un acto trivial o con que acumularon significación a fuerza de cadencias y repeticiones. Nombres y apellidos que se ajustan a las circunstancia de la ficción hasta volverse irremplazables.
Tal como se encargaría luego de recalcar su adversario más eficaz, su Moriarty privado, una cosa es escribir novelas y otra es enseñar cómo las hacen los otros. Por primera vez en su vida, desde la época en que lo abandonaron los instructores de tenis, VN tuvo que pedir auxilio. Con el consejo de Edmund Wilson aprendió a sumergirse en lo que los estudiantes norteamericanos consideraban “literatura europea”. Era una inmersión menos dolorosa que la que implicaba la conversación con señoras suscriptas al club del libro, con la obra de Hendrik Van Loon en sus pequeñas bibliotecas amenazada por el informe Kinsey. Concedió lo que pudo. Jane Austen, por ejemplo, que contrariaba una concepción homosexual, como reconocía, en la literatura. Terminó admirándola como una doncella: la fiereza del vello eréctil amansada por el talento de Jane para congeniar costumbres y alusiones literarias. Así y todo, ahorraría energía lingüística suficiente para dedicarle el insomnio ideal a la lengua materna en la traducción del Eugene Onegin y declarar la independencia de la única posesión que había atesorado: el tiempo haciendo de funámbulo entre las sílabas únicas de su memoria.
Para los elegidos de sus clases en Wellesley y Cornell le bastaba esa aptitud perceptiva única, el rigor de la ironía y un modo anticuado de resolver problemas que sus maestros del liceo Tenisev de San Petersburgo no le enseñaron de buenas a primeras. Mantengamos el suspenso. Algo raro e indefinido debían de transmitir los mistagogos, sin embargo, algo enseñaron esos esclavos del Zitgeist que estas Lecciones se encargaron luego de revelar. Nabokov habrá tenido que aprenderlo a tientas como su predecesor en la misma institución, Osip Mandelstam, autor de un breve ensayo sobre Dante capaz de iluminarnos todavía.
Esos maestros e instructores habían sido contemporáneos de los agentes secretos del saber literario –los formalistas de Opojaz–, con uno de los cuales, como en un western o en una versión diferida y pacífica de la vida cortesana de Pushkin, Nabokov tendría que batirse a duelo en América. Sí, mantengamos el suspenso. De modo que se consagró a entretener a su audiencia con trucos de magia ensayados y, dado que su balbuceo no hacía gracia, dictándoselos a Vera Slonim. Hay un matiz de humor involuntario en esta ficción trémula que el Gran Maestro ponía en escena; con el paso de los años, nos educa a los lectores en el arte de admirar menos a Vladimir Nabokov y quererlo un poco. En 1997, Galya Diment dio a conocer a un personaje que el autor de Lolita había conocido antes y a quien impuso papel protagónico en la más chejoviana de sus novelas. Se trataba de Marc Szeftel, un exiliado ruso de pasaporte belga, con partes de quien VN compuso, no sin autoflagelarse, Pnin.
Como Pnin, Marc Szeftel era pequeño, pelado, suave; como Pnin, distaba mucho de ser un burro. Nabokov lo había frecuentado, contertulio inevitable, en las reuniones de émigrés de la vida universitaria norteamericana. La timidez, la torpeza física y lingüística de Szeftel, el aspecto que Milton Glaser supo esquematizar para darle identidad gráfica al personaje conmovieron la imperturbable tolerancia de VN ante los espectáculos de la naturaleza visible. Sin embargo, Szeftel era algo más, el agente mediador ante el archienemigo, el moscovita Roman Jakobson, el hombre que hablaba todos los idiomas con acento, al punto de negar para siempre el orificio del origen, a punto de negar esa pasión con que VN iba a olvidar haber perdido una patria para atribuirse la conquista de un siglo. Jakobson estaba esperándolo en el lugar de la emboscada: el duelo a lengua armada por la cátedra de literatura rusa que Nabokov perdió. Y, no obstante, el vencedor magnánimo tenía además para humillarlo palabras de consuelo. “Aun admitiendo que Nabokov es un gran escritor –dicen que dijo una vez–, debemos considerar que no es un elefante el más apto para dictar la cátedra de zoología.” Cualquier criatura de este mundo está dispuesta a un cambio de apariencia; cualquier máscara o pretexto nos disimula: una escafandra, un barbijo, una crisis de identidad. En cambio, no debe de ser fácil la metamorfosis del entomólogo obligado a despertarse como animal relativo, a despecho del escarabajo –estercolero o no– en que –Nabokov nos enseña– se convirtió el Gregor Samsa. Las operaciones con el tiempo y el espacio son, siguen siendo, después de Proust y de Dunne, experimentos. Después de la experiencia universitaria, después de Jakobson, después de Lolita, el renegado Nabokov del exilio tenía que admitir finalmente la derrota, volver a sus lápices 2B, a su atril, a sus fichas. Renunciar a las lecciones, resignarse a la literatura. Volvía así también a preceder a Jakobson y a los formalistas. A integrar, con su amado Bieli, la comitiva admirable de los que precedieron su irrupción en la literatura. A convertirse, con toda la arrogancia del caso, en un precursor de sí mismo.
De Dulcinea a Lolita

Fuente de irritación para muchos (sobre todo para los críticos ibéricos que suscriben a la definición del Quijote como Biblia española) y de deleite para muchos más, el Curso sobre el Quijote de Nabokov se ha vuelto una de las lecturas inevitables de esta novela: críticos y lectores pueden aplaudirla o rechazarla, pero no pueden darse el lujo de ignorarla. Nabokov se ha vuelto, como Flaubert (que lo recreó en su Madame Bovary y en Bouvard y Pécuchet), como Dostoievski, que en su príncipe Mishkin hizo realidad el proyecto de don Quijote santo, tantas veces esbozado en la novela de Cervantes, como Unamuno en su Vida de don Quijote y Sancho, como el imaginario Pierre Menard de Borges, uno de los autores del Quijote.
Las lecturas rusas, sobre todo en su etapa soviética, destacaron especialmente el realismo de la novela y el idealismo militante del caballero (basta ver la versión cinematográfica de 1957 de Grigori Kozintsev, donde el caballero salió igualito a Lenin); Nabokov, el último de los grandes aristócratas de la literatura rusa, reacciona contra estas dos idealizaciones caracterizando la novela de Cervantes como un cuento de hadas, una continuación, más que una refutación, de las novelas de caballerías que decía venir a combatir (y está claro que tiene razón: el ímpetu realista de Cervantes tiene muy poco del impulso balzaciano de reflejar la realidad de su tiempo: es un recurso artístico, un mecanismo para resaltar, por contraste, las ilusiones literarias del caballero).
De todas las afirmaciones controvertidas de Nabokov, la más discutida es la que define al Quijote como una “enciclopedia de la crueldad”. Indudablemente, si tanta polvareda levantó, debe haber tocado un punto sensible. Cervantes parece suscribir la idea de que no hay nada más cómico que la mala suerte (qué más gracioso, en este sentido, que su propia desdichada vida) y como el Dios de Job antes que él, y Voltaire después, echa mano sin asco al recurso de hacer reír haciendo llover calamidades sobre un inocente. Nabokov ignora, o prefiere ignorar, el fundamental aporte de su compatriota Mijail Bajtín, que lee Don Quijote en el contexto de la cultura popular y, más precisamente, dentro de la historia de la risa popular (que puede ser cruel, sin duda, pero es también liberadora, cuestionadora de jerarquías y certezas): para Nabokov, el concepto mismo de cultura popular es un oxímoron, su sensibilidad es aristocrática y decimonónica y juzga al Quijote tosco y falto de refinamiento por comparación con modelos como Flaubert –como si el refinamiento de Flaubert no fuera, justamente, un refinamiento del Quijote–. No repara en que el logro de Cervantes es hacer que nos riamos del viejo ridículo y demente, admiremos al justiciero idealista, y sintamos compasión por el buen hombre al que todo le sale mal, todo junto y a un mismo tiempo; esta complejidad de niveles de pensamiento y de sentimiento es –se me ocurre– más elaborada que cualquier refinamiento. La crítica de Nabokov es en esto injusta, pero en su misma injusticia (crueldad, casi) dice más y mejor de la novela que las empalagosas melazas prodigadas por la crítica española habitualmente.
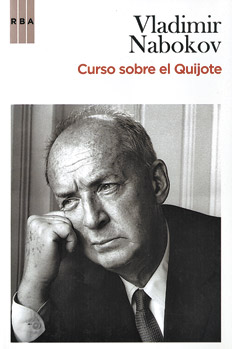 Curso sobre el Quijote. RBA, 328 páginas
Curso sobre el Quijote. RBA, 328 páginasMás celebrado ha sido el capítulo sobre encantadores y encantamientos: los imaginarios de la primera parte, los muy reales de la segunda: los duques que montan complejos espectáculos caballerescos con el propósito declarado de burlarse de don Quijote; el bachiller Sansón Carrasco, que se viste de Caballero de los Espejos primero, de la Blanca Luna después, para ser derrotado y derrotar definitivamente, hacia el final de la novela, al caballero. Más extraño, más inesperado que todos éstos es el que acometió a Cervantes en la vida real: en 1614 un tal Avellaneda publicó una segunda parte de don Quijote antes de que Cervantes hubiera terminado la suya. En un momento memorablemente barroco de su novela, Cervantes hace que sus dos protagonistas se encuentren con un personaje de Avellaneda, quien se aviene a declarar ante escribano público que son falsos el don Quijote y Sancho que él ha conocido en la novela de su creador. Nabokov propone, con la inevitabilidad del escritor que descubre adónde lo llevaban todos los caminos de la novela que está escribiendo, que en la batalla final don Quijote debiera haber luchado no con Sansón Carrasco, sino con el don Quijote de Avellaneda: “¿Quién habría salido vencedor de esta batalla imaginada: el fantástico, el encantador loco genial, o el fraude, el símbolo de la robusta mediocridad? Yo apuesto por el hombre de Avellaneda, porque lo gracioso es que en la vida la mediocridad tiene más fuerza que el genio”. En este momento, más que en ningún otro, Nabokov se vuelve un autor del Quijote: cuando parece comprender, a pesar suyo, el misterio de la risa cervantina.
No podía ser de otra manera, porque él ya había creado, a su manera, su propia versión del caballero manchego. ¿Qué es Humbert Humbert, después de todo, sino un don Quijote que ve en la caprichosa, vulgar, mascadora de chicles, seguramente cubierta de acné y con aparatos, preadolescente Dolores Haze a la inmutable dama de sus sueños, su nínfula platónica, la eterna e incorruptible Lolita?
No hay comentarios:
Publicar un comentario