ROCK’N’ROLL CIRCUS
Desde que empezó, a mediados de los ’60, en la escena folk de Nueva York, estuvo siempre en el momento y en el lugar indicados: capturó la electrificación de Bob Dylan, los años de oro de John & Yoko, la naciente escena punk neoyorquina y la explosión del punk inglés, a bandas como Zeppelin y los Stones en la cima, postales que capturaban la esencia la intimidad, el poder y la gloria de una música que parecía conquistar y denunciar al mundo al mismo tiempo. Con 70 fotos de aquellas, Bob Gruen inaugura Rock Seen, una muestra en el Centro Cultural Borges que condensa más de cuarenta años de vida, muerte y sobrevida del rock. En esta entrevista, recorre sus mejores escenas, desde los baños del CBGB hasta la terraza del Dakota.

“Fue un día típico en la terraza de su edificio. John me pidió fotos para un disco, Walls & Bridges. Tenía la idea específica en mente: quería primeros planos de su cara, todos del mismo tamaño, para poder cortar las fotos en tres tiras y mezclarlas, hacer diferentes expresiones. Sacamos media hora de fotos haciendo caras y él me dijo ‘Saquemos algunas más, para usar como publicidad’. Desde la terraza se veían los edificios, se veía el horizonte de Nueva York, y me acordé de la remera. Yo tenía una remera así, que usaba todo el tiempo. No se vendían en negocios, las vendían manteros, en la calle, las hacían ellos mismos. Siempre que veía alguna la compraba y compraba para mis amigos. El año anterior a que sacáramos la foto, le di una a John Lennon. Ese día le pregunté si todavía tenía esa remera y me dijo que sí. Sabía dónde estaba y la fue a buscar. Se la puso y eso fue todo.”
Algunas fotos tienen destino de poster, remera, postal; se convierten en la imagen más reconocible, más popular y casi congelada del personaje, del ídolo. La del Che tomada por Alberto Korda. La de Einstein sacando la lengua, de Arthur Sasse. La de Freud con cigarro de 1920, de autor desconocido. La de Julio Cortázar con cigarrillo, de Sara Facio. La de Jim Morrison con los brazos extendidos y el collar de canutillos, de Joel Brodsky. Y la de John Lennon cruzado de brazos en una terraza, con la remera blanca que dice New York City en letras negras. “No sé por qué se volvió la foto oficial de John –dice Bob Gruen, neoyorquino, 66 años, el hombre que tomó esa foto en 1974–. Es misterioso por qué ciertas imágenes acaban siendo icónicas. Cuando la sacamos ni nos imaginamos que iba a ser tan conocida en el mundo entero. Hay millones de fotos de John Lennon: que la mía haya sido singularizada es como si hubiera ganado un premio. Tuve mucha suerte.”
 Iggy Pop & Debbie Harry. Toronto, Canadá, 1977
Iggy Pop & Debbie Harry. Toronto, Canadá, 1977“Para hacer esta foto hoy deberíamos rogarle a un montón de publicistas y managers durante meses y además montar un estudio y cruzar los dedos. En aquel entonces, fue natural. Yo fui a Toronto con Blondie porque iban a tocar con Iggy, que en ese momento tenía nada menos que a David Bowie en el piano. Era una gran noticia, Bowie en un segundo plano, eso me llevó hasta Canadá. En el camarín, antes de salir, Iggy vino a saludar a Blondie. Y yo les pedí una foto juntos, a él y a Debbie. La hicieron en el baño. Iggy empezó a treparse a Debbie y a tocarle las tetas y yo no lo pude creer. Iggy era así: nadie más se hubiera atrevido a tocar de esa manera a Debbie. Ella reaccionó lamiéndole el pecho. Fue muy erótico, muy excitante, pero duró segundos: sacamos nada más que seis fotos. Y ésta se volvió famosa porque es casi un imposible momento íntimo entre dos íconos.”
Bob Gruen no lo dice, pero es probable que una parte del aura de esa foto tenga que ver con la paradoja o la premonición. John Lennon lleva sobre el pecho el nombre de la ciudad donde sería asesinado y su expresión es inescrutable, con la mirada oculta detrás de los anteojos oscuros. Además, Gruen la dio a conocer en 1980, poco después de la muerte de Lennon, para un homenaje público en Central Park. Gruen se da cuenta de que muchos, muchos de sus mejores retratados están muertos. Joe Strummer, de The Clash, muerto en 2002 de un ataque cardíaco. Sid Vicious, muerto de una sobredosis de heroína a los 21 años. Joey, Dee Dee y Johnny Ramone, que murieron uno tras otro entre 2001 y 2004, como en un contagio. Jerry Nolan, Johnny Thunders y Arthur Kane, de New York Dolls. John Lennon, asesinado en 1980. “A veces mi vida es como en Sexto sentido –dice–. Hace unos meses, en mi estudio, estaba preparando un trabajo y vi a mi alrededor las fotos de Lennon, Strummer, Joey Ramone, Sid Vicious... Me di vuelta y le dije a mi asistente: ‘I See Dead People’.”
Bob Gruen se ríe de su chiste con una carcajada seca y un brillo en los ojos azules. “¿Qué puedo hacer? Es extraño que tanta gente que conocí en mi vida esté muerta. Trato de tomármelo con humor y con cierta filosofía: no sabemos lo que es la vida, por qué estamos vivos o muertos... No me paso el día pensando en por qué sobreviví.”
¿Siente alguna responsabilidad hacia ellos?
–Mucha, porque la mayoría eran mis amigos. Trato de mantener su memoria viva y mostrar sus imágenes de una manera positiva. Los retraté en su mejor momento, jóvenes, creativos, hermosos. Yo también viví una vida rockera, de excesos, una vida peligrosa. Pero por suerte sobreviví. Pude haber sido yo el muerto, pero no fue así, sigo vivo. Jim Keltner, el baterista de Plastic Ono Band, me dijo una vez que soy el testigo. Que tuve que sobrevivir para contarle al mundo lo que pasó. Y siento esa responsabilidad.
EL MEJOR LUGAR Y EL MEJOR MOMENTO
 Mick Jagger de rodillas, Record Plant, Nueva York, 1972
Mick Jagger de rodillas, Record Plant, Nueva York, 1972Bob Gruen nació, creció y vive en Nueva York. A los 4 años, su madre, fotógrafa aficionada, le mostró la extraña magia de un cuarto de revelado y a los 8 años recibió su primera cámara de regalo. Pero durante años la fotografía fue algo casual. Tomaba instantáneas de su familia, de amigos, de la ciudad; como adolescente que vivía en el Greenwich Village de la explosión folk de la primera mitad de los ‘60 tenía mucho material para retratar pero poca conciencia de estar viviendo un momento histórico, así que sobre todo se dedicaba a sacarle fotos a la banda con la que vivía, The Glitterhouse. Pero Bob Gruen tenía una obsesión: ver en vivo, y retratar, a su ídolo, Bob Dylan. Se había perdido sus míticos shows en el Newport Folk Festival de 1963 y 1964, aquellos con Joan Baez, y estaba determinado a ser parte de Newport ‘65. Llegó, molestó y consiguió que le dieran un pase oficial de fotógrafo. Bob Gruen no sabía, claro, que Bob Dylan iba a tocar aquel mítico show eléctrico que sería leyenda. Su debut como fotógrafo de rock fue retratar uno de los cinco conciertos más célebres de la historia. “Eso me pasa mucho –dice ahora, con inocultable satisfacción–. Suelo estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. No sé por qué y por suerte nunca lo analicé; de haberlo hecho quizás hubiera perdido ese extraño don.” Lo cierto es que allí estuvo y se acuerda de la reacción de los atribulados folkistas: “Fue un escándalo, pero no todos lo abucheaban. Algunos sí, otros aplaudían, otros se gritaban entre ellos, fue un caos, debatían durante el show el significado de tocar enchufado, era puro miedo al cambio, a algo diferente. Lo que Bob quiso decir, creo, era que, ahora, la música folk de los Estados Unidos era el rocanrol. Y tenía razón, por supuesto, el rocanrol es mucho más popular que cualquier otro tipo de música americana, es la música de la gente”.
 Keith Richards y Tina Turner, Hotel Ritz Nueva York, 1983
Keith Richards y Tina Turner, Hotel Ritz Nueva York, 1983¿Dylan es fácil de fotografiar?
–No. Es muy difícil. No le gusta. Pero debo admitir que a él nunca lo conocí del todo. Es una de las pocas personas con las que trabajé y con las que nunca realmente hablé. Dylan me habló solamente una vez y estaba enojado conmigo. Cuando hizo el Rolling Thunder Tour, en los ‘70, no quería fotos, incluso hacía revisar a la gente por si entraba cámaras. Yo escondí la mía, en mi saco, y tomé fotos: sentía que era mi deber como periodista hacerlo, que no era justo no permitir fotos; como un hombre de los medios sentía que era importante. Saqué muchas fotos y las vendí a revistas. Tres meses después me encontré con Bob en la calle, en Berlín. Me señaló con su bastón: creí que me iba a pegar. Y me dijo que, en efecto, hacía tiempo que pensaba en romperme la cara si me veía. “Te metiste en mi concierto y sacaste fotos sin permiso”, me dijo, rabioso. Yo estaba shockeado, primero porque me reconociera, porque supiera que era yo quien había tomado esas fotos. Y también me impactó que estuviera tan enojado. Para mí, que soy fan, fue como conocer a Dios y que quisiera matarme.
¿Quién más es complicado de fotografiar?
–Los Rolling Stones tienen muchas restricciones. Es agotador. Tienen demasiados abogados y managers. Personalmente son gente muy agradable, pero conseguir fotos o pases es muy difícil, no se les puede sacar fotos sin permiso. En los conciertos sólo permiten cinco minutos en dos canciones y luego hay que irse. Los fotografié por primera vez en 1972, el 1997 hice el libro Crossfire Hurricane, 25 Years of the Rolling Stones y desde entonces acceder a ellos se ha vuelto tan restrictivo que voy a los conciertos a pasarla bien pero ya no les saco fotos.
 Joe Strummer & Gaby - Kiss On Car’, NYC 1981
Joe Strummer & Gaby - Kiss On Car’, NYC 1981“Los Clash estaban en Nueva York por un mes en junio de ‘81 cuando tocaron en Times Square y Don Letts estaba haciendo una película sobre ellos. Fuimos a Battery Park, en el sur de Manhattan, para filmar. Yo los llevé en mi auto: ese auto de la foto es mío, un Buick Special de 1954, un auto viejo que conseguí casi nuevo porque alguien lo había tenido en un garage por treinta años y me lo vendió por 300 dólares. Yo paseaba a los Clash en él todo el tiempo. De repente Joe se acostó sobre el auto con Gaby, su novia, y se vio tan rocanrol, tan años ‘50, un momento casi cinematográfico, que tomé la foto. Fue un segundo.”
El sentido de la oportunidad –o cierto destino de oportunidad, Gruen se inclina por esto último– lo acompañó en los años ‘70. Como jefe de fotografía de Rock Scene Magazine retrataba a Led Zeppelin junto a su avión privado pero también a la escena del seminal punk neoyorquino, que con el tiempo se convertiría en la edad de oro de la rebeldía artie y juvenil. Gruen se pasaba las madrugadas en CBGB y en Max Kansas City haciéndose amigo de los New York Dolls, Patti Smith, The Ramones, Television, Talking Heads, The Heartbreakers, Blondie. Los cándidos backstage de esa era son testimonio del deslumbrante underground neoyorquino, tan precario, tóxico y fabuloso, al mismo tiempo.
“Nos parecía normal estar aislados. Nadie esperaba que esa escena fuera un éxito, no era mainstream, no era para la cultura popular. Era para artistas y para gente que quería pasarla bien. La expresión más común para las bandas que tocaban en CBGB era ‘no commercial potential’. Querían decir que podían ser divertidas pero que no iban a hacer dinero. Por eso es tan extraño que muchos de ellos se hicieran famosos mundialmente, como Blondie o Patti Smith; nadie esperaba que salieran de Nueva York. Y, además, no eran muy buenos al principio. Nadie sabía cómo tocar, la verdad. Era para expresarse y divertirse: tampoco había dinero. Si una chica te compraba una cerveza era una buena noche y si la chica se iba con vos a tu casa era una noche fantástica. Que terminaran con tanto dinero es una especie de chiste. De buen chiste.”
 Sex Pistols, noviembre de 1977, en un bar cerca de Bruselas, camino a una entrevista con Radio Luxemburgo
Sex Pistols, noviembre de 1977, en un bar cerca de Bruselas, camino a una entrevista con Radio Luxemburgo¿Por qué los Ramones nunca lograron el éxito comercial en Estados Unidos?
–Fue difícil para ellos en mi país porque eran demasiado excitantes para que los pasaran en la radio. Eran más excitantes que las publicidades y que los DJ... daban miedo. Así que nunca los pasaron mucho por la radio y estar en la radio es esencial en Estados Unidos para que la gente te conozca. Aún no los pasan mucho. Además, cuando empezaron eran muy punk y nadie pensaba que irían a ningún lado, tocaban tan rápido que no se entendía lo que decían. En los discos eran muy pop pero en vivo eran un poder total, una velocidad que te dejaba sin aliento, dando vueltas en el aire. Un amigo mío, Legs McNeil, me dijo, la primera vez que vio a los Ramones: “No sé que pasó, pero me gustó”. Yo también me sentía así. Solamente sabía que quería volver a verlos. Tuve suerte de ser amigo de todos y de sacarles esa foto en el subte, en la que tienen los instrumentos sin fundas porque no tenían plata para pagarlas. Una foto que define esos años, ese entusiasmo, creo.
Es increíble que la mayoría de los Ramones hayan muerto....
–Bueno, Tommy y Marky siguen vivos. Yo siento mucha satisfacción y gratitud con Argentina, porque ellos pudieron conocer el éxito y la adoración en este país, cosa que los sorprendía sobremanera. La semana pasada comí con Linda, la mujer de Johnny; ella y el hermano de Joey son los dueños de The Ramones. Y conservo en casa una pintura de Dee Dee, donde él se retrató con su doble personalidad. Porque, bueno, había un Dee Dee bueno y un Dee Dee malo. Podía ser dulcísismo o podía darte muchísimo miedo. Tenía mucha calle. Y era fuerte. Uno no quería verlo de malhumor. Yo, por lo menos, no quería.
 Elton John, sobre el escenario y con las piernas en el aire, Fillmore East, 1970
Elton John, sobre el escenario y con las piernas en el aire, Fillmore East, 1970También retrató la escena punk de Londres, heredera de la neoyorquina... ¿Fue a buscarla?
–No fui a buscar nada. No sabía que había una escena punk en Inglaterra. Conocí a Malcolm McLaren porque le había vendido ropa a los New York Dolls. En realidad fui a Europa porque mi hijo de dos años estaba ahí con mi suegra francesa, que vivía en París, y yo lo extrañaba y lo quería ver. Había hecho un poco de dinero con los Bay City Rollers, había vendido algunas fotos de Kiss a una revista japonesa y tenía plata, la suficiente para un avión. Vi a mi hijo, la pasé bien, fui a Alemania a visitar a los editores de una revista para la que había trabajado y fui a Inglaterra porque estaba en el camino de vuelta a casa. Llamé a Malcolm porque era la única persona que conocía y me consiguió una habitación donde estar. Pero antes me llevó a un lugar llamado Club Louise, donde conocí a los Sex Pistols, The Clash, Billy Idol, Siouxsie, a todos. En una semana conocí a todos los que serían la base del punk en Inglaterra.
¿Y qué banda le gustó más?
–The Clash. Me parecieron fantásticos. Después de un show en Edimburgo empecé a hablar con Joe Strummer y nos hicimos amigos. En 1978 vinieron a Nueva York y yo era una de las pocas personas que conocían en la ciudad, así que estuve con ellos, los fotografié, los llevaba para todos lados con mi auto. Strummer era terriblemente cálido y sumamente inteligente. Un tipo fuera de serie.
¿Y los Sex Pistols?
–Con los Pistols me llevaba bien, eran graciosos. Johnny Rotten, eso sí, era desagradable: yo no podía creer que alguien fuera tan desagradable a propósito y disfrutarlo. Pero los demás eran muy decentes y agradables. En uno de los ensayos, recuerdo, me ofrecieron una taza de té, como abuelitas británicas.
Sid Vicious fue uno de sus retratados favoritos...
 Ramones en el subte, 1977, camino a un show en CBGB. Los instrumentos no tienen fundas porque no tenían dinero para pagarlas
Ramones en el subte, 1977, camino a un show en CBGB. Los instrumentos no tienen fundas porque no tenían dinero para pagarlas–Sid era un gran modelo y un mal bajista. También era un chico muy agradable. Lo llamaban Vicious por oposición, como si a un flaco desnutrido le dijeran El Gordo. En realidad era un dulce. Era un nenito cuando murió, tenía 21 años, no tuvo tiempo de experimentar la vida, no estaba completo, no sabía nada. Cuando empezó a tomar heroína se fue del mundo. Yo lo conocí bastante limpio, porque cuando estaba de gira en el bus no tomaba drogas: mantenían a su novia Nancy lejos y por ende las drogas estaban lejos. El la amaba, hablaba de Nancy constantemente.
¿Se encontró con él después del asesinato de Nancy?
–Poco después del crimen, cuando salió de la cárcel, donde estuvo dos meses, Sid vino a un concierto de Blondie y yo lo hice pasar al backstage. Estaba limpio, feliz, tan agradable. Pero en ese backstage estaban todos aterrorizados porque no sabían si Sid era un asesino o no. Todos conocían a Nancy de Nueva York, era parte del entorno de los New York Dolls y de la escena en general. Yo no creo que él haya matado a Nancy. No sé quién lo hizo: mi teoría, y la de muchos, es que alguien entró a robarles, porque la puerta de su habitación en el hotel Chelsea estaba siempre abierta, tenían mucho dinero ahí dentro y estaban siempre dados vuelta. Le pregunté personalmente qué había sucedido y Sid me dijo que él se había quedado dormido y, cuando despertó, Nancy estaba muerta, asesinada. Yo le creí, le creo. Nunca la hubiera lastimado. La amaba.
EL AMIGO AMERICANO
La primera vez que Bob Gruen vio a John Lennon y Yoko Ono fuera de un escenario fue en el Apollo Theatre en 1972. La pareja más famosa del mundo estaba esperando un auto para irse y Gruen les tomaba fotos. Lennon le dijo, medio en chiste medio en queja, “la gente siempre nos está sacando fotos y nunca las vemos”. Gruen le dijo que él se las mostraba, se las llevaba a su casa si quería. Que se las pasaba por debajo de la puerta, porque vivían muy cerca. “No se las pasé por debajo de la puerta, les toqué timbre –cuenta–. Me abrió Jerry Rubin, el activista, cosa que me sorprendió: esperaba a un secretario. Jerry me preguntó si John y Yoko me estaban esperando y le dije que no. Y dejé las fotos y me fui. Años después Yoko me dijo que eso los impresionó: todos los que venían a su casa querían conocerlos, todos querían algo de John y Yoko. Yo también quería conocerlos, claro, pero no forcé la situación, traté de no ser molesto. Les di algo y me fui. No necesitaban mis fotos, obviamente, pero se las quería dar.”
 Led Zeppelin frente a su avión privado, 1973
Led Zeppelin frente a su avión privado, 1973Poco después, Gruen volvió a verlos durante una entrevista con la Elephant’s Memory Band. La nota era en un hotel, pero Gruen pidió hacer las fotos en el estudio, para tener imágenes de John y Yoko con la banda. Yoko le dijo que podía acompañarlos al estudio, pero que debía esperar hasta el final de la noche, porque no iban a posar. Gruen esperó: estar toda la noche en un estudio con John y Yoko no era exactamente un mal programa. “Al final sacamos fotos de la banda y tres semanas después me encontré con el baterista: me dijo que estaban tratando de encontrarme porque yo era el único que tenía fotos de la banda completa, y que las querían ver. Fue él quien me llevó a la casa de John y Yoko el día siguiente. A ellos les gustaron las fotos y querían usarlas para el disco Sometime in New York City. Les mostré otras fotos y nos quedamos charlando y tomando, normalmente, como hace la gente, y después de unas horas me dijeron que la habían pasado bien conmigo. Yoko dijo: ‘Queremos que seas nuestro amigo, que estés en contacto con nosotros. Tenemos guardias cuyo trabajo es mantener a la gente lejos, pero no te dejes intimidar por ellos’. Me dijo que si alguien me decía que no podía verlos, yo tenía que volver a llamarlos más tarde. Quedé contento y sorprendido. Así me transformé en el fotógrafo personal de John y Yoko, y en su amigo.”
¿Sigue en contacto con Yoko?
–Claro. Hablamos una vez por semana. También tengo una relación increíble con Sean, que es un chico muy cool. Siempre compartí música con él y con mi hijo, les pasaba discos de Serge Gainsbourg, de hip hop... El me presenta como su tío, cosa que me emociona mucho.
¿Era fácil fotografiar a Lennon?
–Muy fácil. Cuando lo conocí ya había sido un Beatle y era una de las personas más fotografiadas del mundo. Se sentía muy cómodo ante la cámara, no estaba harto de ser fotografiado para nada, como puede pasarle a otra gente. Era un modelo natural, sabía cómo iba a verse, tenía ideas, y era un tipo muy lindo, muy atractivo. Yo no tenía que trabajar mucho.
Bob Gruen se enteró del asesinato de Lennon por teléfono. Cuando recibió el llamado, estaba revelando fotos de John y Yoko en su laboratorio. Esa noche debía encontrarse con ellos, pero estaba llegando tarde. “Estaba destrozado. Pero enseguida me di cuenta de que el mundo estaba mirando y de que no se trataba de un amigo mío: era John Lennon. Y mi trabajo era encontrar la mejor de sus fotos para que los diarios publicaran la noticia de su muerte. Así que me puse a buscar entre mis negativos.”
Así apareció la foto con la remera de New York City.
 Tina Turner en vivo, Nueva York, 1970
Tina Turner en vivo, Nueva York, 1970EL FIN DE UNA ERA
Bob Gruen fotografió a tantos rockers que la lista podría ser interminable; él mismo asegura que no le falta ninguno, salvo Otis Redding, que murió en 1967, cuando él recién empezaba a trabajar profesionalmente. Ni entonces ni ahora es un entusiasta de la técnica. Sin ningún apego por los viejos equipos, usa cámara digital sin nostalgia: “Es más fácil, sabés lo que pasa, es automática, no tenés que revelar... En fin, no soy un romántico. Hace treinta años había que saber cualquier cantidad de matemática para encontrar la exposición necesaria o ideal, para hacer foco, y yo no era muy bueno para eso, así que no extraño esos días. Mis fotos no son técnicamente perfectas, muchas no son siquiera buenas. Lo que yo siempre traté de captar es la actitud, el sentimiento, la emoción, la atmósfera. Eso suele estar reñido con la perfección técnica”.
Sin embargo, aunque encuentra las cámaras digitales más amigables, Gruen saca muchas menos fotos por estos días. Por muchos motivos. Pero, sobre todo, por saturación. “Yo solía sentir que tenía un deber, que con este oficio tenía la responsabilidad de llevar un archivo histórico, pero ahora lo hace cualquiera. Todo el mundo tienen una cámara en el bolsillo. Hay demasiadas fotos en el mundo hoy.”
¿Y hay demasiadas bandas?
–Sí, pero sobre todo, no hay íconos. Cualquier chico en su habitación tiene acceso a grabar y a la distribución. Estoy seguro de que hay buenos grupos, pero es como encontrar una aguja en un pajar. Hay cientos de miles de músicos haciendo pública su música, y mucha de esa música es mediocre. En aquellos días tenías que ser muy cabeza dura, muy determinado, para conseguir el dinero para una guitarra y un amplificador. Tenías que desearlo de verdad, tenías que tener realmente algo urgente para decir y tocar y tocar hasta que alguien te descubriera y te pagara un disco. Era muy difícil y muy poca gente lo hacía.
¿Quién es interesante hoy?
–Estuve de gira con Green Day y me gustan mucho, me gusta su actitud, su mensaje. Además, son divertidísimos. Ryan Adams es muy cool, muy talentoso, está totalmente loco, puede retener la atención durante medio segundo nada más. Estaba muy orgulloso de ser incluido en mi libro Rock Seen, parecía un chico. Le dije que se lo merecía y se emocionó, fue muy conmovedor. Courtney Love tiene algo especial. No sé de mucho más.
¿Ya no busca nueva música, nuevos grupos?
–No. Pero no solamente porque es tan difícil hoy en día. En realidad, nunca lo hice. Yo siempre busqué pasarla bien. Y todavía ando buscando diversión.
Revelación de un mundo
¿Qué recuerdo tenemos de nosotros mismos como lectores? ¿Qué libro, escritor, historieta o revista nos revelaron la posibilidad de otros mundos? ¿Por qué ése y no todos los anteriores? ¿Y qué hay de aquello que perdimos sin terminar de leer? ¿Y qué pasa cuando lo reencontramos? Dedicada a un ensayo sobre la lectura, Angela Pradelli convocó a escritores, profesores, poetas, editores, traductores, guionistas, dibujantes y músicos a escribir sobre esa escena de lectura fundacional en sus vidas. Parte de un libro en preparación, éstos son apenas algunos de los muchos que le fueron llegando.

Desde hace muchos años que la lectura es un tema de reflexión para mí, y desde hace unos meses estoy escribiendo un ensayo que lleva por título Leer, una meditación sobre la lectura y el recuerdo. Toda escritura es una colaboración, pero tal vez, este ensayo sobre la lectura lo sea aún más que cualquier otro libro, ya que para escribirlo convoqué a diferentes personas de las que me siento cerca sea por la razón que sea, a que escribieran una escena personal con relación a la lectura que consideraran muy significativa en sus vidas. Les aclaré en cada caso que no había que explicar los motivos de esa elección sino únicamente contar la escena en la que algo del orden quizás de lo trascendente e inolvidable había tenido lugar en la vida de cada uno. Sin interpretaciones ni conclusiones sino más bien el puro contar (y descubrir, porque quien cuenta siempre corre un velo). Enseguida me fueron llegando bellos relatos de músicos, fotógrafos, historietistas, directores de teatro, poetas, guionistas, docentes, narradores, editores. Muchos de los autores son argentinos, pero también hay textos de mexicanos, cubanos, italianos, suizos, franceses, alemanes.
¿Cuáles son nuestras escenas de lectura más significativas, cómo las recordamos? ¿Qué encontramos hoy al volver a ese lugar y qué vemos en esas experiencias en que los textos vinieron a buscarnos o nosotros fuimos hacia ellos y los abordamos?
En cada lectura vamos rodeando ciertas zonas del lenguaje al mismo tiempo que nos separamos de otros territorios de palabras que aparecen como ajenos a ese texto. Cada lectura, según se mire, nos lleva o nos trae, nos acerca o nos aleja.
Qué vemos si nos detenemos a observar nuestras escenas propias de lectura, esos momentos en que los textos vinieron a buscarnos o nosotros fuimos hacia ellos y los abordamos. Cuando vamos al pasado a buscarnos como lectores, con qué paisajes nos cruzamos, cuáles fueron nuestros pasos, nuestros pensamientos. En suma, qué recordamos de esas escenas y qué significan esas experiencias hoy para nosotros.
En esas rutas de memoria, nuestra propia historia en la lectura, reposan imágenes a veces impasibles pero enteras. Claro, en esas sendas, hay también poblaciones de olvidos, sin embargo, aun en esos olvidos y en los no-recuerdos siguen allí, serenos pero firmes, nuestros gestos de lectores. Estamos hechos también de nuestras lecturas y las experiencias en torno de ella, para bien o para mal, nos fueron construyendo. Y estamos hechos también de sus ausencias.
La escritura estuvo siempre asociada a la memoria, se escribe para no olvidar, para que no se olvide, para recordar, pero qué relación hay entre la lectura y la memoria. De qué manera el acto de leer conlleva también al gesto de memorizar. Hacer memoria, ¿no es también hacer una lectura? Cuando buscamos en el pasado y elegimos algunos acontecimientos, es nuestra lectura la que extrae ciertos acontecimientos y el lenguaje lo traemos al presente, y lo hace vivir a través de la palabra.
En wichí leer se dice “yah’yen” que quiere decir “mirar profundo”. Mirar profundo en el pasado para rescatar las escenas que tuvieron la lectura como centro, como eje alrededor del cual se desarrolló la experiencia. “Yah’yen” viene de la palabra “yah’hene”, que significa advertir, prevenir, avisar o instruir. ¿Hay en nuestras experiencias con la lectura ciertos indicios que pueden ser leídos como marcas que nos avisan, que nos advierten, que nos previenen, que nos marcan una determinada dirección? ¿Cuál es la relación entre nuestras experiencias con la lectura y nuestra vida, de qué modo inciden nuestras lecturas en lo que luego serán nuestras elecciones, oficios, trabajos? Yah’yin a nayij es la frase que usan los wichí para saludar a alguien que se va, es decir, traducido al español, el saludo de los wichí para despedir a alguien que se aleja es mira tu camino, lee la vida.
Si es cierto lo que dice Roland Barthes respecto de que la escritura realiza el lenguaje en su totalidad, al leer estaríamos enfrentándonos con esa totalidad. Más allá de la calidad del texto y del gusto personal, leer sería vérselas, no ya con la suma, sino con la integridad del lenguaje. El lenguaje total cabe en una oración simple, breve, por lo tanto la lectura de una oración, de un puñado de palabras, nos pone frente a esa totalidad. Leemos un párrafo breve y sin embargo atravesamos en esa lectura todo el lenguaje. No importa lo que se diga, más allá del prestigio literario o de la simpleza del texto. Todo el lenguaje está puesto en esa enunciación y por lo tanto también en esa lectura.
Vuelvo enseguida.
Horario de trenes.
Mishia: no te alejes de la felicidad. Acéptala mientras se te ofrece gratuitamente, después correrás detrás de ella, pero no la podrás alcanzar.
Ofertas del día.
Ser o no ser.
La lista podría ser infinita, pero en verdad se necesita estar instalado en la complejidad del lenguaje para escribir cualquiera de estas frases breves. De la misma manera, también para leerlas. Leer una oración simple puede enredarnos incluso con las palabras que la oración no tiene, perdernos en una confusión oscura de laberintos, tropezarnos con el pasado de nuestro lenguaje, enredarnos en las palabras que todavía no conocemos, en las que nunca dijimos aún. Leer es comprender el significado de una oración en el mar inabarcable del lenguaje que, sin embargo, está apretado en esa misma oración.
Para enfrentar la noche de los textos necesitamos llevar una luz que, al mismo tiempo, ilumine nuestra oscuridad más interna. Necesitamos aire, para no sucumbir en el mar de las palabras que nos rodean hasta en los sueños. Para leer bien necesitamos ubicarnos en un lugar determinado en relación con el texto y encontrar cuál es la distancia exacta entre nuestros ojos y el dibujo de las palabras. Para verlas con precisión, tenemos que acercarnos a ellas, aunque si nos pegamos demasiado, no podríamos distinguirlas y todo se volvería confuso, indescifrable.
En tanto calibramos luz, aire, distancias y ensayamos una y otra vez nuestros movimientos para entrenarnos en el arte de la lectura, en tanto todo eso sucede las palabras nos esperan siempre allí.
Una vez por semana

La primera experiencia de lectura que recuerdo con más nitidez y emoción, casi al borde del paroxismo tiene que ver con la televisión. Ni dibujos animados, ni El Zorro, ni Batman y Robin. No, muy lejos de eso. Rolando Rivas, taxista. Una simple novela semanal que paralizaba al país allá por el ‘72 o ‘73 y que yo no tenía idea que paralizaba nada, excepto mi percepción. ¿Qué sería lo que me llamaba la atención? La novela en sí, la historia que se contaba o la permanente excitación que todo eso generaba en mi madre que la miraba con piadosa asistencia? Entonces revelaríamos que mi primera experiencia de lectura fue leer su emoción y su rostro ante una novela de masas que era vista simultáneamente en muchas casas del país a la misma hora, casi al mismo momento. ¿Y qué era lo que había ahí escondido que me hacía vibrar de emoción a mí? Convengamos que un taxista con problemas amorosos y familiares era algo tan alejado de mi realidad como pensar la llegada del hombre a la Luna. Era lo mismo de lejano y arbitrario. Yo, un simple escolar que viajaba todos los días a la escuela, lejana en mi barrio, para el que subirse a un taxi era una cuestión de emergencia, que a los ricos los veíamos en el centro de la ciudad, que la barra de amigos de la esquina era en realidad una banda de forajidos que robaban niños, asaltaban ancianas y desafiaban a jóvenes muchachos que querían ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. Lejos también estaba de mi percepción la voluptuosidad política que se vivía por esos tiempos, algunos clandestinos y otros tan inmensamente visibles. Pero lo que adivinaba detrás de ese relato que emanaba de la televisión era la convicción de que era construido. Que los seres humanos que se movían y modulaban su vida en pedacitos durante una hora y media, era eso, una verdad editada en pedacitos. Porque ahí no se los veía comer siempre, jamás se los veía bañarse, mucho menos dormir y roncar. Y ni pensar en los actos prohibidos que ya sabíamos que existían pero que también la experiencia nos indicaba que de tan prohibidos ahí nunca los hallaríamos. El tiempo se tergiversaba, la noche y el día se diferenciaban con una bocina de tránsito o con el sonido de un grillo resistiendo en la maceta del patio. Advertía que lo que parecía real era en verdad de mentirita, lo que era de mentira era muy pero muy falso. Que la diferencia entre un exterior en una plaza colmada de gente no se relacionaba con un decorado con puertas que cerraban mal y con teléfonos que sonaban de manera grandilocuente, pero eficaz para la historia, no para la vida. Donde los teléfonos no llegaban nunca, tardaban años en aparecer por las casas y el desfile de vecinos para usarlo era interminable. Entonces sobrevino la gran pregunta: si todo eso es construido, está siendo diseñado por alguien. Y ese alguien: ¿quién es? En este caso el alguien era un tipo que se llamaba Alberto Migré y que parecía tener seguidores en todo el país. Era conocido por construir relatos de esta manera, parecidos en su forma: es decir una vez por semana, a la noche, se encontraba ese tramo de la historia en continuidad. No asistir a uno de ellos era saltarse una parte imprescindible de la historia de esos personajes. Porque me explicaron, sospecho que en la escuela y vía una maestra arrobada en la figura esbelta de Rolando, esos no eran seres humanos normales como cualquiera de nuestros tíos o de los novios de nuestras tías. No, éstos eran seres humanos que hacían de cuenta que llevaban esa vida pero que no eran esas personas. Ahí se me armó un lío tremendo en la cabeza, porque entonces además del tan afamado Migré había un tal Claudio García Satur que hacía, movía, gesticulaba y sentía a Rolando, y una tal Soledad Silveyra que le ponía el cuerpo, el llanto, la risa y la emoción a Mónica, la mujer por la que sufría Rolando. Un lío, porque ese tema del cual se la pasaban hablando, discutiendo, gritando, llorando, peleando, maldiciendo, soñando y riendo se llamaba amor. La suerte, lo tranquilizador era que semejante lío molestaba a esa pobre gente una vez a la semana. Nada más. Menos mal.
* Marcelo Camaño es guionista.
Poemas a través de un vidrio

En los primeros ‘70 Borges publicaba sus poemas en el suplemento cultural de La Nación. Mi madre los recortaba y los ponía bajo el vidrio de su mesita de luz o bajo el vidrio de la cómoda, entre fotos familiares y estampitas de bautismo y comunión. Yo me detenía a leer esos poemas, entre los que recuerdo Lo perdido, El pasado y, sobre todo, El desdichado: “He cometido el peor de los pecados/que un hombre puede cometer. No he sido/ feliz. Que los glaciares del olvido/ Me arrastren y me pierdan, despiadados.” Este era el que más me llamaba la atención, tanto que es uno de los pocos poemas que sé de memoria junto con alguno de Rubén Darío. Era un poema triste, y a la vez una invitación a la vida y a la búsqueda de la felicidad; al leerlo intuí que había siempre en la gran literatura algo que desafiaba el sentido común, la primera impresión que uno se hacía de las cosas. Después los poemas de Borges aparecían en libros, en esos volúmenes de formato grande de la editorial Emecé, ilustrados por grandes plásticos argentinos. Unas ediciones bellísimas. Mientras tanto, bajo el vidrio, los poemas que mi madre había recortado iban amarilleando. Como mi madre ya tiene nueve nietos, hay tantas fotos y estampitas bajo el vidrio que no sé si los poemas de Borges siguen estando allí.
A los 15 años vi por primera vez el proceso de composición de un libro. Una amiga de mi madre, María Elena Molina, médica como ella, publicó un delgado volumen titulado Autorretrato. Los poemas eran lindísimos y aún hoy los leo de vez en cuando. No había publicado nada antes y no volvió a publicar nada después. Mi madre me mostró la carpeta negra que le había enviado su amiga con las pruebas de galeras. Había algunas correcciones, con los signos que habitualmente se usan para la corrección, y yo pensé: “Si me voy a dedicar a esto, tendré que aprender cómo se usan esos signos”. Tantos años y veintitantos libros después, todavía no los aprendí.
* Pablo De Santis es escritor.
La angustia de las influencias

Hacia los dieciocho años había leído unos diez libros, entre los que se destacaban Un capitán de 15 años, el dibujo de la tapa se parecía al principito de Saint-Exupéry que todavía desconocía; uno de Conan Doyle, El Challenger –imagino la frustración del traductor frente a la constatación que ninguna expresión española funcionaría como equivalente a challenger–, que era un poco un Jurassic Park para monomaníacos de los pterodáctilos –yo adquirí esa manía automáticamente–, y el Decameron, versión reducidísima, edición del Reader’s Digest, amarillo viejo, sucio, como si hubiera estado escondido por décadas como pornografía –suposición que confirmaba el cuento en el que un cura tenía que “meter el diablo en el infierno” ubicado en la entrepierna de una señorita. Pero mi lectura principal, constante, había sido el Diccionario Enciclopédico Salvat. La enciclopedia Fauna (completa, doce tomos), también de Salvat (un tigre en la tapa del tomo uno), estaba alojada al lado del Diccionario, pero el único artículo que leí fue el del fitoplancton, que es lo más chiquito que hay en el mar. Después de la escuela, antes de dormir, el domingo a la mañana, cualquier momento era bueno para deslizar un tomo del Diccionario, habitante de honor de mi habitación de niño. Ni siquiera tenía demasiadas ilustraciones, y ni siquiera estaba completo: llegaba hasta la palabra “peca”. Yo tenía sólo 9 de los 12 tomos, mis viejos habían comprado hasta el noveno en el supermercado Disco y el décimo no lo compraron, les pareció caro o no tenían plata (más o menos esto es lo que me dijo mi mamá cuando le pedí explicaciones), quizá cuando apareció el undécimo ni se plantearon la posibilidad, porque como no tenían el décimo, de qué servía tener el undécimo. Los nueve tomos eran, y lo digo sin ningún esfuerzo de memoria: “a-arre”, “arre-buru”, “buru-coqui”, “coqui-elec”, “elec-frai”, “frai-hugh”, “hugo-list”, “list-mun”, “muñe-peca”. El que más me gustaba era “muñe-peca” por su sonoridad y porque era el último. Todos me gustaban, aunque saber que no estaban los últimos tomos era un agujero permanente, algo insoportable.
Es hacia los dieciocho años que tomé conciencia –en una tarde con lluvia, en una librería de barrio– de todo lo que había para leer, además de mi diccionario. Los nombres de los autores se me aparecían cargados de misticismo, Kant, Lugones, Alighieri, nombres familiares, desconocidos, en la composición inaccesible de los estantes de la librería, estaban ahí significando su llamado. Estar frente al Mundo por primera vez, frente al Hombre, frente a la Historia, y lo peor (lo peor) no saber cómo dar el primer paso, desear frenéticamente apropiarme del todo, pero teniendo la certeza de que existía un cierto recorrido minucioso del que nadie me había hablado, del que no tenía noción. Me compré, sudando, el Ser y Tiempo de Heidegger, que me imaginaba como albergando una totalización del Universo –todavía ignoraba la Enciclopedia Británica–.
En realidad esa tarde se inscribe en una línea de angustias. Para el diccionario, la angustia es “un malestar psíquico y físico, nacido de un sentimiento de inminencia de peligro, caracterizado por un temor difuso que puede ir desde la inquietud al pánico y por sensaciones dolorosas epigástricas o laríngeas”. Y también “desde Kierkegaard y el existencialismo: inquietud metafísica nacida de la reflexión sobre la existencia”. En latín clásico la palabra angustia significaba sobre todo “estrechez” o “espacio estrecho”. Yo la asocio a un animal que me acosa. Por lo demás, todas estas acepciones se aplican al pie de la letra. Con una salvedad sobre el sentimiento de inminencia de peligro: eso, lo temido, siempre está, es. Una línea de angustias, recta, intensa, constante, inevitable, que cobró su sentido definitivo ese día, a mis dieciocho años, en la librería. En todo caso es una hipótesis: la hipótesis de que todo se me reveló un día, romántica. Otra posibilidad es que ese día haya efectivamente llegado y transcurrido de esa manera, pero que la angustia se haya gestado lentamente durante todos los años anteriores, por ejemplo, a partir del truncamiento del Diccionario Salvat (faltaba todo –todo– lo que venía después de “peca”). La tercera hipótesis es que nunca haya habido otra cosa más que esa angustia y que ese día sólo se me haya hecho evidente. La cuarta hipótesis es que ese día sólo se instaurara en simbólico post hoc, que en los hechos sólo se me haya presentado una molestia por no saber qué libro elegir en la librería. Voy a asumir que todas las hipótesis son verdaderas simultáneamente. Ese día llegó y algo pasó, esa tarde, después, antes, la angustia se presentó. El lugar estrecho estaba ahí. Y a pesar de las variadas vicisitudes que fueron pasando, cada nuevo libro que cae en mis manos, lo abro en medio de una imploración silenciosa por que el monstruo termine por irse.
Un día, hace unos años, encontré los tres tomos que faltaban en una librería de viejo de la calle Corrientes. Yo ya tenía mis propios diccionarios completos, diccionarios de sinónimos y antónimos, de colocaciones, diccionarios etimológicos, de nombres propios, diccionarios bilingües y monolingües en no menos de diez lenguas, ya les había comprado numerosos diccionarios a mis hijos, ya me había vuelto incluso doctor en lingüística y enseñaba ya esa materia en una universidad de un país lejano, pero ese día encontré en una librería de Buenos Aires los tres últimos tomos del Diccionario Enciclopédico Salvat, los que venían después de “peca”. Los tuve en mis manos –sentí el olor, que había olvidado, del plástico transparente que envolvía a cada volumen recién comprado, sentí en el cuerpo (en la piel, en los pulmones) el placer que sentía cuando traían el tomo del mes ¿corría a recibirlo?, ¿me lo traían a mí o simplemente lo traían para el futuro, para cuando hiciera falta que los chicos usaran un diccionario?, ¿quién lo traía?, ¿mi papá cuando volvía del trabajo?, ¿mi abuela?, ¿mi mamá cuando yo estaba en la escuela?, ¿mi mamá me llevaba a comprarlo?, ¿cuándo pasó todo esto? Miré los pares bisilábicos de los lomos para incorporarlos a la serie, para ver cómo se relacionaban con el resto –se relacionaban mal: eran verdaderos intrusos. Supe que no los iba a comprar. Ya no había placer en tenerlos.
* Alfredo M. Lescano es lingüista.
París Munro
La cosa en sí empieza en 1964, quizás. O 1966. Yo tenía 14. O 16. Colectivo línea 41. El Azul, decíamos. “Me tomo el Azul.” De ida al secundario hasta Belgrano y de vuelta a Munro. Todos los días. Mezclado con la carpeta negra de tres anillas, Julio Cortázar. Llevaba a Cortázar a Belgrano abajo del brazo y lo traía de vuelta, un poco más leído. Siempre sentado en el Azul (llegaba casi vacío a esa hora), con una birome roja en la mano y el sabor reciente de la tortilla de mi madre en la boca. “La salud de los enfermos.” “La señorita Cora.” “La autopista del Sur.” El Azul se iba llenando de pasajeros. Subían caras familiares desconocidas. Se mezclaban las conversaciones. Mi birome roja subrayaba fragmentos. Por la ventanilla pasaba el cruce de la Gral. Paz. Alguien hablaba en francés. ¿En el Azul? Y doblaba en una esquina de Montmartre, para agarrar Congreso. Frenadas. Subían chicas divinas con sus delantales medio metro por arriba de las rodillas. El Azul corría por los túneles de Quartier Latine. Sonaban palabras como “no somos vacas”, “chivo”, “Frondizi”, “tortuga”. Con cada línea subrayada, me sentía crecer. Gauloises, sin filtro. ¿Debo fumar, como Ricci, que ya debutó? La Señorita Cora subía todos los días en Acha y Republiquetas (hoy Crisólogo Larralde). Morocha, bajita, pollera tableada, dos piernas. Dos piernas. Capaz que iba al Pirovano. Se bajaba en Sacre Coeur, con la carterita colgando y me miraba. Yo doblaba la esquina de la hoja, áspera. (¿Por qué no usé los boletos como señaladores hasta más grande, con Borges o Balzac?) y la miraba mirarme de reojo cuando se iba caminando por Roque Pérez. Afuera lloviznaba a veces, en el Sena, y ella abría su paragüitas y corría con sus piernas torneadas de Moulin Rouge.
No tenía 14. O 16. No podía tenerlos. El olor a tabaco, a alcohol, a rouge, a sexo, que Julio me ponía entre las manos, me engrandecía. La lengua coloquial de Julio que no se hablaba, en verdad, en ningún lado, se me hacía un código secreto. Entre él y yo. Sus sintagmas armaban mi pensamiento como un “Mis ladrillos”. Y el mundo (el mío) empezaba a tomar la forma de ése, por no tenerla aún. No el de Cortázar; el de sus palabras. El amor lo aprendía de él. Y la angustia. (Muchos, muchos años después, iba a ser mi propio Julio fumando Parisiens fuertes en La Academia, escribiendo entre el bailoteo de los dados dentro del cubilete y el choque exquisito de las bolas de marfil en los billares). Pero en el ’64, arriba del Azul, cruzando Champ Elysèes, con una erección debajo de la carpeta negra y diciéndome que alguna vez tendría que conocer Agronomía, mi cerebro iba copiando la forma. (También descubrí, cien años después, que Chabrol o Truffaut habían viajado en el Azul leyendo a Julio. Y doscientos años después de eso, entendí que El último tango en París lo había escrito él. Y a Bertolucci, también.)
Cuando el Azul llegaba a Congreso y Cabildo, donde bajaban algunos conocidos y subía mucha gente de saco y corbata, bancarios o empleados de Seguros, yo ya los despreciaba. Esos tipos no entenderían jamás las persecuciones melancólicas por calles empedradas que yo venía haciendo trece, quince, veinte paradas atrás. Y yo las había subrayado doble, porque un hombre corriendo desesperado a la orilla de un río, de noche, con el sobretodo desabrochado y un Gitane colgando de los labios, cruzando entre los Citroën, porque su novia prostituta había muerto atropellada, mamita. Por favor. No es para bancarios o vendedores de sedería de Cabildo y Blanco Encalada. Y en esa parada, yo ya tenía, por lo menos, veinticinco años.
Y así fue siempre, desde esos días. Si vivir en Munro no fue la verdadera causa de mi afición a los libros, vivir en Munro fue la verdadera razón de mi hábito de lectura “móvil” que conservé durante largos años. Otros colectivos quizá, aunque El Azul siempre terminó siendo la última y fiel diligencia que me depositaba en la aldea. Con los años descubrí que el único colectivo que existió, para mí, fue El Azul, el 41. Y el único chofer, Cortázar.
El gran Antón (tiene nombre de micro, al fin y al cabo) Chejov ya no es de colectivo y el colchón se había subido a una cama. Y ahí se empezó a pudrir todo: Freud, Shakespeare, Paulo Freire, Walsh, un quilombo. Había que ir al cine, leer en La Giralda hasta enganchar algo, pelearte con la JP, dejarte la barba, subrayar a Lacan, en fin. Un laburo infernal ser medio bolche. Y encima te puteaban los amigos. Para colmo, perdimos.
Pero la verdad, la pura verdad, se armó en el 41. El Azul. Si no fuera por él, a lo mejor yo sería canillita o quiosquero, como mi viejo. ¿Quién te dice?
Ironías de la vida: hoy se sigue llamando “El Azul S.A.” y hace el mismo recorrido. Pero parece que se confundía con otro. ¡Y ahora el azul es totalmente amarillo! ¿Podés creer, Julio?
* Carlos Rivas es actor y director de teatro.
La carta que iluminó la noche
No me daba cuenta hasta qué punto la lectura fue importante en mi vida hasta que empecé a escribir esto y por eso me resulta un poco difícil elegir una sola.
Desde muy chica en mi casa todo era: libros, teatro, discos y espectáculos. Pero sobre todo leer.
Mi hermano y yo esperábamos a que llegue mi viejo de Capital y le pedíamos: “¡¡¡Material de lectura!!!” para irnos a dormir.
El (Julio) era gerente de ventas de la editorial Larousse y mi mamá (Herminia) era maestra. La lectura era parte de nosotros y cada vez que había que hacer un regalo mi vieja se encargaba de comprar libros (costumbre que heredé).
La colección de Polidoro, los cuentos de María Elena Walsh, los versos de Las Torres de Nuremberg, “La Niña que iluminó la noche”... miles de libros de animales, libros de todo tipo que aún conservo y que heredó mi hijo. Toda pregunta tenía su libro para ser respondida.
Ya de adolescente, mis viajes eternos desde Burzaco a Capital me obligaban a tener siempre a mano algún “material” y me dediqué de lleno a la ciencia ficción: Ray Bradbury, Ursula Le Guin (esa colección de Minotauro me la leí de pe a pa).
Cuando la música ocupó toda mi vida, el walkman desplazó a la lectura ampliamente y dejé de leer casi por completo.
De todas formas, como mi vieja seguía regalándome libros, las novelas se entremezclaban con los discos y los recitales. Leo también biografías (la de Isadora Duncan fue un despertar para mí), libros sobre mujeres, energías femeninas, y hay un libro al que recurro siempre aunque no soy amiga de los libros new age... pero éste es algo distinto: Mujeres que corren con los lobos , de Clarissa Pinkola Estés. Lo leo cada vez que me siento perdida en esta vida.
Pero tengo que decir que hay un texto que me conmueve y me hace lagrimear hasta en este mismo instante.
Es un texto de mi mamá. Herminia Villlot.
Yo vivía en Nueva York en 1986, 1987, por ahí.
Ella, ya más de grande, había empezado a escribir y participaba de talleres literarios. Todo era una novedad. Eran épocas de muchos cambios para toda la familia. Me acuerdo que me mandó una carta (sus cartas son muy famosas entre quienes las recibían) con una poesía escrita así en el momento justo en que la hizo, sin corregir, sin nada retocado.
Me dijo que era para mí.
Y así tal cual, con las anotaciones al costadito y con esa letra que aun en borrador es perfecta, la conservo en mi agenda, dobladita.
La leí y me di cuenta. Supe que ella “sabía”, sabía de mí, entendía quién era yo y por dónde me pasaba la vida. Y leyendo la poesía me vi, no sé bien cómo ni por qué pero era yo, era lo que me pasaba y era lo que siempre me pasa y me seguirá pasando.
Y todas las típicas peleas madre-hija adolescente que teníamos desaparecieron para siempre.
Cada vez que la leo me encuentro.
La primera vez que la leí estaba en mi cama de dos plazas en el sótano donde vivía (upper west side de Manhattan) .Y lloré, y lloro ahora y lloro siempre. Y no sé bien por qué.
Tu boca un puerto
de Herminia Villot
Ha llegado un inmigrante hasta tu boca,
dicen las gaviotas que el amor acecha.
Sabes que vienen en busca de fundaciones y conquistas.
Sabes que no cejará en su avance
hasta encontrar todos tus territorios sometidos.
Pero tú no le temas. Embadúrnate y recíbelo.
Leva anclas.
Lacra las compuertas con tu lápiz rojo
para que pronuncien las palabras
que no debe oír el extranjero
y déjalo hacer.
Ya habrá tiempo para expulsar al intruso
que no responda a tus sueños.
Mientras tanto,
tu puerto está de fiesta
y las banderas de esa nave
te ondulan en los ojos.
* Andrea Alvarez es cantante y percusionista.
Literatura contra literatura
La colección “Unicos” de Seix Barral España viene publicando textos cortos, algunos inéditos, por lo general poco ortodoxos en la obra de autores como Carson McCullers, Jonathan Franzen, Antonio Muñoz Molina, Don DeLillo, Alain Finkielkraut y Enrique Vila-Matas, entre otros. A su vez, cada uno de estos hallazgos está prologado por escritores. El último título publicado es Hazard y Fissile, del surrealista Raymond Queneau, novela inédita, inacabada, que carcome las formas tradicionales de la narración con un prólogo de Guillermo Saccomanno que aquí reproducimos.

Los manifiestos surrealistas, desde el primero, pontificio, entre la diatriba y el ensayo, pateaban el conformismo de las artes burguesas. Varias de sus imprecaciones siguen siendo válidas aunque otras padecen un acné que recién sus autores superarían con su acercamiento al PC (lo que provocaría no pocas deserciones entre los light). Sería crucial para Breton (que había trabajado en hospitales psiquiátricos durante la guerra) su encuentro con el Trotzky exilado en México. Es decir, aquello que los surrealistas habían descubierto en Freud y su interpretación de los sueños se completaba ahora con el cuestionamiento político: escribir no es gratis. Hay que hacerlo aflojando el inconsciente, sin temerle al absurdo, y abandonar toda ortodoxia de trama que remita a la novela tradicional. Escribir con la libertad de quien sueña, escribir encandilado con la ilusión –como si los sueños fueran posibles–, escribir pensando, como Valéry, que jamás se cometerá la bajeza de escribir una frase como “la marquesa salió a las cinco”. Contra el apetito ramplón de los lectores burgueses, los surrealistas se preocuparían menos por la sensatez de la trama que por el capricho onírico, el arrebato, lo intempestivo. Se trata ni más ni menos que de una literatura contra la literatura. Y de una escritura contra la formalidad de las normas convencionales del narrar. Automatismo puro, fuera de todo control de un autor dictatorial. Porque el inconsciente es el que manda, qué embromar. Tremenda estrategia de destrucción de normativa estilística no resultaba tranquilizadora durante los estragos de una apenas concluida guerra mundial. Ahí está esa foto de Apollinaire vendado en una trinchera como poeta emblemático. Quienes vuelven de la masacre sobrevivieron a los gases tóxicos y no se van a comportar, ni en la vida ni en el arte, como señoritos. Entre los popes del movimiento surrealista se encuentran, además de Breton, Tzara, Aragon, Eluard, entre otros. En un mundo de entreguerras, las sociedades crujen; el hambre, la pobreza y la venalidad son moneda corriente; la heroicidad ya no es la del patriota sino la del aventurero inescrupuloso que dejaría enano al codicioso Rastignac balzaciano, la de un personaje más odioso (y por lo mismo entrañable), al menos más verosímil en sus crímenes que los dobles discursos políticos. Si hasta entonces Arsenio Lupin podía ostentar algunas virtudes como ladrón y asesino, Fantomas lo convertiría en un lactante. Fantomas es un malhechor terrible, despiadado, carnicero, una plaga capaz de cometer los crímenes más espeluznantes sin que se le mueva un pelo. Impune, representa los deseos ocultos de las masas frustradas consumidoras de literatura popular y regocija los deseos reprimidos de humillados y ofendidos, carne de cañón hace unos años y carne de cañón, nuevamente, dentro de poco. Durante un año Raymond Queneau, un casi lateral del grupo surrealista, se abocará a su lectura de Fantomas como si sus novelas compusieran una Comedia Humana políticamente incorrecta. La fascinación que ejerce Fantomas en Quenau es hipnótica. (¿Por qué no leer en este gesto la seducción de la serie negra crítica del capitalismo que décadas más tarde seducirá a los intelectuales franceses, entre ellos, Georges Perec, uno de los discípulos más aventajados de Queneau?) No se trata sólo de la imaginación desbordante del Mal. Se trata también de un atentado literario (y no sólo) contra la literatura de elite y contra las preceptivas decimonónicas del buen narrar una historia atendiendo las crisis de la burguesía, sus sentimientos piadosos, su moral edificante. Queneau tiene 25 años. Es joven, pero qué es ser joven en este contexto. “He tenido veinte años y no permitiré que nadie diga que ésa es la edad más hermosa de la vida”, escribirá no mucho después Paul Nizan. En este punto, la atracción que las novelas de Allain y Souvestre ejercen sobre Queneau es tan sanguínea como legítima. Hazard y Fissile, una novela inconclusa, apurada, donde en el vértigo de escritura un personaje puede cambiar de nombre, refleja esa virulencia que inspira en los escritores jóvenes un resentimiento tan virulento como comprensible. Lo interesante que tiene Hazard y Fissile no es únicamente la cantidad de acontecimientos, muchas veces inexplicables, muchas veces como sacados de la galera, muchas veces como adolescentismo provocador. No vale acá que yo anticipe las intrigas que se frustran, los personajes estrambóticos que parecen emerger de un comic demencial. Sí, conviene subrayar la intención deliberada de petardear, bombazos de terrorismo retórico (y no sólo, insisto) que corren en ocasiones el riesgo de quedar en fuegos de artificio. No, Hazard y Fissile va por otro lado y, a esta altura, debe ser leída de otro modo, viendo qué de esa artillería desprejuiciada queda en pie (que no es poco) y qué nos cuestiona. Hazard y Fissile tiene una potencia tal que achata al posmoderno más osado. Porque, desde la política de la escritura, está latente su preocupación por desarticular la comodidad del lector que persigue en la literatura una pedagogía. Queneau no ha sido –no lo sigue siendo a décadas de su muerte– inocente. Cero inocencia la de este filólogo estudioso del griego y del latín, interesado por la filosofía y la psicología. A Queneau lo corroe la idea de poner en tela de juicio el lenguaje, el armado ortodoxo de los personajes y la trama. Quince pulpos de Guinea, que luego serán diecisiete. Una chica fatal que está hecha de carne y celuloide. Embaucadores desalmados que no vacilan en dañar a quienes se les cruzan. Revólveres que desaparecen misteriosamente, secuestros, huidas, tropiezos, persecuciones, estallidos. Los despropósitos de sus héroes se suceden con la velocidad del cine mudo. La respetabilidad autoral le tiene sin cuidado: así, a menudo, en un alto, el autor interviene y medita: “La conversación se prolongó un poco más. El autor, no muy hábil, se dispensa de contarla. Prefiere poner unos puntos suspensisvos”. Por ahí, con sarcasmo, lo más campante, Queneau escribe: “Razonemos con claridad, a la francesa, sin complicaciones”. Y acto seguido, lo que hace Queneau es complicar aún más su historia. Una curiosidad: lo que se propone Queneau, luego integrante del grupo Oulipo de “literatura potencial”, entre quienes se contaba Italo Calvino –que sería el traductor al italiano de su mítica Zazie dans le metro–, es aplicar la construcción aritmética a sus obras. Realmente, una boutade. “¿Qué estás esperando, lector de respiración acelerada por el relato de los hechos que acabas de leer? ¿Qué quieres que haga con estos personajes recogidos en la arena de una playa un día de aburrimiento y que apenas consiguen entretenerme? ¿De veras que te divierten? En fin, hay gente que se contenta con bien poco, aunque debo confesar que esta novela está a cien kilómetros encima de cualquier otra del mismo género.” No me digan que acá no resuena la imprecación de Baudelaire: “Oh, tú, hipócrita lector”. Roland Barthes, que tuvo una teoría para cada texto que se le cruzaba, escribiría sobre Queneau: “La literatura es el modo mismo de lo imposible, porque sólo ella puede decir su vacío y, diciéndolo, funda una nueva plenitud. A su modo, Queneau se instala en el corazón de esta contradicción, que quizá defina nuestra literatura de hoy: asume la máscara literaria, pero al mismo tiempo la señala con el dedo”.
 Hazard y Fissile. Raymond Queneau Seix Barrial 112 páginas
Hazard y Fissile. Raymond Queneau Seix Barrial 112 páginasEstimados lectores, si tienen sueño o esperan un relato sin sobresaltos, que no los interpele, están a tiempo de agarrar otro libro.
No digan que no les avisé.
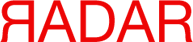
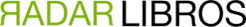
No hay comentarios:
Publicar un comentario