Sed divina
En La taberna errante, quizá su novela menos difundida, G. K. Chesterton anticipó la línea experimental del absurdo del siglo XX e hizo pasar sus mayores inquietudes religiosas y filosóficas por el tamiz del humor y la sátira. Amor, amistad y aventuras en una oportuna y excelente traducción al castellano de esta novela, publicada originalmente en 1914, que jalonó la eterna búsqueda de Dios por parte de su autor.

Quien más quien menos, de Chesterton –el príncipe de las paradojas– todo el mundo oyó hablar. Sin embargo, a pesar de que el autor siempre consideró que elaborarlas era apenas un pasatiempo, lo más leído de sus obras en cualquier idioma son las exquisitas aventuras del Padre Brown, un rubicundo curita católico de apariencia ingenua, cuya sagacidad y conocimiento de la psicología humana lo convierten en un formidable detective. Y a pesar de la escasa estima que le merecían, fueron más de cincuenta los relatos del Padre Brown y su eterno paraguas los que escribió y publicó entre 1911 y 1935.

Pero Gilbert Keith Chesterton fue un prolífico y trascendental escritor inglés, un pensador notable que produjo numerosos ensayos, cuatro novelas (El hombre que fue Jueves, El Napoleón de Notting Hill, La esfera y la cruz, y la que hoy reaparece en excelente traducción, La taberna errante, originalmente publicada en inglés en 1914). También publicó biografías –la suya entre otras–, así como más de 200 poemas y relatos de viajes, además de haber comenzado su carrera de escritor desde el periodismo, que ejerció largamente en diarios británicos –uno de ellos, de su propiedad– donde se convirtió en una figura popular, de famoso y esperado sentido del humor. Como afirma Santiago Alba Rico en un sustancioso prólogo, Chesterton “tenía tanto talento y tanta capacidad para disfrutar de él, que no podía comunicar una idea sin hacer disfrutar también al lector, es decir, sin incurrir en la literatura”. Resulta interesante y hasta revelador que se desempeñase asimismo como editor de literatura espiritista y teosófica, un terreno que lo absorbió en la época en que comenzaba su búsqueda de Dios y de un camino para acceder a El que no pasara por los altares.
Chesterton provenía de una numerosa familia de clase media en cuyas tradiciones las prácticas indicadas por la religión anglicana no ocupaban un lugar de relevancia. Contra el telón de fondo de esa cultura familiar librepensadora, el joven Chesterton se convirtió en un agnóstico militante. Sin embargo, esa postura tan firmemente defendida se fue resquebrajando con el tiempo y a través del pensamiento inquisitivo de un hombre que no quedaba satisfecho con ninguna conclusión facilista ni construida a partir del mero rechazo de otra. En esa época de interés por el ocultismo –posiblemente una manera de encarar su búsqueda a través de un terreno no sometido ni regulado por institución alguna– afirmó creer en el demonio. Bastante tiempo después, en un ensayo llamado “Por qué creo en el Cristianismo”, mediante el cual tomaba posición frente a Nietzsche y su teoría del advenimiento del Superhombre, escribió: “Si un hombre se nos acerca para decir `Yo soy una nueva especie de hombre, soy el superhombre y he abandonado la piedad y la justicia’, debemos contestar: `Serás nuevo pero no eres perfecto porque él ya ha estado en la mente de Dios’. Hemos caído con Adán y ascenderemos con Cristo, pero preferimos caer con Satán que ascender con el Superhombre”.
Su rechazo a la idea del Superhombre nietzscheano, que dio pie a famosas discusiones con su amigo George Bernard Shaw, está claramente presente en la trama de La taberna errante, por ejemplo a través del perfil de Lord Ivywood, el “que pudre los árboles”, en alusión al significado de su nombre si se lo toma literalmente: “bosque de hiedra”, y a que se describe a sí mismo, sin humildad alguna, como quien llegará a ser “el más grande de los hombres”.
La novela es un dechado de buen humor y delicioso hedonismo, una historia de amor, de amistad y de aventuras, pero bajo la superficie aparece una crítica sarcástica a la estupidez y la omnipotencia, claramente asociadas. Este autor que prefiere “ver a las ideas forcejear desnudas y no disfrazadas de hombres y mujeres”, los usa, a los personajes, casi simbólicamente (en términos de Borges, en parábolas que lo acercan a Kafka): Patrick Dalroy, el enorme marino irlandés que encarna los ideales del escritor; lady Joan, su amada, la bella mujer que de golpe comprende qué acecha detrás del aburrimiento final; Dorian Wimpole, el aristócrata demasiado lúcido para aceptar a ciegas lo que dictan los de su clase. Todos ellos son arquetipos que celebran sus rituales de amor, rebelión, patriotismo e inteligencia a fin de resistir algo que Chesterton, sin embargo, tiene la generosidad de evaluar sinceramente y ponderar en la medida en que le parece justo a un buscador de verdades trascendentes: la validez del islamismo, que lord Ivywood pretende instaurar por la fuerza en Inglaterra. Esto tiene tres consecuencias principales: la ley seca para el pueblo –que por supuesto no incluye a los poderosos–, el vegetarianismo y la implantación de la poligamia. Es precisamente en torno de la arbitraria imposición de estos cambios y prohibiciones y la consiguiente resistencia de las clases populares que gira la hilarante acción de la novela.
Resulta evidente que es la búsqueda de Chesterton del marco más adecuado para contener su sed de divinidad lo que lo lleva a indagar en los pro y contra de cada religión. Esa honesta disposición, central incluso en una obra que, como La taberna errante, prenuncia los principios del teatro del absurdo, responde a una auténtica inquietud filosófica que se sirve de la obra para comparar sin disimulos el cristianismo y la fe de Mahoma. Será finalmente en 1922, tras años de masajear sus vacilaciones y conflictos entre la fe anglocristiana y la Iglesia Católica Romana por medio de constante correspondencia con cuatro amigos, todos ellos católicos conversos, que Chesterton ingresará a la Iglesia Católica de Roma. Decía no querer una Iglesia que se adaptase a los tiempos, ya que el Hombre “es siempre el mismo y necesita que lo guíen”. En las reflexiones de su ensayo “La Iglesia Católica y la conversión” afirma: “No necesitamos una religión que tenga razón cuando tenemos razón, sino una religión que tenga razón cuando estamos equivocados”. Este papel omnisciente que le otorga y demanda de la Iglesia Católica de Roma debería haber aplacado su angustia de buscador, ya que delegó en ella la responsabilidad de señalarle, desde una experiencia de 2000 años, los caminos del mal. Sin embargo sus escritos revelan –La taberna errante inclusive– que su lucha interna, su búsqueda de la verdad última y primera acerca de nada menos que Dios no terminó jamás, sencillamente porque las palabras no sustituyen a las cosas.
Tampoco pudo dar por terminada en esta obra su definición del pueblo inglés, al que entre carcajadas deja expuesto con impudor pero también con ternura y al que arropa en los pañales de la tradición, entidad que sólo un inglés conoce desde adentro, pero que no le resulta suficiente para explicar ciertos rasgos de la idiosincrasia británica.
Según otra biógrafa del escritor, Maisie Ward, instantes antes de morir, en un estado cercano a la inconciencia, Chesterton murmuró como entre sueños: “El asunto está finalmente claro. Está entre la luz y las sombras. Cada uno debe elegir de qué lado está”.
El campo literario
Una nueva novela de Ricardo Piglia, sobre todo trece años después de la última, es un acontecimiento. Además, la aparición de Blanco nocturno (Anagrama) significa un giro en la obra de un autor que pretende no repetirse de libro a libro. Esta vez, Piglia recurre a los tonos y climas de un policial clásico y negro, ambientado en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Poblada de fantasmas de la historia y de personajes inolvidables, Blanco nocturno es una novela llamada a ocupar un lugar relevante en la literatura actual. El campo, sus secretos ocultos, el cruce entre el conflicto rural de 2008 y la novela, y hasta los efectos residuales del affaire Plata quemada, son algunos de los temas que se recorren en esta entrevista.

Después de varios años, con perfil bajo y como de costado, desbordando por la punta, aparece Ricardo Piglia con nueva novela, sorprendiendo por su espesor de “gran novela”, con músculo épico y unas trescientas páginas. El mito se hizo realidad. Ya famosa por su título y la explicación de ese título –los soldados ingleses en Malvinas estaban provistos de anteojos infrarrojos que les permitían ver en la oscuridad y disparar sobre un blanco nocturno– que viene repicando desde el affaire Plata quemada, nada tiene que ver en forma explícita con la guerra de Malvinas. Quedó la resonancia del título. Blanco nocturno es un policial clásico, bastante riguroso como tal, una novela negra a la Ross MacDonald que empieza por el tópico del forastero que llega a un pueblo; luego se convierte en una intrincada y perturbadora trama familiar que hunde sus raíces en el pasado y termina por confrontar el campo y la máquina, la verdad y la justicia. Novela que se hace muy atrapante en la lectura pero no se agota ahí: deja residuo.
Novela de personajes alucinados a los que el destino les corta abruptamente el mambo delirante para ponerlos cara a cara frente a una gran decisión existencial, un abismo, el abismo de lo real. Vuelve Emilio Renzi, periodista y escritor de la eterna novela, comodín de autor, quien viaja de la capital a la ciudad chica de la provincia de Buenos Aires y descubre, como en una revelación lenta y distorsiva, que en el campo nada es lo que parece. Y todo circula y sucede como entre espejos deformantes, sinuosos y ondulados.
“En ese pueblo, como en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, había más novedades en un día que en cualquier gran ciudad en una semana, y las diferencias entre las noticias de la región y las informaciones nacionales eran tan abismales que los habitantes podían tener la ilusión de vivir una vida interesante”, se lee en Blanco nocturno. Y también:
“La gente del campo vivía en dos realidades, con dos morales, en dos mundos, por un lado se vestían con ropa inglesa y andaban por el campo en la pick-up saludando a la peonada como si fueran señores feudales, y por otro lado se mezclaban en todos los chanchullos sucios y hacían negociados con los rematadores y los exportadores de ganado”.
Claro que no se trata de revelaciones definitivas, ni mucho menos. Sí permite descubrir que el campo es un lugar de la experiencia tanto como la ciudad. Permite el aprendizaje de los novatos, aunque parezca que no tiene nada nuevo, nada moderno para ofrecer.
Piglia vuelve con una novela de campo y pueblo chico, chismes y verdades ocultas, con Faulkner, Onetti, Puig y Walsh en la mochila.
Blanco nocturno es una novela de los ‘70 pero antes del vendaval desatado. Capta ese momento en que el huracán empieza a desplazarse pero todavía está en quietud (“tensa calma”, escribiría Emilio Renzi en El Mundo). Todavía no vuelve Perón, todavía no muere Perón pero se viene del Cordobazo y los militares son casi excluyentes en el tinglado político. Blanco nocturno transcurre en un tiempo no marcado por los grandes hechos pero, así y todo, la trama de ficción se coloca en el centro de una trama política, económica y hasta financiera. Surgida de un hecho real, erige a una fábrica desmantelada en medio del desierto en la gran metáfora del relato. Una Utopía que participa en varios frentes a la vez pero se va corriendo vertiginosamente, imparable, de lo positivo a lo negativo. Del sueño a la pesadilla.
PAMPA BARBARA
Cuando se empieza con la lectura de Blanco nocturno, en las primeras veinte, treinta páginas parece que la gran construcción mitológica del relato va a ser la azarosa y fortuita vida de Tony Durán, mulato, quizá gigoló, seductor y carismático, nacido en Puerto Rico, criado y crecido en los Estados Unidos, quien desemboca en un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, a 340 kilómetros de la Capital Federal, a instancias de las mellizas Belladona, hijas de la familia más connotada de la ciudad, descendientes de la familia fundadora del pueblo. Se conocieron en el ambiente de los casinos de Atlantic City. Y sin embargo Tony Durán va a salir pronto de escena, esfumándose su fina estampa. Como si un personaje de la literatura norteamericana, un negro blanco, por ejemplo, experto en sobrevivir en el gótico sureño o en la jungla de cemento de Nueva York, sin embargo al entrar en contacto con la literatura de la llanura pampeana, se quedara empantanado, atrapado en las redes de nuestra tradición. Fagocitado, pobre hombre, comido por la literatura argentina.
Si bien su asesinato es la clave del asunto, lo es por varias razones que desplazan el interés hacia el otro personaje mítico del libro: Luca Belladona, el que alcanza alturas épicas pero adolece de pies de barro. Para completar la tragedia pueblerina, además de Emilio Renzi, están las mellizas y el muy querible comisario Croce, figura que puede desandar un recorrido desde Fray Mocho a Payró, pero que en sus afanes de Sherlock Holmes de pueblo también va a ser desafiado por las “fuerzas vivas”, las que tejen y destejen a placer.
“Empecé Blanco nocturno, un poco a partir de un primo, un primo de la familia de mi padre al que yo quería muchísimo. Mi intención era hacer una historia con él y su decisión de sostener una fábrica en medio del campo, los conflictos que había enfrentado con parte de la familia. Ellos vieron que la situación venía mal y decidieron hacer una sociedad anónima. No le avisaron, llegó de improviso a una reunión donde se estaba decidiendo el futuro de la fábrica y tuvo un brote. Hizo un gran esfuerzo y finalmente se quedó con la planta de la fábrica”, empieza Piglia. “Quise contarla primero como una historia familiar. Una segunda versión era una historia en la que Renzi estaba parando en una casa prestada, entraba en relación con una vecina que le contaba la historia de su hermano y la fábrica en el campo. Después, en el desarrollo de versiones ese lugar se fue poblando de otras historias y personajes. Pero el nudo central fue real.”
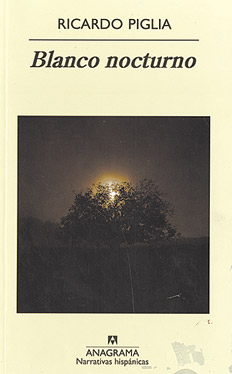
Piglia habla del viejo anhelo –podría decirse ahora concretado en Blanco nocturno– de escribir una novela policial clásica. Y salen las referencias de Chandler y sobre todo Ross MacDonald.
“Yo tenía la ilusión de escribir una historia policial con un detective que estuviera loco, y aquí encontré el hilo conductor con el comisario Croce. No sé si es que está loco, pero toma decisiones que lo alejan de la lógica del policial y lo hacen aparecer como una especie de manosanta. A Ross MacDonald, sí, lo tuve muy presente, porque en sus novelas siempre va para atrás, las claves están en el pasado. El le pone al género esa idea de reconstruir la verdad hacia atrás. Para mí lo policial en la novela es Croce, porque yo la pensé como una novela de personajes, que tuviese una especie de parada épica, algo que me parece escasea en la literatura argentina. Algo que escape un poco al sentido más autobiográfico que tienen ahora las historias. El gesto vanguardista que siempre me acompaña en este caso es haber escrito una novela tradicional. Ahora hay mucha novela que empieza y se diluye, con una marca muy autobiográfica. Siempre me acuerdo de una frase de Néstor Sánchez, un tipo tan querido. Cuando dejó de escribir, buscándole una explicación dijo: Y, se me acabó la épica. Me pareció eso. Me dije: vamos a tratar de escribir algo que exceda la experiencia directa de los personajes.
En Blanco nocturno tienen mucho peso las locaciones, como si estuvieran cuidadosamente elegidas, como en una película. El campo, el pueblo de provincia, la fábrica desmantelada.
–Yo tenía los recuerdos de los veranos en el campo, en mi infancia, en Bolívar. Siempre localizo las historias en lugares en los que viví. Pero descubrí escribiéndola que el pueblo como locación tiene una virtud: a los personajes los podés manejar en un ambiente sin que haya interrupciones, como puede suceder en la ciudad. En la ciudad te perdés. En el pueblo, después te encuentro comiendo en el hotel, o en el club o en los dos o tres lugares que se frecuentan. Eso es interesante como mecanismo narrativo, porque los personajes logran tener una concentración y una unidad sólidas. Cuando nosotros empezamos, me refiero a Briante, Di Paola, Saer, en los primeros años de los ’60, la cuestión que se planteaba mucho, aunque ahora parezca increíble, era que había que escribir novelas de la ciudad, porque las novelas del campo pertenecían a una tradición dominante. Escribir sobre la ciudad era lo moderno, lo nuevo.
Curiosamente casi todos los que mencionás venían de afuera.
–Sí. Miguel lo resolvió rápidamente en sus cuentos, Saer inventó ese lugar intermedio, la zona, entre el interior y la ciudad, y yo lo hice pero tarde. Puse toda esa tradición que siempre me interesó mucho en esta novela. Igualmente nos gustaban mucho Wernicke, Benito Lynch. Estaban cerca. Yo me tomé en serio lo de la ambientación en el campo. Me informé y recordé mi propia experiencia de esos veranos de los doce, trece, catorce años. Por ejemplo, la noche en el campo que es muy especial, el mundo social del club náutico, el hotel. Yo pasaba el verano entero en una casa en Bolívar que era de una hermana de mi padre, hablo de los años ’50, era un campo mucho menos homogéneo que el actual.
El conflicto del campo sucedió en 2008, así que supongo que entonces estabas en pleno proceso de escribir Blanco nocturno. ¿Se cruzaron ahí campo y novela, cómo lo viviste?
–Me dio un impulso complementario porque vi aparecer otra vez el mito. Me dio la sensación de que el mito de los gauchos sabios, de las apariencias de inocencia del campo argentino contra la ciudad, volvían a cobrar vigencia. Lo que hay en la novela son algunos elementos que luego, con el conflicto del campo, se actualizaron. Y en verdad es un tema permanente. Tiene que ver con la propiedad de la tierra, negocios con la tierra. Yo no intenté ser anacrónico, pero digo un poco en broma que esta es mi novela sobre el campo, mi intervención en el debate del conflicto del campo.
EL INCENDIO Y LAS VISPERAS
La novela anterior a Blanco nocturno fue publicada en 1997: Plata quemada significó un éxito enorme por las ventas de la novela ganadora del premio Planeta y luego la película de Marcelo Piñeyro inspirada en la novela, pero también fue la fuente de muchos disgustos para Piglia. Sin ánimo de volver sobre el asunto, como es de público conocimiento se entretejieron varios juicios a su alrededor, de parte de algunos familiares de personajes de la novela (inspirada en hechos reales) y de personas que se sintieron damnificadas por el premio recibido por Piglia. Como si el título de la novela prefigurara algo de lo que pasó alrededor del dinero, el dinero y la literatura.
Piglia reconoce haberse sentido muy afectado, muy tocado por lo que sucedió, aunque no le atribuye la tardanza en terminar de escribir Blanco nocturno, al menos no en forma directa.
–Me afectó. A partir de esa circunstancia fue que yo acepté el trabajo de profesor de Literatura latinoamericana en la Universidad de Princeton, cuando vi cómo estaba todo. Se cuestionaba en primer lugar que yo había ganado ese dinero, entonces se cuestionaba el derecho de un escritor a presentarse a un concurso para ganar un dinero ligado al premio. Estoy en Princeton desde 1997. Eso me llevó a no escribir de inmediato otra novela. Aprendí mucho sobre la literatura argentina. La conocía, había leído y estudiado sobre cómo funciona la relación éxito-dinero-visibilidad. Flotaba en el aire que ese concurso estaba arreglado. Es probable, ni siquiera discuto eso. Pero si estaba arreglado, hay que hablar con los jurados. Y nadie puso a los jurados en el juego, me metieron a mí.
¿Sacaste alguna conclusión “literaria” sobre lo sucedido?
–A mí me sacó cualquier ilusión acerca de ese objeto de tanto interés como había sido siempre para mí la literatura argentina, la cultura argentina. Me pareció que me encontraba con otras situaciones que les habían pasado a otros escritores de la literatura argentina. Apareció en el terreno de la cultura algo que yo veo como la clave de la política actual: el escándalo define la política de los medios, que inventan escándalos todo el tiempo, como esas falsas peleas del programa de Tinelli. Esa lógica, en ese momento, entró en la cultura. Y también, ya pasó. Ya pasó precisamente porque todo seguía la lógica del escándalo, que siempre va en busca de uno nuevo.
Más allá de tu actividad como crítico, profesor, etcétera. ¿Qué lugar ocupa la ficción en tu vida?
–Estoy siempre interesado en la circulación de las ficciones. No porque yo crea que la realidad es una ficción, o porque crea que no hay punto de verdad o de realidad, para nada. Si tuviera que plantearlo en primera persona, diría que es la idea de la vida posible. En el hecho mismo de escribir el diario que escribo desde hace años, es lo mismo: la ilusión de que uno es otro. Es pensar el como si. ¿Qué hubiera pasado si me bajaba una estación antes del tren? Es imaginarnos en el terreno de lo posible. Ese creo que es el campo personal de la ficción que todos tenemos, no sólo los escritores.
¿Cómo ves la colocación actual de Respiración artificial, una novela que te sigue marcando y singularizando como escritor? Apunto una conjetura: no nació con espíritu de clásico, y casi treinta años después resulta difícil asimilarla a un clásico. No se clasicizó, si existe la palabra.
–En general en la literatura argentina todos los libros se parecen, y es difícil distinguir a un escritor de otro. Cuando apareció Respiración artificial se armó un poco de lío porque la novela sonaba muy rara. Ojalá mantenga ese desajuste que llamás no clásico. Me gustaría que fuera así. En cuanto a Blanco nocturno, es una novela que intenta estar narrada en un estilo épico, como te decía, con héroes, una intriga social y un tono narrativo irónico y estable. Eso por supuesto no quiere decir que sea buena, pero me interesó experimentar en esa línea.
Es notable cierta invisibilidad tuya. Más allá de tus estadías en Princeton, ¿es una postura deliberada no intervenir mucho en los espacios públicos, en los medios, no opinar?
–No creo que para existir haya que estar en los medios, en cierto momento me pareció que era mejor estar afuera de ese circuito. Ahora que volví a aparecer me sorprende que la literatura argentina sigue más o menos igual. Eso quiere decir, si no me equivoco, que el tiempo de la literatura no es el mismo que el de los medios. En cuanto a mis intervenciones en la vida pública, no me gustan los opinadores profesionales, prefiero intervenir con mis libros. Esta por ejemplo –ya lo dije en broma pero también lo digo de verdad– es mi novela sobre el campo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario