El hombre del Centenario
Manuel Gálvez fue uno de los más prolíficos y populares novelistas argentinos, aunque con el tiempo su obra literaria caería en el más puro olvido. Y sin embargo su figura de escritor se convertiría en emblemática de todo un período importante de la literatura argentina, ligada a la profesionalización y el oficio de escribir. Eterna Cadencia acaba de rescatar Nacha Regules, uno de sus títulos más célebres. Aquí se anticipan los principales fragmentos del prólogo que escribió Aníbal Jarkowski para esta edición. Y se traza un retrato de Manuel Gálvez como uno de los nombres clave del clima del Centenario.

En Amigos y maestros de mi juventud, primer volumen de los cuatro que componen sus Recuerdos de la vida literaria, Manuel Gálvez escribió que “estaba destinado a ser novelista”. La realización de ese destino, sin embargo, no fue temprana, sino que sólo al cumplir treinta años Gálvez entendió que “ya estaba maduro para mi obra de novelista”.
Tampoco se trató de un comienzo impulsivo. Antes de empezar a escribir su primera novela se preparó estudiando “concienzudamente la técnica novelística” y trazando “un vasto plan” con el que imaginaba “describir, a volumen por año, la sociedad argentina de mi tiempo”.
Se trataba, en efecto, de un plan tan extenso como original para la literatura argentina, ya que “abarcaba unas veinte novelas, agrupadas en trilogías”. En su desmesura, esas ficciones debían representar “la vida provinciana, la vida porteña y el campo; el mundo político, intelectual y social; los negocios, las oficinas y la existencia obrera en la urbe; el heroísmo, tanto en la guerra con el extranjero como en la lucha contra el indio y la naturaleza, y algo más”.
Semejante plan, por cierto, tenía prestigiosos antecedentes en la literatura europea que Gálvez había estudiado a conciencia, y pretendía remedar, tardíamente, la representación entera de una sociedad a través de la estética realista, como lo habían hecho Balzac, Pérez Galdós, Baroja y, primordialmente, Zola, ya que Gálvez se había impresionado ante “la formidable reconstrucción del maestro, que comprende toda, o casi toda, la sociedad francesa”.
El plan, razonablemente, no terminó de cumplirse de manera estricta, o al menos se fue modificando para incluir, por ejemplo, varias novelas históricas y biografías, algunas de notable repercusión, como las dedicadas a Rosas e Hipólito Yrigoyen. De todos modos, aunque se fuera apartando de aquel plan inicial, no puede menos que asombrar que Gálvez, además de libros de ensayo, poesía y cuento, piezas teatrales, biografías y memorias, publicara casi treinta novelas. Sin que esto suponga un mérito en sí mismo, no hay escritor argentino del que pueda decirse algo semejante.
Hacia 1918, Gálvez había publicado las tres primeras de las novelas planeadas, La maestra normal, El mal metafísico y La sombra del convento, obras que, junto a un relativo éxito de ventas, despertaron polémicas por algunas audacias temáticas y su documentado realismo.
Intentó entonces la cuarta con la redacción de El apóstol, una historia que se desprendía de El mal metafísico, aunque terminó por abandonarla. “Es la primera vez que he fracasado. Pero probablemente en esa novela, en ese apóstol que no llegó a vivir, estaba el germen de Nacha Regules y de Fernando Monsalvat.”
Mientras tanto, se ocupó de situaciones familiares, fundó la Cooperativa Editorial Buenos Aires, reimprimió sus dos primeras novelas; escribió ensayos, artículos para diarios y revistas y una pieza teatral; conservó su empleo en los despachos del Ministerio de Educación, y volvió a considerar sus novelas anteriores para que algún personaje secundario se convirtiera en protagonista de la nueva. “La inspiración me señaló a Nacha Regules, que aparecía en El mal metafísico.”
La idea de hacer reaparecer un personaje ya conocido por los lectores era la aplicación de un procedimiento aprendido de novelistas europeos del siglo XIX y que Balzac, por ejemplo, había utilizado en distintos volúmenes de su Comedia humana. Reencontrar personajes en distintas novelas, continuar la narración de sus “vidas”, se mostraba como un procedimiento eficaz para alimentar la ilusión de verdad y añadir nuevas piezas al fresco narrativo con el que Gálvez aspiraba a reflejar la sociedad de su tiempo.
Por otro lado, el personaje de Nacha Regules no sólo se acomodaba al plan original, donde “figuraba una novela de la mala vida en Buenos Aires”, sino que devolvía a su autor a un tema sobre el que se había documentado para escribir La trata de blancas, tesis doctoral con la que se graduó de abogado en 1904.
Si no central, Nacha era, de todos modos, un personaje importante de El mal metafísico, el relato sobre la bohemia artística y la incipiente profesionalización de los escritores en tiempos del primer Centenario. Hija de la dueña de una pensión donde vivía el protagonista, el poeta Carlos Riga, Nacha escapaba de su casa seducida por un pensionista que pronto la abandonaba dejándola embarazada. Daba luz a un hijo muerto y luego, deshonrada, no encontraba más remedio para sobrevivir que iniciarse en “la mala vida”. Más tarde, uniría su desdicha a la del malogrado Riga para convivir no “como amantes sino como amigos”, “en la fraternidad del dolor y la pobreza”. Intentará distintos trabajos honrados, perderá el empleo en una tienda “por no haber consentido en las solicitaciones amorosas del gerente”, y al fin, hundida en “la más negra miseria”, abandona a Riga, quien muere poco después.
 Manuel Galvez con amigos en 1910.
Manuel Galvez con amigos en 1910.Más allá del socorro de la inspiración, Gálvez tuvo buen ojo para advertir en Nacha un personaje lo suficientemente complejo como para continuar la narración de su vida. Aun caracterizada como una víctima de los hombres, la acción de abandonar a un moribundo poseía una cualidad inmoral interesante: ¿qué había ocurrido con una mujer que se había comportado así?
Esa pregunta es la que responde la nueva novela. Su tercer capítulo resume la historia de Nacha y en el cuarto, devenida amante de un canalla –“Ella odiaba al Pampa, pero no podía dejarlo. La insultaba, la abofeteaba; y ella, más sumisa que nunca”–, aparece leyendo en el diario la noticia de la muerte de Riga.
***
En “Nacha Regules y su repercusión mundial”, capítulo del volumen de memorias En el mundo de los seres ficticios, Gálvez escribió que el extraordinario éxito de su novela lo había sorprendido porque “el libro abundaba en frases que, por ser algo barrocas, no gustan a los lectores que hacen a los grandes éxitos y son aquellos que en las novelas sólo buscan acción”.
Aunque no fuera por la razón que Gálvez proponía –el estilo no se acerca al barroco y, en cambio, el relato abunda en acciones–, su sorpresa, de todos modos, era justificada. La primera edición en 1919 se agotó en un mes y ocurrió lo mismo con otras tres al año siguiente; apareció luego una edición con ilustraciones y otra más, bajo la forma de folletín, en el periódico socialista La Vanguardia, con la didáctica intención de que “las familias obreras conocieran los males revelados en mi libro, para que vigilasen a sus hijas”. La “repercusión” siguió por décadas y en 1960 Gálvez pudo escribir:
“Nacha Regules lleva once ediciones en español y once traducciones y fue adaptada por mí al teatro y por Luis César Amadori al cinematógrafo. Las ediciones extranjeras llegan a diecisiete. La publicaron en folletines en varios diarios, y una revista la insertó íntegramente en un solo número, en una tirada de doscientos mil ejemplares, y otra en varios números (...). Ahora sí que fui célebre de veras”.
Junto a tamaño éxito, Gálvez recordó también que la novela había sufrido distintas acusaciones: que había equivocado el género al utilizar la ficción, y no el ensayo, para la mera difusión de ideas del autor; que el argumento y los personajes “carecían de toda lógica”; que había buscado “adular a la chusma”; que había traicionado los ideales del cristianismo para predicar, en cambio, la necesidad de un maximalismo disolvente que reparara la injusticia social.
Además de esas acusaciones, la novela recibió también, aunque más inesperada, la de ser inmoral. Para rechazar ese cargo, Gálvez cedió la defensa a la opinión de Juan Torrendell, ex seminarista y “crítico excelente” que había dedicado varios artículos a Nacha Regules:
“Estoy seguro de que en manos de otros autores menos sagaces Nacha Regules hubiera abundado en cuadros de un naturalismo lujurioso y en descripciones minuciosas, por aquello de que aún no existen en la novela argentina. He aquí uno de los mejores aciertos de Manuel Gálvez. En las páginas de su novela no hay una sola escena de burdel, ni el más mínimo gesto de excitación sexual”.
***
La historia que narra la novela transcurre entera en Buenos Aires y se extiende entre agosto de 1910 y agosto de 1914, lo que es decir entre los festejos del primer Centenario y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Nada de eso, por supuesto, es insignificante, sino que el relato se apoya en un fondo histórico cuyos extremos temporales tienen alto valor político y simbólico.
Nacha Regules pertenecía al conjunto de novelas que, según el plan original, debía representar “la vida porteña”, y la composición del espacio urbano, más que su representación efectiva, es uno de los hallazgos de Gálvez. Dicho con otras palabras, las descripciones del espacio pueden ser convencionales o inadecuadamente líricas –como la Buenos Aires primaveral que abre el capítulo XII–, pero la ciudad compuesta para el desarrollo de la historia fue compleja y original porque incorporó zonas y barrios a los que aún no se les había atribuido interés literario.
Se trata de una ciudad multitudinaria y cosmopolita, conflictiva y peligrosa –por lo que también resulta muy interesante para ver los claroscuros que atravesaron los festejos del Centenario– y, en cierta forma, laberíntica, ya que Monsalvat busca a Nacha durante meses y sólo la encuentra con la intervención del específico azar que caracteriza a lo moderno. En palabras que Walter Benjamin aplicó a la París de Baudelaire, la Buenos Aires de Gálvez es una ciudad del “amor a última vista”.
Por lo demás, como toda ciudad moderna, es un compuesto de dos ciudades contiguas que se recelan. Por un lado, una ciudad luminosa, mundana, opulenta, “con cuarenta teatros e incontables cines y conciertos” –lo que parece desajustado de la realidad de 1910–, que puede entregarse a las “fiestas suntuosas, pródigas, desmesuradas” para celebrar “el primer siglo de la Revolución liberadora”.
Por otro, una ciudad tenebrosa y sórdida; miserable antes que pobre; bárbara, fatalista y promiscua, donde sus habitantes se hacinan en cuartos sin luz ni aire y la enfermedad, el vicio y la desgracia se repiten hasta la desmesura para cumplir, con el atraso ya mencionado, el dogma naturalista.
La contigüidad de esas dos ciudades es la que desencadena y estructura el relato mismo. Monsalvat pertenece a un ambiente social elevado; no puede exhibir su alcurnia porque fue hijo natural de un aristócrata, pero recibió una cuidada educación, alcanzó el título de abogado, viajó por Europa, fue cónsul en Italia, vive en un hotel de la Avenida de Mayo y “frecuentaba los clubes, los teatros y las carreras”. Sin embargo, le basta ver cómo “los sables policiales, ciegos, golpeaban las bocas proletarias” que celebraban el Día de los Trabajadores en la plaza Lavalle –otra señal de las violentas tensiones que atravesaron el mes mismo del Centenario– para abominar de su ambiente y buscar “los barrios pobres, los arrabales”. Apenas con caminar, se le revela la proximidad de la miseria, la injusticia y el vicio.
En correspondencia con las innumerables caminatas de Monsalvat, también Nacha se desplaza todo el tiempo, trazando con las sucesivas mudanzas el calvario de su degradación social. Al comienzo del relato vive en el departamento de Arnedo, patotero de “maldad primitiva y atávica”; luego lo hará en la pensión de mademoiselle Dupont, en la casa de citas de madame Arnette, en Barrio Norte; en una pensión de la calle Lavalle, en un conventillo, en dos sórdidos prostíbulos de La Boca y Barracas, donde la mantienen secuestrada; en la casa de la calle Tacuarí, que fue de su madre; en otro conventillo, acompañando a Monsalvat y, al fin, otra vez en la calle Tacuarí, ahora como dueña de una casa de huéspedes donde su marido ciego “predicaba el Amor” entre jóvenes estudiantes.
Detallar la errancia de Nacha por la ciudad tiene aquí distintas razones. En primer lugar, señala el itinerario de una “caída” hacia “círculos infernales” cada vez más hondos, hacia “las tierras bajas donde moran las mujeres que perdieron su alma”, y la ascensión final a un paraíso doméstico y matrimonial.
En segundo lugar, superpone, sobre la imagen de la ciudad laberíntica, la de la ciudad infernal, que convierte a Buenos Aires en “un vasto mercado de carne humana”. Por último, la multiplicación de mudanzas es nada más que ejemplo de un procedimiento que se aplica a todos los niveles del relato: el recurso a la hipérbole.
El énfasis es el principio de composición de la novela; la lente de aumento que el narrador aplica a todo lo que ve y que, sin quererlo, traiciona el ideal de objetividad realista que el autor se había impuesto como programa estético. A pesar de que en el prólogo a la edición de 1922 Gálvez escribiera que, “como novelista, yo no tengo opiniones de ninguna clase”, y su único deber fuera “reflejar la vida”, puede decirse que la hipérbole es la evidente manera que usa para opinar.
La exageración con intención crítica es herencia de los maestros naturalistas; es componente habitual de los melodramas que aspiran a llegar a públicos amplios y con rudimentarias destrezas de lectura; y es, también, una estrategia de control sobre el sentido de un discurso. En el caso de Nacha Regules puede decirse algo más: es la manifestación del temor a tratar de manera realista, es decir, en su exacta magnitud y en su verdadera complejidad, una materia tan inquietante como la del deseo sexual.
La Argentina metafísica
Es probable que bajo la sombra de Sarmiento y Alberdi, alrededor del Centenario haya nacido uno de los clásicos literarios argentinos (largamente denostado a posteriori) del siglo XX: el ensayo de interpretación nacional. La pregunta por el ser nacional –cruza de filosofía, sociología impresionista y literatura– y la búsqueda del duro hueso de la argentinidad caracterizan a un género por definición heterogéneo, ensayo de interpretación que siempre terminará por llevar agua para su molino. Este género que probablemente haya alcanzado su culminación con Radiografía de la pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, encuentra en El Diario de Gabriel Quiroga, de Manuel Gálvez, su primer libro, una expresión pionera, y de fuerte influencia en, por ejemplo, Historia de una pasión argentina, de Eduardo Mallea, otro hito.
Manuel Gálvez, apenas oculto bajo la tibia máscara ficcional de Gabriel Quiroga (un curioso espécimen que rechaza la bohemia y se adscribe a un tipo de intelectual romántico fuertemente nacionalista e hispanista) tuvo la enorme picardía de querer regalarle y regalarse un lugar central en la producción ideológica del Centenario de la revolución: el libro está deliberadamente inscripto en los debates de 1910, se publicó ese año, y tiene como fecha final (recuérdese que adopta forma de diario) el 25 de mayo de 1910.
En vez de tratarse de un programa a futuro para uso de patriotas y pensadores de la argentinidad, el libro de Gálvez se terminó por convertir en un fabuloso condensador de ideas, atmósferas, prejuicios, verdades a medias y lugares comunes de la Patria del Centenario. Y al mismo tiempo es un texto que roza la ficción de un país ideal que aparece muy lejos de ese otro relato del Centenario (no menos ideal: el del progreso indefinido) al que nos han acostumbrado; la celebración del país del ganado y las mieses, la oligarquía y la manteca al techo.
Nada de eso aparece en la versión de Gálvez. Sí un país amenazado fuertemente por la ola inmigratoria de los últimos treinta años, más que nada por el riesgo de aculturación que esto suponía. La mirada no se dirige a Europa en general sino a España en particular. Ahí están las raíces a las que hay que volver. Lo hispánico, católico de suyo.
Otra mirada va dirigida al interior, las viejas y encantadoras ciudades de provincias. Gálvez no hace la apología de la pampa húmeda sino del interior que cien años atrás empieza a morir a manos del libre comercio y la hegemonía de los puertos.
No es en algunos aspectos tan errada la configuración de lugar que realiza Gálvez. Lo criticable y bastante insólito son las conclusiones xenófobas, elitistas y racistas que suele sacar su extraño personaje, un Gabriel Quiroga a quien se puede imaginar neurasténico como un decadentista fin de siglo, pero que en vez de hundirse en las fragancias pecaminosas de las ciudades y los refinados licores de la poesía de vanguardia, decide salirse por la tangente: se vuelve piadoso y austero, descubre la vida sencilla del pueblo y proclama la existencia de una Argentina subterránea, pura, opuesta a la corruptela urbana y política, a las veleidades estéticas y sobre todo al salvajismo de los inmigrantes pobres. Incurre en la contradicción típica del xenófobo de la época: un español está bien allá a lo lejos, en España, pero olvidan que la denostada inmigración estuvo conformada tanto por italianos, alemanes, judíos, rusos, turcos, etcétera, etcétera, y españoles.
No carece El Diario de Gabriel Quiroga de páginas contundentes, picantes y satíricas. La crítica a los arribistas, los abogados, la “empleomanía”; las pompas de la literatura argentina y un rescate de Sarmiento; la visión negativa de Alberdi; la insólita postulación (quizás una boutade) de una guerra con Brasil para frenar la desnacionalización. Quizás el aspecto más regresivo se encuentre en la “entrada” del 16 de mayo, cuando Gabriel Quiroga consigna que “las violencias realizadas por los estudiantes incendiando las imprentas anarquistas, mientras echaban a vuelo las notas del himno patrio, constituyen una revelación de la más trascendente importancia. Ante todo, esas violencias demuestran la energía nacional”.
Estas idas y vueltas de Gálvez entre el espiritualismo y la reivindicación de una experiencia de sangre vivificante (la vieja idea de que una guerra es catártica y fortalece a los pueblos jóvenes) tenían entonces un marco más general que alrededor del Centenario se podría expresar como la enorme desconfianza frente a un proceso de modernización, con el que Gálvez compartiría, quizá sin saberlo, o sin quererlo, la actitud solapada de las viejas estructuras patricias y conservadoras del país, la elite que llegaba a su culminación llenándose la boca de progreso pero al límite de lo que podía tolerar en materia de modernización auténtica, con democracia y cultura popular de masas.
Este “ideario” nacionalista daría letra a una derecha que de ahí en más iría cristalizando tópicos y consignas fuertes hasta 1930, en lento declive después. A cien años, todo lo expuesto, lo que condensaba y proyectaba Gálvez en El diario de Gabriel Quiroga acerca del hispanismo y los efectos regresivos y antinacionales de la inmigración son valores y sentimientos marginales y anacrónicos, rancios. Pero hay que recordar también que Gálvez fue uno de los máximos impulsores del profesionalismo en la literatura, promotor de actitudes gremiales e institucionales a favor del escritor argentino. Y que si bien muchas de sus ideas cayeron en saludable saco roto, las tareas que le propuso al campo intelectual argentino en gran medida siguen sin completarse, paradójicamente vigentes.
Un místico comprometido
El 25 de mayo de 1925 nacía Haroldo Conti. Por estos días, no faltaron diversos homenajes que quedaron entrelazados con los diferentes recordatorios y celebraciones del Bicentenario. Mario Goloboff traza aquí la evolución de una escritura que –intuye– mucho se pareció al hombre que la produjo.
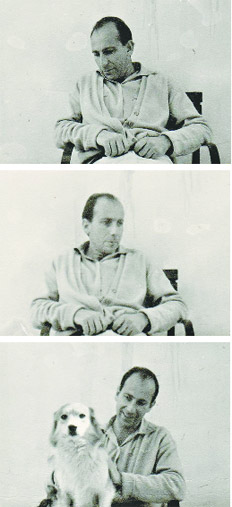
Nacido en los suburbios del pueblo pampeano bonaerense de Chacabuco, a los doce años Haroldo Conti ingresó al Colegio Don Bosco de Ramos Mejía y a los catorce al Seminario de los padres salesianos, del cual se fue y reingresó dos veces. En 1944 pasó al Seminario Metropolitano Conciliar y empezó a escribir una novela misional, Luz en Oriente, se formó en filosofía y comenzó a leer al padre Leonardo Castellani. Terminó sus estudios en 1954 en la UBA y desde 1956 ejerció como profesor de escuela secundaria en Santos Lugares. Sobre un suelo místico y existencialista, fueron asentándose en él lecturas de Stevenson, Melville, Conrad, Gorki y, en otra vertiente, Faulkner, Pavese, Dylan Thomas, muy probablemente los personajes de Horacio Quiroga y los del uruguayo Juan José Morosoli.
La obra literaria de Haroldo Conti, que reconoce esas fuentes y otras más, tiene sin embargo una gran originalidad y una gran fuerza, y es de gran importancia para la literatura argentina y latinoamericana. Desde una de las mejores novelas que a mi juicio se han escrito aquí, Sudeste (1962), pasando por los cuentos de Con otra gente (1972), la novelas Alrededor de la jaula (1967) y En vida (que recibió el premio Barral, fallado por primera vez, en mayo de 1971), los relatos de La balada del Alamo Carolina (1975), hasta la novela Mascaró el cazador americano, Premio Casa de las Américas en 1975, ella se caracteriza por su homogeneidad y su considerable densidad.
Lamentablemente, no tuve relaciones personales con Haroldo Conti. Fue, sí, jurado, junto a Humberto Costantini, en un concurso de cuentos de la revista Microcrítica, en el que participé cuando era bastante joven, y donde me concedieron una mención, según recuerdo. Es posible que, luego, me haya cruzado con él en alguna librería o café de los comúnmente frecuentados, pero nada más. Ni siquiera llegué a tratarlo luego de publicar un largo trabajo sobre su obra literaria en la revista Nuevos Aires (“Haroldo Conti y el padecimiento de la máscara”), y cuyo anticipo apareció en La Opinión a fines de 1972, puesto que poco después me fui. Supe de su secuestro estando en Francia, nos preocupamos y conversamos mucho de él con Augusto Roa Bastos, mi ocasional compañero en Toulouse, y con otros exiliados, haciendo lo que se podía para denunciar el atropello y reclamar su libertad.
No obstante esa falta de trato personal, por su lectura, por lo que sé de su vida, por lo que cuentan quienes lo conocieron de cerca, me parece que, de las escrituras con las que tuve contacto, la suya es una de las más parecidas al hombre que la hizo. No suele ocurrir (más bien, sucede lo contrario) y, por eso, desde que lo percibí, me llamó y sigue llamándome la atención. El río, las islas, el viento, el barro, los botes, las lanchas, el barco, el transcurso casi imperceptible del invierno y del verano, las horas muertas como los peces moribundos, y la pasividad de los seres: toda esa quietud que rodea y contiene la vida, admite apenas un leve movimiento de tiempo que se repite, que no surca, que no avanza, pero que deja huellas. Desde Sudeste, su primera novela, siempre sería así en los relatos de Haroldo Conti.
El moroso desenvolvimiento de sus narraciones, la humildad del tono, su anunciada falta de originalidad y de grandeza temática en historias que, como destaca En vida, “no significan un carajo para nadie, (son) un montoncito de verdadera tristeza”, muestran un modo muy especial de aproximación a la materia narrativa. Una insatisfacción que acompaña las idas y vueltas de héroes cuyas vidas no son heroicas, ni ejemplares, ni típicas, ni siquiera importantes: hombres que no tienen nada que contar, como no sea la historia de algún otro; tipos que pueden cruzar la calle o no, torcer para cualquier lado; gente que “va y viene en un tiempo que jamás se consume”.
Es un tiempo casi sin presente, que sólo vive desde el futuro de la memoria. Ella mana el presente: “Fue un lindo tiempo, si se quiere, sólo que estaba destinado a terminar. Todo tiempo está destinado a terminar, naturalmente, y el principio de uno no es más que el término de otro. Pero en éste resultaba tan claro que parecía un recuerdo desde el mismo principio” (Alrededor de la jaula). La falta de certidumbre lleva a la memoria errátil, como a un campo de producción de una escritura prerepresentativa. ¿Qué es, qué son, si no, ese espacio lunar, y esa luna presente, y ese barro, en Sudeste? Origen inapresable, presente sin datos, futuro contingente: se hace necesario recobrar un tiempo también incontaminado en un espacio restituyente.
Es esta narrativa esencialista la que siempre me conmovió, esa monotonía, esa persecución de lo fundamental, del ser y no del tener: los seres despojados de todo (el Oreste de En vida; igualmente, Milo y el viejo, en Alrededor de la jaula), personas que están frente a la naturaleza y al mundo y a las cosas y a los otros seres como desnudos, como desapropiados. Una escritura sin duda también desapropiada, pobre, con la riqueza de lo pobre, de lo trabajado hasta pelarlo, para quitarle todo lo accesorio y dejar sólo lo sustantivo, lo inmanente.
Siendo que “el lujo, el atavío y la disipación no son significantes que sobrevengan aquí o allá, son los perjuicios del significante o del representante mismo”, cabe preguntarse con Derrida cuál sería el agua, cuál el barro y cuál la noche, de estos signos.
No parece absurdo pensar que tan radical poética buscó las respuestas, quizá cerrando la parábola, en un libro como Mascaró el cazador americano, la última novela del escritor, tan premonitoria inclusive de su propio destino. Aquí, en esta fantasía donde los mascarones ya no son sólo máscaras sino proas y guías, la inmersión en un sueño que se quiere colectivo parece anunciar el movimiento de recuperación, aquel por el que la palabra sería de todos.
A esa extraordinaria coherencia entre escritura y vida, entre acción y pensamiento, creo que alude el título de esta nota.
No hay comentarios:
Publicar un comentario