Nota de tapa
El incendio y las vísperas
Si el western y el ferrocarril representan la conquista del Oeste, el petróleo empuja la aventura sangrienta de los pioneros a una etapa posterior: la del Oeste que vio surgir a sus primeros magnates salvajes. Por eso, a una semana del estreno de Petróleo sangriento, con Daniel Day-Lewis, Radar le pidió a José Pablo Feinmann que recorriera la larga relación del cine con ese líquido negro por el que hoy un texano salvaje invade países lejanos.
Por José Pablo Feinmann
Las películas de petróleo podrán tener muchas o pocas diferencias entre ellas, pero todas tienen una escena que es la marca de fábrica. Y es el chorro que brota de la tierra como si buscara el cielo y el protagonista que, entre risas, gritos y carcajadas, se deja bañar por el oro negro, y queda, él, teñido por el color de la riqueza, de la bienaventuranza, de la prosperidad que vendrá. Es el momento en que una vida cambia para siempre.
No hay película de petróleo que no trate sobre la ambición. Se busca petróleo para ser poderoso, para tener algo que los demás no tienen. Se busca petróleo como se busca oro. Y, en ciertos casos, como se busca agua. O se busca agua como se busca petróleo. Imaginen encontrar una fuente de agua en un desierto: se harían millonarios. Pero el petróleo tiene (por ahora) más poder simbólico como ese elemento que, si damos con él, cambia nuestra vida. Se busca con esas máquinas como bichos gigantes, que funcionan todo el tiempo, hasta de noche. El ruido no cesa. A veces hace calor y el protagonista sale en la noche a mirar esas torres de madera que ha erguido y las mira y espera y se seca el sudor, que es, también, por la impaciencia. ¿Habrá cavado en el lugar preciso? No hay petróleo en todos lados. Es una ruleta. Es un presentimiento. Es una información vaga. Nunca se sabe. Hay que esperar. Y, en las películas al menos, siempre llega el día del gran acontecimiento. Voy a decir por qué. Porque las películas de petróleo podrán tener muchas o pocas diferencias entre ellas, pero todas tienen una escena que es la marca de fábrica. Y es el chorro que brota de la tierra como si buscara el cielo y el protagonista que, entre risas, gritos y carcajadas, se deja bañar por el oro negro, y queda, él, teñido por el color de la riqueza, de la bienaventuranza, de la prosperidad que vendrá. Es el momento en que una vida cambia para siempre. Porque los héroes que buscan petróleo en las películas no son magnates. Los magnates están en sus escritorios y, para ellos, un pozo más o un pozo menos será un avance o un leve retroceso en la Bolsa. Pero para el pobre tipo, para el valiente héroe individual que pone el cuerpo, que taladra junto al taladro, que acompaña cada perforación con la fuerza de su espíritu, cuando estalla el manantial incontenible del bien llamado oro negro, es su vida la que estalla, la que sube, la que, según se dice, se va para arriba. Ya no será el mismo. El petróleo es tan poderoso que puede ir más lejos que el amor. En el notable film de Douglas Sirk, Palabras al viento (Written on the Wind, 1956), en medio de un estilo embriagadoramente kitsch, al final de todas las abundantes peripecias, la ninfómana Dorothy Malone, que se ganó un merecido Oscar por este papel, se queda sola en su amplio escritorio, en tanto Rock Hudson y Lauren Bacall parten a vivir su amor; pero esa soledad no es tal, pues Dorothy acaricia entre sus manos un símbolo fálico que anheló más que cualquier otro falo con el que se haya relacionado en el film: una torre de petróleo. Ahí, ahora, está su vida. Se acabó la ninfómana, el petróleo ha colmado su sed.
Se trata de arrancarle a la tierra sus misterios. Se trata, también, de extraerle aquello que venga a saciar una rareza. Esta categoría sartreana explica el mundo de hoy y el del capitalismo en general. El valor es generado por la rareza. Por la escasez. Vale lo que no hay. Vale lo que escasea. Lo que no hay en medida suficiente. Si eso lo tiene la tierra, ahí hay que buscarlo. Con el agua pasa lo mismo que con el petróleo, de aquí que muchos auguren tiempos difíciles para América latina, para nuestro país, por la posesión de agua. Vendrían a buscarla aquí como hoy buscan petróleo en Irak. Hay una exquisita película de Sam Peckinpah sobre el agua. Se llamó La balada del desierto (The Ballad of Cable Hogue, 1970). Jason Robards, que estaba vivo, y Stella Stevens, que era joven y bella, encuentran agua en medio del desierto. El es un rotoso y ella una prostituta. Ponen un comedero para las diligencias que pasan por ahí, que están llenas de ricachones acalorados y con hambre. Tanta agua tienen, que Robards llena un gran tonel y la pone adentro desnuda a Stella. Juntos cantan “La balada de Cable Hogue”. No sé si recuerdan a Stella Stevens. Los cinéfilos, sin duda. Era la chica que enamoraba a Jerry Lewis en El Profesor Chiflado. Después hizo muchas, de distinta suerte. En una se pasaba buena parte de la película en la cama con Jim Brown, y el contraste de su cuerpo blanquísimo con el de Brown era bastante volcánico. Estuvo en La aventura del Poseidón, donde la hacían subir siempre una que otra escalera y le ponían la cámara debajo. Y en Cleopatra Jones y el Casino de Oro, haciendo de villana, sexy como siempre, más veterana, pero exhibiendo sus encantos generosamente porque la película era una basurita soft porno. Atractiva, sensual, inteligente actriz, terminó dirigiendo uno que otro film. Ahora debe estar muy madura. Si piensan que Kim Novak (¡Kim Novak, la mina de Vértigo!) cumplió setenta y cinco años, piensen que Stella debe andar por los setenta. Hablando de Vértigo: peor está James Stewart, porque, caramba, se murió.
Stanley Kramer no podía estar ausente de un tema que suele enfrentar a poderosos financistas (que tienen, pongamos, 10 mil torres de petróleo) con un esforzado héroe individual que busca tener la suya. Si ese héroe individual es una mujer, y si es Faye Dunaway en 1973, ya saben de qué lado nos ponemos todos. El malvado es Jack Palance, que es una rareza en una película de calidad por estos tiempos, dado que pasaba de una horrible patraña a otra y casi siempre por Europa. Daba pena Jack durante estos años. Pero se ve que Kramer se apiadó de él y le dio nada menos que el villano: el tipo que acosa a Dunaway. Ella es una man-hating, o sea: una chica a la que los hombres le dan urticaria. No porque sea lesbiana o algo así –en 1973 no se usaba mucho esto– sino porque es una rebelde y los tipos siempre la trataron mal. Entre los que peor la tratan está Palance, que representa a los trusts petroleros. ¿Qué esquema tenemos? Trusts petroleros versus chica solitaria, rebelde, que odia a los tipos (por el poder que representan) y que no les quiere vender su petróleo aunque vengan con dólares desbordantes. Pero ella tiene de su lado a George C. Scott, que es un tipo divertido pero sólido para respaldar a la chica. Scott todavía conseguía buenos papeles pese a haber rechazado el Oscar por Patton en 1970, un error que se mandó porque después le dieron películas con delfines o papeles no protagónicos o producciones menores. No eras Marlon Brando, Scott. A joderse, m’hijo. La soberbia es algo que exige un sutil equilibrio con el poder para ejercerla. La película se llama Oklahoma Crude, es de 1973 y hasta les puedo decir que se estrenó en el Gran Rex, lo que no recuerdo es su título en castellano, pero vale la pena, lo juro.
Y el desborde, no del chorro negro que busca las alturas sino del temperamento, de la pasión, de la sobreactuación genial (es muy difícil sobreactuar y ser genial, tal vez ella, a quien ya mencionaremos, fue de las que llegó a lo sublime haciéndolo), vienen con Barbara Stanwyck en Viento salvaje (Blowing Wind, 1953, Hugo Fregonese). La cosa es así: Barbara es una mina que se sale de sí misma, que anda por el mundo en el modo del exceso. Está casada con un actor, afortunadamente, sobrio, casi británico: ¡la bestia de Anthony Quinn! Imaginen lo que son las peleas de ese matrimonio. Quinn es un magnate del petróleo. El petróleo sale todo el tiempo. Y hace calor. Porque el calor viene en el viento. Y aparece Gary Cooper (un año después de A la hora señalada) y Barbara lo ve y se trastorna todo. Lo quiere dejar al bruto de Quinn y quedarse con Cooper y con el petróleo. Pero la cosa no es fácil. Ella se llama “Marina”, o por ahí porque lo recuerdo por la canción. Ya digo qué canción. Barbara está, decía, muy acalorada. Por el viento salvaje. Por el perforador petrolífero que nunca cesa. Por el odio que siente por Quinn. Y por el calor extra que le produce la presencia de Cooper. En una escena, que es una cumbre del melo, monta a caballo para desfogarse un poco. Y Fregonese le pone la cámara muy cerquita y ella galopa como una irredimible piantada y entonces... ¡empieza a cantar Frankie Laine! Acaso para muchos de ustedes no signifique nada decirles Frankie Laine. Pero este tipo cantó la balada de A la hora señalada (en el disco, en la peli la cantó, y mejor, el vaquero Tex Ritter), la de Duelo de titanes y la de El tren de las 3.10 a Yuma. Era un clásico de la época. Si en una película se largaba a cantar Frankie Laine, todo se ponía al rojo. Aquí, entonces, la tenemos a la Stanwyck que cabalga como poseída, que le pega latigazos feroces a su caballo, que pone su mejor cara de “no doy más, estoy que estallo, todo esto es demasiado”, y Frankie Laine empieza a cantar “Marina, no”. O sea, no lo hagas. O detente. Algo por el estilo. Todo es muy complicado. Pero resulta claro que el oro negro despierta las peores pasiones de los hombres. Y si el ambiente es caluroso, y si todo el tiempo uno escucha ese tum tum tum de la perforadora, y el viento es salvaje, y se lleva mal con su pareja y, si sos una mujer, se te aparece Gary Cooper, es hora de empezar a preocuparse. Dirigió el argentino Hugo Fregonese, que se daba el gusto de dirigir a Stanwyck, Cooper y Quinn cuando no habían iniciado sus decadencias, cuando estaban todavía bien alto.
Bueno, otra vez lo mismo: escribí un montón, y no sólo no llegué a la película de Day-Lewis sino que ni siquiera hablé de Gigante. Pero, de Gigante hay que hablar. Fue la última película de James Dean. Es formidable el choque entre su actuación según el “método”, según los lineamientos del maestro Lee Strasberg, pero llevados al paroxismo, y los otros actores que se conducen como seres normales. Dean no parece normal. Viene de otro mundo. Su arte de la actuación lo aísla en medio de actores que, según los medios tradicionales, han hecho buenos trabajos. Porque Gigante es, entre otras cosas, la mejor actuación de Rock Hudson y acaso la primera vez que la Taylor demuestra que puede actuar. Pero es tan original lo que hace Dean que uno vive esperando que aparezca. Se mató antes de que el film terminara. Hizo sólo tres películas. Aquí, con la dirección poderosa de George Stevens, alcanza la cumbre, o la alcanza tanto como en sus otras dos películas. Dean, en Gigante, no es un rebelde sino un villano. Todo villano es un rebelde, admitiría esto. Pero su Jett Rink es un tipo bastante malvado. ¿Cómo funciona aquí el petróleo? Bick Benedict (Rock Hudson) es un texano multimillonario, tiene muchos pozos y tiene a Elizabeth Taylor. Jett Rink (Dean) no tiene nada. Sólo tiene un gran metejón con la Taylor. ¿Qué necesita para igualar a Hudson y disputarle de igual a igual su mujer? Necesita ser rico como él. Necesita, como él, tener petróleo. El petróleo, aquí, sirve para conquistar a una mujer que uno, si no ama, al menos la desea desaforadamente, hasta la infamia. Jett Rink empieza a cavar. ¿Saldrá el oro negro, brotará de la tierra? Sí. Y James Dean se manda la gran escena en que se empapa en petróleo y ríe y se vuelve loco y hasta parece que se lo bebiera, que se embriagara con el líquido del poder. Así, tal como está, sucio, empetrolado, va hasta el ranch de los Benedict y les da la noticia y la mira con más ganas que nunca a Liz porque sabe que ahora, ahora que es millonario, ahora que tiene petróleo, está más cerca que nunca de su cama. Gran film de George Stevens, basado en una novelista exitosa de esos años, Edna Ferber, y con una escena final, o casi final, que ocurre en un lugar de comidas, al borde del camino, donde Hudson y los suyos se detienen a comer algo. El dueño es un texano perfecto: racista, violento, mide como dos metros y tiene puños como herraduras. Echa del lugar a una pareja de viejitos mexicanos. (Qué actual esto, ¿no? ¿Habrían saltado algún muro indebido los viejitos?) Hudson los defiende. Y pelean. Hudson, aquí, está engordado y tiene un físico impresionante. Como impresionante es la pelea. El texano le gana a Hudson. No es lo que esperaban, eh. Le da una piña definitiva y lo hace caer sobre mesas y sillas, derrotado. Pero a Liz Taylor le emociona el coraje de su marido. Que se haya jugado por esos dos viejitos indefensos contra esta bestia texana. Peleaste muy bien, le dice. Se van. Lástima la mala suerte y la mala muerte de Rock Hudson. Porque, aquí, en Gigante, después de Dean, la memorable actuación es la suya.
Se han escrito y se escribirán tantas cosas sobre Petróleo sangriento que podría sentirme liberado de hacerlo. Hasta que tengamos una visión equilibrada de la cosa pasará mucho tiempo. La esperan los Oscar. Todos dicen que Day-Lewis está “sorprendente” y, en rigor, lo está, sorprende otra vez su capacidad para la machietta, arte en el que ya nos había deslumbrado en ese abominable film de Scorsese sobre las pandillas de New York. Se ve que el tipo es malo y su hijo pareciera haberle salido recto, porque no se lo ve aprobar las canalladas paternas. Day-Lewis es el persistente tycoon que busca comprarse todo porque sabe que tierra que compra, tierra en la que encuentra petróleo. Y así va trepando en una escalera hacia el poder que no habrá de tener límites. El film se va a ver mucho porque es totalmente oportunista. Si bien se basa en una novela de Upton Sinclair que ascendía hasta las 600 páginas, y es de 1927, su objetivo es hoy, es la tragedia que hoy simboliza el petróleo en el mundo. Porque –y he aquí la explicación de la tragedia– hay dos modos de no encontrar petróleo. O porque uno cavó en el lugar equivocado, o porque no hay petróleo. Cave donde uno cave, no hay. Se acabó. El dato que pareciera manejar la gran potencia mundial que produce el film gira alrededor de la limitada existencia de ese precioso combustible. Si Estados Unidos tanto lo busca en otros países será porque lo que la familia Benedict o el mismísimo Jett Rink están en condiciones de entregarle es patéticamente escaso. De donde caemos de nuevo en el gran tema sartreano (de la Crítica de la razón dialéctica) de la rareza. El petróleo se ha vuelto “raro”. Digamos: escaso. Esto aumenta su valor. Y aumenta la centralidad estratégica de esas naciones que aún lo poseen en cantidad. Jett Rink no tendría dudas: si no tenemos lo suficiente en casa, traigámoslo de afuera. Así procede un macho texano. El film con el machiettero Day-Lewis funciona bien porque muestra la ambición incontenible de esta clase de tipos. Si así fue en los orígenes, en la hora de la abundancia, ¿qué harán estos personajes cuando la generosa tierra texana deje de serlo? Lo que están haciendo. Pero algo se ha complicado. Esta petroguerra ya está durando más que la Segunda Guerra Mundial. Ignoramos sus costos. Pero petróleo, guerra y torturas ya son sinónimos.
También, para Estados Unidos, petróleo es sinónimo de desprestigio, pues nunca han sido los norteamericanos menos queridos que ahora. ¿Qué harán para que petróleo no sea sinónimo de derrota? Entre las muchas cosas que pueden hacer, hay una que este mundo de hoy presiente cada vez más: que petróleo sea sinónimo de apocalipsis.
El incendio y las vísperas
Si el western y el ferrocarril representan la conquista del Oeste, el petróleo empuja la aventura sangrienta de los pioneros a una etapa posterior: la del Oeste que vio surgir a sus primeros magnates salvajes. Por eso, a una semana del estreno de Petróleo sangriento, con Daniel Day-Lewis, Radar le pidió a José Pablo Feinmann que recorriera la larga relación del cine con ese líquido negro por el que hoy un texano salvaje invade países lejanos.
Por José Pablo Feinmann
Las películas de petróleo podrán tener muchas o pocas diferencias entre ellas, pero todas tienen una escena que es la marca de fábrica. Y es el chorro que brota de la tierra como si buscara el cielo y el protagonista que, entre risas, gritos y carcajadas, se deja bañar por el oro negro, y queda, él, teñido por el color de la riqueza, de la bienaventuranza, de la prosperidad que vendrá. Es el momento en que una vida cambia para siempre.
No hay película de petróleo que no trate sobre la ambición. Se busca petróleo para ser poderoso, para tener algo que los demás no tienen. Se busca petróleo como se busca oro. Y, en ciertos casos, como se busca agua. O se busca agua como se busca petróleo. Imaginen encontrar una fuente de agua en un desierto: se harían millonarios. Pero el petróleo tiene (por ahora) más poder simbólico como ese elemento que, si damos con él, cambia nuestra vida. Se busca con esas máquinas como bichos gigantes, que funcionan todo el tiempo, hasta de noche. El ruido no cesa. A veces hace calor y el protagonista sale en la noche a mirar esas torres de madera que ha erguido y las mira y espera y se seca el sudor, que es, también, por la impaciencia. ¿Habrá cavado en el lugar preciso? No hay petróleo en todos lados. Es una ruleta. Es un presentimiento. Es una información vaga. Nunca se sabe. Hay que esperar. Y, en las películas al menos, siempre llega el día del gran acontecimiento. Voy a decir por qué. Porque las películas de petróleo podrán tener muchas o pocas diferencias entre ellas, pero todas tienen una escena que es la marca de fábrica. Y es el chorro que brota de la tierra como si buscara el cielo y el protagonista que, entre risas, gritos y carcajadas, se deja bañar por el oro negro, y queda, él, teñido por el color de la riqueza, de la bienaventuranza, de la prosperidad que vendrá. Es el momento en que una vida cambia para siempre. Porque los héroes que buscan petróleo en las películas no son magnates. Los magnates están en sus escritorios y, para ellos, un pozo más o un pozo menos será un avance o un leve retroceso en la Bolsa. Pero para el pobre tipo, para el valiente héroe individual que pone el cuerpo, que taladra junto al taladro, que acompaña cada perforación con la fuerza de su espíritu, cuando estalla el manantial incontenible del bien llamado oro negro, es su vida la que estalla, la que sube, la que, según se dice, se va para arriba. Ya no será el mismo. El petróleo es tan poderoso que puede ir más lejos que el amor. En el notable film de Douglas Sirk, Palabras al viento (Written on the Wind, 1956), en medio de un estilo embriagadoramente kitsch, al final de todas las abundantes peripecias, la ninfómana Dorothy Malone, que se ganó un merecido Oscar por este papel, se queda sola en su amplio escritorio, en tanto Rock Hudson y Lauren Bacall parten a vivir su amor; pero esa soledad no es tal, pues Dorothy acaricia entre sus manos un símbolo fálico que anheló más que cualquier otro falo con el que se haya relacionado en el film: una torre de petróleo. Ahí, ahora, está su vida. Se acabó la ninfómana, el petróleo ha colmado su sed.
Se trata de arrancarle a la tierra sus misterios. Se trata, también, de extraerle aquello que venga a saciar una rareza. Esta categoría sartreana explica el mundo de hoy y el del capitalismo en general. El valor es generado por la rareza. Por la escasez. Vale lo que no hay. Vale lo que escasea. Lo que no hay en medida suficiente. Si eso lo tiene la tierra, ahí hay que buscarlo. Con el agua pasa lo mismo que con el petróleo, de aquí que muchos auguren tiempos difíciles para América latina, para nuestro país, por la posesión de agua. Vendrían a buscarla aquí como hoy buscan petróleo en Irak. Hay una exquisita película de Sam Peckinpah sobre el agua. Se llamó La balada del desierto (The Ballad of Cable Hogue, 1970). Jason Robards, que estaba vivo, y Stella Stevens, que era joven y bella, encuentran agua en medio del desierto. El es un rotoso y ella una prostituta. Ponen un comedero para las diligencias que pasan por ahí, que están llenas de ricachones acalorados y con hambre. Tanta agua tienen, que Robards llena un gran tonel y la pone adentro desnuda a Stella. Juntos cantan “La balada de Cable Hogue”. No sé si recuerdan a Stella Stevens. Los cinéfilos, sin duda. Era la chica que enamoraba a Jerry Lewis en El Profesor Chiflado. Después hizo muchas, de distinta suerte. En una se pasaba buena parte de la película en la cama con Jim Brown, y el contraste de su cuerpo blanquísimo con el de Brown era bastante volcánico. Estuvo en La aventura del Poseidón, donde la hacían subir siempre una que otra escalera y le ponían la cámara debajo. Y en Cleopatra Jones y el Casino de Oro, haciendo de villana, sexy como siempre, más veterana, pero exhibiendo sus encantos generosamente porque la película era una basurita soft porno. Atractiva, sensual, inteligente actriz, terminó dirigiendo uno que otro film. Ahora debe estar muy madura. Si piensan que Kim Novak (¡Kim Novak, la mina de Vértigo!) cumplió setenta y cinco años, piensen que Stella debe andar por los setenta. Hablando de Vértigo: peor está James Stewart, porque, caramba, se murió.
Stanley Kramer no podía estar ausente de un tema que suele enfrentar a poderosos financistas (que tienen, pongamos, 10 mil torres de petróleo) con un esforzado héroe individual que busca tener la suya. Si ese héroe individual es una mujer, y si es Faye Dunaway en 1973, ya saben de qué lado nos ponemos todos. El malvado es Jack Palance, que es una rareza en una película de calidad por estos tiempos, dado que pasaba de una horrible patraña a otra y casi siempre por Europa. Daba pena Jack durante estos años. Pero se ve que Kramer se apiadó de él y le dio nada menos que el villano: el tipo que acosa a Dunaway. Ella es una man-hating, o sea: una chica a la que los hombres le dan urticaria. No porque sea lesbiana o algo así –en 1973 no se usaba mucho esto– sino porque es una rebelde y los tipos siempre la trataron mal. Entre los que peor la tratan está Palance, que representa a los trusts petroleros. ¿Qué esquema tenemos? Trusts petroleros versus chica solitaria, rebelde, que odia a los tipos (por el poder que representan) y que no les quiere vender su petróleo aunque vengan con dólares desbordantes. Pero ella tiene de su lado a George C. Scott, que es un tipo divertido pero sólido para respaldar a la chica. Scott todavía conseguía buenos papeles pese a haber rechazado el Oscar por Patton en 1970, un error que se mandó porque después le dieron películas con delfines o papeles no protagónicos o producciones menores. No eras Marlon Brando, Scott. A joderse, m’hijo. La soberbia es algo que exige un sutil equilibrio con el poder para ejercerla. La película se llama Oklahoma Crude, es de 1973 y hasta les puedo decir que se estrenó en el Gran Rex, lo que no recuerdo es su título en castellano, pero vale la pena, lo juro.
Y el desborde, no del chorro negro que busca las alturas sino del temperamento, de la pasión, de la sobreactuación genial (es muy difícil sobreactuar y ser genial, tal vez ella, a quien ya mencionaremos, fue de las que llegó a lo sublime haciéndolo), vienen con Barbara Stanwyck en Viento salvaje (Blowing Wind, 1953, Hugo Fregonese). La cosa es así: Barbara es una mina que se sale de sí misma, que anda por el mundo en el modo del exceso. Está casada con un actor, afortunadamente, sobrio, casi británico: ¡la bestia de Anthony Quinn! Imaginen lo que son las peleas de ese matrimonio. Quinn es un magnate del petróleo. El petróleo sale todo el tiempo. Y hace calor. Porque el calor viene en el viento. Y aparece Gary Cooper (un año después de A la hora señalada) y Barbara lo ve y se trastorna todo. Lo quiere dejar al bruto de Quinn y quedarse con Cooper y con el petróleo. Pero la cosa no es fácil. Ella se llama “Marina”, o por ahí porque lo recuerdo por la canción. Ya digo qué canción. Barbara está, decía, muy acalorada. Por el viento salvaje. Por el perforador petrolífero que nunca cesa. Por el odio que siente por Quinn. Y por el calor extra que le produce la presencia de Cooper. En una escena, que es una cumbre del melo, monta a caballo para desfogarse un poco. Y Fregonese le pone la cámara muy cerquita y ella galopa como una irredimible piantada y entonces... ¡empieza a cantar Frankie Laine! Acaso para muchos de ustedes no signifique nada decirles Frankie Laine. Pero este tipo cantó la balada de A la hora señalada (en el disco, en la peli la cantó, y mejor, el vaquero Tex Ritter), la de Duelo de titanes y la de El tren de las 3.10 a Yuma. Era un clásico de la época. Si en una película se largaba a cantar Frankie Laine, todo se ponía al rojo. Aquí, entonces, la tenemos a la Stanwyck que cabalga como poseída, que le pega latigazos feroces a su caballo, que pone su mejor cara de “no doy más, estoy que estallo, todo esto es demasiado”, y Frankie Laine empieza a cantar “Marina, no”. O sea, no lo hagas. O detente. Algo por el estilo. Todo es muy complicado. Pero resulta claro que el oro negro despierta las peores pasiones de los hombres. Y si el ambiente es caluroso, y si todo el tiempo uno escucha ese tum tum tum de la perforadora, y el viento es salvaje, y se lleva mal con su pareja y, si sos una mujer, se te aparece Gary Cooper, es hora de empezar a preocuparse. Dirigió el argentino Hugo Fregonese, que se daba el gusto de dirigir a Stanwyck, Cooper y Quinn cuando no habían iniciado sus decadencias, cuando estaban todavía bien alto.
Bueno, otra vez lo mismo: escribí un montón, y no sólo no llegué a la película de Day-Lewis sino que ni siquiera hablé de Gigante. Pero, de Gigante hay que hablar. Fue la última película de James Dean. Es formidable el choque entre su actuación según el “método”, según los lineamientos del maestro Lee Strasberg, pero llevados al paroxismo, y los otros actores que se conducen como seres normales. Dean no parece normal. Viene de otro mundo. Su arte de la actuación lo aísla en medio de actores que, según los medios tradicionales, han hecho buenos trabajos. Porque Gigante es, entre otras cosas, la mejor actuación de Rock Hudson y acaso la primera vez que la Taylor demuestra que puede actuar. Pero es tan original lo que hace Dean que uno vive esperando que aparezca. Se mató antes de que el film terminara. Hizo sólo tres películas. Aquí, con la dirección poderosa de George Stevens, alcanza la cumbre, o la alcanza tanto como en sus otras dos películas. Dean, en Gigante, no es un rebelde sino un villano. Todo villano es un rebelde, admitiría esto. Pero su Jett Rink es un tipo bastante malvado. ¿Cómo funciona aquí el petróleo? Bick Benedict (Rock Hudson) es un texano multimillonario, tiene muchos pozos y tiene a Elizabeth Taylor. Jett Rink (Dean) no tiene nada. Sólo tiene un gran metejón con la Taylor. ¿Qué necesita para igualar a Hudson y disputarle de igual a igual su mujer? Necesita ser rico como él. Necesita, como él, tener petróleo. El petróleo, aquí, sirve para conquistar a una mujer que uno, si no ama, al menos la desea desaforadamente, hasta la infamia. Jett Rink empieza a cavar. ¿Saldrá el oro negro, brotará de la tierra? Sí. Y James Dean se manda la gran escena en que se empapa en petróleo y ríe y se vuelve loco y hasta parece que se lo bebiera, que se embriagara con el líquido del poder. Así, tal como está, sucio, empetrolado, va hasta el ranch de los Benedict y les da la noticia y la mira con más ganas que nunca a Liz porque sabe que ahora, ahora que es millonario, ahora que tiene petróleo, está más cerca que nunca de su cama. Gran film de George Stevens, basado en una novelista exitosa de esos años, Edna Ferber, y con una escena final, o casi final, que ocurre en un lugar de comidas, al borde del camino, donde Hudson y los suyos se detienen a comer algo. El dueño es un texano perfecto: racista, violento, mide como dos metros y tiene puños como herraduras. Echa del lugar a una pareja de viejitos mexicanos. (Qué actual esto, ¿no? ¿Habrían saltado algún muro indebido los viejitos?) Hudson los defiende. Y pelean. Hudson, aquí, está engordado y tiene un físico impresionante. Como impresionante es la pelea. El texano le gana a Hudson. No es lo que esperaban, eh. Le da una piña definitiva y lo hace caer sobre mesas y sillas, derrotado. Pero a Liz Taylor le emociona el coraje de su marido. Que se haya jugado por esos dos viejitos indefensos contra esta bestia texana. Peleaste muy bien, le dice. Se van. Lástima la mala suerte y la mala muerte de Rock Hudson. Porque, aquí, en Gigante, después de Dean, la memorable actuación es la suya.
Se han escrito y se escribirán tantas cosas sobre Petróleo sangriento que podría sentirme liberado de hacerlo. Hasta que tengamos una visión equilibrada de la cosa pasará mucho tiempo. La esperan los Oscar. Todos dicen que Day-Lewis está “sorprendente” y, en rigor, lo está, sorprende otra vez su capacidad para la machietta, arte en el que ya nos había deslumbrado en ese abominable film de Scorsese sobre las pandillas de New York. Se ve que el tipo es malo y su hijo pareciera haberle salido recto, porque no se lo ve aprobar las canalladas paternas. Day-Lewis es el persistente tycoon que busca comprarse todo porque sabe que tierra que compra, tierra en la que encuentra petróleo. Y así va trepando en una escalera hacia el poder que no habrá de tener límites. El film se va a ver mucho porque es totalmente oportunista. Si bien se basa en una novela de Upton Sinclair que ascendía hasta las 600 páginas, y es de 1927, su objetivo es hoy, es la tragedia que hoy simboliza el petróleo en el mundo. Porque –y he aquí la explicación de la tragedia– hay dos modos de no encontrar petróleo. O porque uno cavó en el lugar equivocado, o porque no hay petróleo. Cave donde uno cave, no hay. Se acabó. El dato que pareciera manejar la gran potencia mundial que produce el film gira alrededor de la limitada existencia de ese precioso combustible. Si Estados Unidos tanto lo busca en otros países será porque lo que la familia Benedict o el mismísimo Jett Rink están en condiciones de entregarle es patéticamente escaso. De donde caemos de nuevo en el gran tema sartreano (de la Crítica de la razón dialéctica) de la rareza. El petróleo se ha vuelto “raro”. Digamos: escaso. Esto aumenta su valor. Y aumenta la centralidad estratégica de esas naciones que aún lo poseen en cantidad. Jett Rink no tendría dudas: si no tenemos lo suficiente en casa, traigámoslo de afuera. Así procede un macho texano. El film con el machiettero Day-Lewis funciona bien porque muestra la ambición incontenible de esta clase de tipos. Si así fue en los orígenes, en la hora de la abundancia, ¿qué harán estos personajes cuando la generosa tierra texana deje de serlo? Lo que están haciendo. Pero algo se ha complicado. Esta petroguerra ya está durando más que la Segunda Guerra Mundial. Ignoramos sus costos. Pero petróleo, guerra y torturas ya son sinónimos.
También, para Estados Unidos, petróleo es sinónimo de desprestigio, pues nunca han sido los norteamericanos menos queridos que ahora. ¿Qué harán para que petróleo no sea sinónimo de derrota? Entre las muchas cosas que pueden hacer, hay una que este mundo de hoy presiente cada vez más: que petróleo sea sinónimo de apocalipsis.
Décadas negras
Por Mariano Kairuz
Por Mariano Kairuz
LOS ’20
¿Los años locos?
Ya en la década en que Upton Sinclair publicó ¡Petróleo! apareció alguna que otra película que incorporaba el oro negro a su argumento, estableciéndolo como uno de los grandes temas de la época. Es, por ejemplo, el subtexto más o menos serio de uno de los cortometrajes de Buster Keaton, The Paleface (1921), acerca de una reservación indígena que es usurpada por los llamados oil sharks: “los tiburones del petróleo”. De alguna manera extraña (que es como solía ocurrir en sus películas), Keaton termina mediando entre los resistentes indios y la corrupta corporación que se apoderó de sus tierras de manera nada transparente en busca de lo que guarda bajo su superficie.
LOS ’30
Cantando bajo la lluvia negra
En los años posteriores al crac de la Bolsa tuvieron lugar varios pequeños y olvidados dramas y films de aventuras como La llama de oro (Flaming Gold, de Ralph Ince, 1933) en el que William Boyd y Pat O’Brien perforan la selva para hacerse ricos; The Fighting Texans (1933) con su historia de un fraude financiero alrededor del nuevo, próspero negocio; o The Oil Raider (1934), con Buster Crabbe, el Flash Gordon de los seriales de matiné. Pero el más notable de todos los films empetrolados de la década fue un ¡musical! de Oscar Hammerstein (el creador de ¡Oklahoma!), titulado High, Wide, and Handsome (1937). Ambientado en Pensilvania hacia 1850, lo protagonizaban Irene Dunne y Randolph Scott como un entrepreneur con un gran proyecto para tender un oleoducto y evitar que los dueños del ferrocarril se queden con toda la industria, que es también uno de los temas de Petróleo sangriento. La película incluye una elaborada secuencia con miles de personas trabajando contrarreloj para terminar a tiempo el recorrido de los caños transportadores.
A fines de los ’30, la Standard Oil produjo un raro corto de animación protagonizado por muñecos con formas de gotas de petróleo, llamado, Pete-Roleum y sus primos y que al parecer es una suerte de pionero ecologista al revés: la Tierra se ve amenazada con venirse abajo si el petróleo no interviene asistiendo en las actividades humanas.
LOS ’40
Clark Gable y los que vinieron atrás
Las décadas del ’40 y del ’50 fueron pródigas en dramas con el infernal traqueteo de los pozos al frente o al fondo de sus historias. Uno de las primeros fue El fruto dorado (Boom Town, Jack Conway, 1940), con Clark Gable, Spencer Tracy y Claudette Colbert: consistía básicamente en un triángulo romántico entre dos socios aventureros que hacen su fortuna taladrando en el medio de la nada en Texas. También de esos años fueron Oro líquido (Flowing Gold, Alfred Green, 1940), versión afín pero más pobre del film con Gable, esta vez con Frances Farmer y John Garfield. Y abundaron los títulos de villanos con planes de apropiación de ricos subsuelos ajenos: entre ellos, films como Bandidos en la frontera (Apache Rose, William Winey, 1947) con Roy Rogers; y Tulsa (1949) drama romántico ambientado en Oklahoma en los ‘20, que empieza como un aviso publicitario de la ciudad y el negocio del petróleo y termina bregando por la preservación de la tierra, con uno de sus protagonistas prediéndoles fuego a los pozos para asegurarse de que esa tierra no quede devastada y ya no sirva nunca más para el viejo pero querido negocio ganadero.
LOS ’50
Almas en venta y pescaditos empetrolados
La película más importante sobre el petróleo que dieron los años ’50 fue indiscutiblemente Gigante, pero hubo otras. El cine narró en Born in Freedom (1954) la historia real del coronel Edwin Drake, pionero e innovador cuyos aportes a la extracción fueron fundamentales para el despegue de la industria petrolera. Pero el más memorable de los títulos que hicieron del petróleo el centro de un drama fue El salario del miedo (Le salaire de la peur, 1953), de Henri Georges-Clouzot. El argumento: la South American Oil les paga a cuatro camioneros para que arriesguen el pescuezo transportando dos enormes cargas de nitroglicerina destinadas a apagar el incendio de unos pozos petroleros. El camino es inestable, peligrosísimo, y las posibilidades de volar por los aires son muchas, pero los hombres contratados para el trabajo necesitan el dinero. El único villano de este thriller tensísimo es la compañía petrolera, que solo cuida sus intereses: no le importan las vidas que se han perdido en el incendio que tiene lugar al principio del relato, pero sí la pérdida de dinero que implica un pozo que sigue ardiendo.
A esos años pertenecen además varios westerns, que sumaron el oro negro a un esquema ya conocido, como nuevo factor dramático: donde el chorro milagroso mana hacia el cielo, empiezan los problemas. Ese es más o menos el punto de partida de películas como Red River Shore (1953), de El vengador de su padre (Terror in a Texas Town, Joseph H. Lewis, 1958, con Sterling Hayden), y de Torrente de odio (The Houston Story, William Castle, 1956).
En esta época, se destaca también Borrasca en el puerto (Thunder Bay, 1953), una de las ocho películas que el director Anthony Mann filmó con James Stewart, como un ex veterano de guerra que busca petróleo en el fondo del Golfo de México y debe enfrentar los intereses de los botes pesqueros de los que vive el pueblo. El argumento estaba basado en un conflicto real ocurrido en Louisiana entre la industria petrolera y la pesquera, pero la película termina tomando partido por el petróleo como bandera del progreso imparable de la nación.
LOS ’70 Y LOS ’80
Apocalipsis ahora
Tras la catastrófica crisis del precio del petróleo de los años ’70, las películas ya no trataron sobre pioneros, emprendimientos y ambiciones más o menos desmedidas, sino sobre desastres a escala mundial y denuncias ecológicas. Mad Max, la saga con Mel Gibson, se inició en 1979 planteando un futuro posapocalíptico, de pura anarquía, en el que la nafta es escasísima e impagable. En la segunda entrada de la trilogía el protagonista ayuda a defender a una pequeña comunidad que maneja su pozo petrolero independiente de los ataques de las pandillas salvajes. El tema reapareció una y otra vez de maneras raras o más o menos oblicuas, como en La fórmula (The Formula, John Avildsen, 1980), en la que Marlon Brando representa a las corporaciones petroleras que durante décadas intentaron silenciar un gran descubrimiento que pone en jaque su poder omnipresente: un combustible sintético creado por los nazis al final de la guerra. Hasta hubo un telefilm navideño, The Night They Saved Christmas (1984, con Paul Williams y Jacklyn Smith) sobre una compañía petrolera que tiene sus pozos peligrosamente cerca del taller de Santa Claus, todo un peligro para las fiestas.
Devenida con los años en pequeño film de culto, Un tipo genial (Local Hero, 1983), de Bill Forsyth, narró la historia de un pequeño pueblo escocés que enfrenta a un gigante petrolero dirigido por un excéntrico multimillonario (Burt Lancaster). El objetivo de la compañía es comprar a todo el pueblo a un precio digno, pero están quienes no quieren vender sus tierras, por razones sentimentales, o para asegurarse de que la compañía no hará desaparecer la playa. La película se las arregló para mantener una mirada sensible, y con final optimista, sobre un tema que era cada vez más oscuro.
Y en el 2000 también
Los ’90 dieron lugar a unos cuantos documentales –sobre el caso Exxon–Valdez, por ejemplo– y no tantos relatos de ficción, aunque ahí están la poco vista The Stars Fell On Henrietta, 1995, con Robert Duvall como un granjero texano que, durante la Gran Depresión, cree descubrir petróleo en la propiedad de un matrimonio muy humilde, y sueña con salir y ayudarlos a salir de la miseria; y el mamarracho ecologista en Alaska Terreno salvaje, 1994, producido, dirigido e interpretado por Steven Seagal.
Pero en años más recientes, nada extrañamente, la Guerra en Medio Oriente devolvió el tema a Hollywood: esto es, el del petróleo como centro de los proyectos de dominación mundial. Hubo una de James Bond, El mundo no basta (1999) donde 007 debe proteger a Electra (Sophie Marceau), la hija de un magnate petrolero asesinado, y desarmar un complot para destruir un enorme oleoducto en Europa Oriental que representa la garantía de abastecimiento mundial para el futuro. El asunto se volvió más directamente político en la complicada Syriana, de Stephen Gaghan, con producción de Soderbergh y protagónicos de sus amigos George Clooney y Matt Damon, y su trama de petroleros texanos que hacen sus negocios con emires árabes, y la CIA de por medio.
Los nuevos ricos de la pantalla chica
La fiebre del oro negro también parió familias de millonarios televisivos. La que miró el fenómeno con más extrañeza fue Los Beverly Ricos (1962-1971), la creación de Paul Henning y una de las sitcoms más populares de la historia. Tal como se explicaba y se volvía a explicar una y otra vez en la canción de presentación, todo cambió para el campesino Jed Clampett y su familia cuando encuentran la sustancia negra en el humilde terreno en que se asienta su cabaña. Una compañía petroquímica les compra la propiedad por 25 millones, y de pronto se encuentran lidiando con un mundo de presunta sofisticación que jamás imaginaron. En otras palabras: una parodia salvaje sobre los nuevos ricos.
Década y media más tarde fue el turno primero de la longeva (se extendería hasta 1991) y telenovelesca Dallas, la saga de la disfuncional familia Ewing, petroleros millonarios de Texas, y luego de Dinastía y el patriarcado de otro petrolero, de Denver, el inolvidable Blake Carrington.
RadarLibrosDomingo, 17 de Febrero de 2008
Publicada en su momento como La hora del vampiro, Salem’s Lot (1975) es la segunda novela de Stephen King, en la que quería fusionar Drácula con los populares Cuentos desde la cripta para escribir su propio Moby Dick. Treinta años después, ya convertido en una figura indiscutible de la literatura norteamericana, King escribió el siguiente prólogo para la edición conmemorativa, en tapa dura e ilustrada con imágenes del fotógrafo Jerry Uelsmann, que ahora llega a las librerías argentinas publicado por Plaza y Janés.
Mi suegro ya se ha jubilado, pero cuando trabajaba para el Departamento de Servicios Humanos de Maine tenía un letrero muy atrevido colgado en la pared de su oficina. Decía: Una vez tenía ocho ideas y ningún hijo; ahora tengo ocho hijos y ninguna idea. Me gusta porque hubo un tiempo en el que yo no tenía ninguna novela publicada pero tenía unas doscientas ideas para escribir historias de ficción (doscientas cincuenta los días buenos). En la actualidad, tengo alrededor de cincuenta novelas publicadas en mi haber y solo me ha perdurado una única idea sobre la ficción: un seminario de literatura impartido por uno mismo probablemente duraría unos quince minutos.
Una de las ideas que tuve durante aquellos viejos y buenos tiempos fue que sería perfectamente posible combinar el mito vampírico de Drácula de Bram Stoker con la ficción naturalista de Frank Norris y los comics de horror de la firma E. C. que tanto me gustaban cuando era joven... y plasmarlo todo en una gran novela americana. Tenía veintitrés años, recuérdalo, así que dame un respiro. Tenía un título de profesor en el que la tinta apenas se había secado, unos ocho relatos cortos publicados y una enfermiza confianza en mi capacidad creativa, por no mencionar mi totalmente ridículo ego. Además, tener una esposa con una máquina de escribir a la que le encantaban mis historias convirtieron estas dos últimas cosas en lo más importante de todo.
¿De verdad pensaba lograr fusionar Drácula y Cuentos desde la cripta para llegar a un Moby Dick? Sí. Realmente lo pensaba. Incluso tenía planeada una sección al comienzo llamada “Extractos” donde incluiría notas, comentarios y apuntes sobre los vampiros, de la misma forma que Melville lo hizo con las ballenas al principio de su libro. ¿Me desalentó el hecho de que Moby Dick sólo vendiera una docena de copias a lo largo de la vida de Melville? No; una de mis ideas era que un novelista debe tener una mirada amplia, una mirada panorámica, y eso no incluye preocuparse por el precio de los huevos. (Mi esposa no estaría de acuerdo con eso, y creo que la señora Melville tampoco.)
En cualquier caso, me gustaba la idea de que mi novela de vampiros sirviera de balanza para la de Stoker, novela de terror que pasó a la historia como la más optimista de todos los tiempos. El conde Drácula, a la vez temido y adorado en su pequeño y oscuro feudo europeo de Transilvania, comete el fatal error de recoger sus bártulos y echarse a la carretera. En Londres conoce a hombres y mujeres de ciencia y razón: Abraham Van Helsing, experto en transfusiones de sangre; John Sweard, que conserva su diario en cilindros fonográficos de cera; Mina Harker, que taquigrafía el suyo y además trabaja como secretaria para los Valientes Cazadores de Vampiros.
Las modernas invenciones e innovaciones de su época fascinaron a Stoker y la tesis subyacente de su novela es clara: en una confrontación entre el hijo extranjero de los Poderes Oscuros y un grupo de buenos y ejemplares ingleses equipados con todo tipo de comodidades, los poderes de la oscuridad no tienen ninguna posibilidad de vencer. Drácula es perseguido desde Carfax, su residencia británica, regresa a Transilvania y finalmente le clavan una estaca durante el alba. Los Cazadores de Vampiros pagan un precio por su victoria –esta es la genialidad de Stoker–, pero sin lugar a dudas saldrán victoriosos.
Cuando me senté a escribir mi versión de la historia en 1972 –una versión cuya fuerza de vida viene invocada más por el nerviosismo de los mitos judeo-americanos de William Gaines y Al Feldstein que por las leyes urbanas de Romain– contemplé un mundo diferente, uno donde todos los artilugios que Stoker tuvo que haber contemplado con esperanzada maravilla, habían comenzado a parecer siniestros e incluso peligrosos. El mío era un mundo que había comenzado a atascarse con sus propias aguas residuales, un mundo que había desgarrado la bolsa de las cada vez más escasas fuentes energéticas y que tenía que preocuparse no solo de las armas nucleares sino también de su divulgación (la gran época del terrorismo estaba, afortunadamente, muy en el horizonte por aquellos tiempos). Me vi a mí y a mi sociedad en el otro extremo del arco iris tecnológico, y me dispuse a escribir un libro que reflejara esa sombría idea. Un libro donde, en resumidas cuentas, el vampiro pudiera acabar almorzándose a los Valientes Cazadores de Vampiros.
Llevaba unas trescientas páginas de este libro –por entonces titulado Second Coming– cuando publicaron Carrie, y mi primera idea sobre escribir novelas se fue a pique. Pasaron años antes de que oyera el axioma de Alfred Bester “El libro es el jefe”, pero no lo necesitaba; lo había aprendido por mí mismo mientras escribía la novela que finalmente llegaría a ser Salem’s Lot. Por supuesto, el escritor puede imponer el control; pero eso es una idea asquerosa. Escribir controlando la ficción se llama “trazar una trama”. Acomodarse en el asiento y permitir que la historia siga su curso... se llama “contar una historia”. Esto último es tan natural como respirar; trazar una trama es la versión literaria de la respiración artificial.
Establecido mi sombrío punto de vista de las pequeñas localidades de Nueva Inglaterra (me crié en una y sé cómo son), no tenía duda de que en mi versión el conde Drácula resultaría completamente triunfante sobre los raquíticos representantes del mundo racional puestos en fila en contra de él. Con lo que no podía contar era con la conformidad de mis personajes para ser representantes raquíticos. En lugar de eso, cobraron vida y comenzaron a hacer cosas por su propia iniciativa –a veces cosas elegantes, y a veces, cosas estúpidamente arriesgadas–. La mayoría de los personajes de Stoker están presentes en el final de Drácula, a diferencia de lo que ocurre al final de Salem’s Lot. Así y todo es, a pesar de la voluntad de su autor, un libro sorprendentemente optimista. Me alegro. Todavía veo todos los raspones y abolladuras en sus parachoques, todas las cicatrices en su costado que fueron infligidas por la inexperiencia de un novel artesano en su negocio, pero también encuentro pasajes de poder aquí. Y algunos de gracia.
Doubleday publicó mi primera novela, y tenía una oferta para la segunda. La completé al mismo tiempo que otra, la cual me parecía una novela “seria”; se titulaba Carretera maldita. Se las mostré a mi editor de aquella época, Bill Thompson. Le gustaron ambas. Mientras almorzamos no se tomó ninguna decisión, luego volvimos caminando hacia Doubleday. En el cruce de Park Avenue con la calle 54 –o algún lugar parecido– nos detuvimos ante la luz roja de un semáforo. Finalmente rompí el silencio y le pregunté a Bill cuál de las dos novelas debía publicarse.
–Carretera maldita probablemente obtendría una atención más seria –dijo él. Pero Second Coming es como Peyton Place pero con vampiros. Es un gran libro y podría llegar a ser un best seller. Pero hay un problema.
–¿Cuál? –pregunté mientras la luz se ponía en verde y la gente comenzaba a moverse a nuestro lado.
Bill se apartó del bordillo de la acera. En Nueva York no puedes desperdiciar una luz verde ni siquiera en momentos en que estás tomando una decisión crucial, y esta –podía sentirlo incluso en ese instante– era una que afectaría al resto de mi vida.
–Te encasillarás como escritor de terror –dijo.
Me sentí tan aliviado que solté una carcajada.
–No me preocupa cómo me llamen mientras las facturas no se queden sin pagar –dije–. Publiquemos Second Coming.
Y eso es lo que hicimos, aunque el título se cambió por Jerusalem’s Lot (mi esposa dijo que Second Coming sonaba como un manual de sexo) y más tarde terminó siendo Salem’s Lot (los cerebros de Doubleday dijeron que Jerusalem’s Lot parecía el título de un libro religioso). Finalmente, me encasillaron como un escritor de terror; una etiqueta que nunca he llegado a confirmar o denegar, simplemente porque pienso que es irrelevante para lo que hago. Sin embargo, sí resulta útil a las librerías para colocar mis libros en las estanterías.
Desde entonces he tenido que dejar marchar todas las ideas sobre escribir ficción excepto una. Es la primera que tuve (a los siete años, creo recordar), y será probablemente la que mantendré firme hasta el final: es mejor contar una historia, y mucho mejor todavía cuando la gente de verdad quiere oírla. Creo que Salem’s Lot, incluso con todos sus defectos, es una de las buenas. Una historia de las que asustan. Si no la has oído nunca antes, permíteme contártela ahora. Y si ya la habías oído, déjame que te la cuente una vez más. Apaga el televisor –de hecho, ¿por qué no apagas todas las luces salvo la que alumbra tu sillón favorito?– y hablemos de vampiros en la oscuridad. Creo que puedo hacerte creer en ellos, porque yo también creía en ellos mientras trabajaba en este libro.
La primera vez que leí Drácula
Por Stephen King
Leí Drácula por primera vez a los nueve o diez años, alrededor de 1957. No recuerdo qué me impulsó a leerlo, tal vez algo que me había comentado algún compañero de clase o quizás alguna película de vampiros programada en el Cine de terror de John Zacherley, pero en cualquier caso me apetecía leerlo, de modo que mi madre lo sacó prestado de la biblioteca pública de Stratford y me le dio sin comentario alguno. Tanto mi hermano David como yo éramos lectores precoces, y nuestra madre alentaba nuestra pasión sin apenas prohibirnos lectura alguna. Con frecuencia nos daba un libro que uno de los dos había pedido y comentaba “es una porquería”, sabedora de que aquella observación no nos disuadiría, sino más bien al contrario. Además, mi madre sabía bien que incluso la porquería tiene su lugar en el mundo.
Para Nellie Ruth Pillsbury King Semilla de maldad era una porquería. La escalera circular, de Mary Roberts Rinehart, era una porquería. The Amboy Dukes, de Irving Shulman, era una porquería descomunal. Sin embargo, no nos prohibió leer ninguno de aquellos libros, aunque sí otros. Mi madre denominaba los libros prohibidos “porquería con mayúsculas”, pero Drácula no se encontraba entre ellos. Los únicos tres libros prohibidos que recuerdo con claridad son Peyton Place, Kings Row y El amante de Lady Chatterley. A los trece años ya los había leído todos, y los tres me habían gustado, pero ninguno podía compararse con la novela de Bram Stoker, en la que horrores ancestrales colisionaban con la tecnología y las técnicas de investigación más modernas de la época. Aquel libro era sencillamente único.
Recuerdo con toda claridad y profundo afecto aquel libro de la biblioteca de Stratford. Poseía aquel aire acogedor y gastado que siempre tienen los libros de biblioteca muy solicitados, con las esquinas de las hojas dobladas, una mancha de mostaza en la página 331, el leve olor a whisky derramado en la 468... Sólo los libros de biblioteca hablan con tal elocuencia muda de la influencia que las buenas historias ejercen sobre nosotros, de la permanencia inalterable y silenciosa de las buenas historias frente a la naturaleza efímera de los pobres mortales.
–Puede que no te guste –me advirtió mi madre–. Me parece que no es más que un montón de cartas.
Drácula constituyó mi primer encuentro con la novela epistolar y una de mis primeras incursiones en la ficción adulta. Resultó que no constaba tan solo de cartas sino también de fragmentos de diario, recortes de periódicos y el exótico “diario fonográfico” del doctor Seward, conservado en cilindros de cera. Una vez disipado el desconcierto inicial ante aquel rosario de géneros, lo cierto es que me encantó el formato. Poseía cierta cualidad de fisgoneo justificado que me resultaba tremendamente atractiva. También me encantó la trama. Había muchos pasajes aterradores, como cuando Jonathan Harker se da cuenta de que está encerrado en el castillo del Conde, la sangrienta escena en que clavan la estaca a Lucy Westenra en su tumba, el instante en que abrasan la frente de Mina Murray Harker con la hostia consagrada... Pero lo que me provocó una reacción más acusada (no olvidemos que por entonces contaba tan solo nueve o diez años) fue el grupo de aventureros intrépidos que se lanzaba en ciega y valiente persecución del conde Drácula, ahuyentándolo de Inglaterra, siguiéndolo por toda Europa hasta su Transilvania natal, donde la trama alcanza su desenlace en el crepúsculo. Diez años más tarde, al descubrir la trilogía de El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien, pensé: “Esto no es más que una versión algo menos tenebrosa del Drácula de Stoker, con Frodo en el papel de Jonathan Harker, Gandalf en el papel de Abraham Van Helsing y Sauron en el papel del Conde”.
Creo que Drácula fue la primera novela adulta realmente satisfactoria que leí en mi vida, y supongo que no es de extrañar que me marcara tan pronto y de forma tan indeleble.
Una de las ideas que tuve durante aquellos viejos y buenos tiempos fue que sería perfectamente posible combinar el mito vampírico de Drácula de Bram Stoker con la ficción naturalista de Frank Norris y los comics de horror de la firma E. C. que tanto me gustaban cuando era joven... y plasmarlo todo en una gran novela americana. Tenía veintitrés años, recuérdalo, así que dame un respiro. Tenía un título de profesor en el que la tinta apenas se había secado, unos ocho relatos cortos publicados y una enfermiza confianza en mi capacidad creativa, por no mencionar mi totalmente ridículo ego. Además, tener una esposa con una máquina de escribir a la que le encantaban mis historias convirtieron estas dos últimas cosas en lo más importante de todo.
¿De verdad pensaba lograr fusionar Drácula y Cuentos desde la cripta para llegar a un Moby Dick? Sí. Realmente lo pensaba. Incluso tenía planeada una sección al comienzo llamada “Extractos” donde incluiría notas, comentarios y apuntes sobre los vampiros, de la misma forma que Melville lo hizo con las ballenas al principio de su libro. ¿Me desalentó el hecho de que Moby Dick sólo vendiera una docena de copias a lo largo de la vida de Melville? No; una de mis ideas era que un novelista debe tener una mirada amplia, una mirada panorámica, y eso no incluye preocuparse por el precio de los huevos. (Mi esposa no estaría de acuerdo con eso, y creo que la señora Melville tampoco.)
En cualquier caso, me gustaba la idea de que mi novela de vampiros sirviera de balanza para la de Stoker, novela de terror que pasó a la historia como la más optimista de todos los tiempos. El conde Drácula, a la vez temido y adorado en su pequeño y oscuro feudo europeo de Transilvania, comete el fatal error de recoger sus bártulos y echarse a la carretera. En Londres conoce a hombres y mujeres de ciencia y razón: Abraham Van Helsing, experto en transfusiones de sangre; John Sweard, que conserva su diario en cilindros fonográficos de cera; Mina Harker, que taquigrafía el suyo y además trabaja como secretaria para los Valientes Cazadores de Vampiros.
Las modernas invenciones e innovaciones de su época fascinaron a Stoker y la tesis subyacente de su novela es clara: en una confrontación entre el hijo extranjero de los Poderes Oscuros y un grupo de buenos y ejemplares ingleses equipados con todo tipo de comodidades, los poderes de la oscuridad no tienen ninguna posibilidad de vencer. Drácula es perseguido desde Carfax, su residencia británica, regresa a Transilvania y finalmente le clavan una estaca durante el alba. Los Cazadores de Vampiros pagan un precio por su victoria –esta es la genialidad de Stoker–, pero sin lugar a dudas saldrán victoriosos.
Cuando me senté a escribir mi versión de la historia en 1972 –una versión cuya fuerza de vida viene invocada más por el nerviosismo de los mitos judeo-americanos de William Gaines y Al Feldstein que por las leyes urbanas de Romain– contemplé un mundo diferente, uno donde todos los artilugios que Stoker tuvo que haber contemplado con esperanzada maravilla, habían comenzado a parecer siniestros e incluso peligrosos. El mío era un mundo que había comenzado a atascarse con sus propias aguas residuales, un mundo que había desgarrado la bolsa de las cada vez más escasas fuentes energéticas y que tenía que preocuparse no solo de las armas nucleares sino también de su divulgación (la gran época del terrorismo estaba, afortunadamente, muy en el horizonte por aquellos tiempos). Me vi a mí y a mi sociedad en el otro extremo del arco iris tecnológico, y me dispuse a escribir un libro que reflejara esa sombría idea. Un libro donde, en resumidas cuentas, el vampiro pudiera acabar almorzándose a los Valientes Cazadores de Vampiros.
Llevaba unas trescientas páginas de este libro –por entonces titulado Second Coming– cuando publicaron Carrie, y mi primera idea sobre escribir novelas se fue a pique. Pasaron años antes de que oyera el axioma de Alfred Bester “El libro es el jefe”, pero no lo necesitaba; lo había aprendido por mí mismo mientras escribía la novela que finalmente llegaría a ser Salem’s Lot. Por supuesto, el escritor puede imponer el control; pero eso es una idea asquerosa. Escribir controlando la ficción se llama “trazar una trama”. Acomodarse en el asiento y permitir que la historia siga su curso... se llama “contar una historia”. Esto último es tan natural como respirar; trazar una trama es la versión literaria de la respiración artificial.
Establecido mi sombrío punto de vista de las pequeñas localidades de Nueva Inglaterra (me crié en una y sé cómo son), no tenía duda de que en mi versión el conde Drácula resultaría completamente triunfante sobre los raquíticos representantes del mundo racional puestos en fila en contra de él. Con lo que no podía contar era con la conformidad de mis personajes para ser representantes raquíticos. En lugar de eso, cobraron vida y comenzaron a hacer cosas por su propia iniciativa –a veces cosas elegantes, y a veces, cosas estúpidamente arriesgadas–. La mayoría de los personajes de Stoker están presentes en el final de Drácula, a diferencia de lo que ocurre al final de Salem’s Lot. Así y todo es, a pesar de la voluntad de su autor, un libro sorprendentemente optimista. Me alegro. Todavía veo todos los raspones y abolladuras en sus parachoques, todas las cicatrices en su costado que fueron infligidas por la inexperiencia de un novel artesano en su negocio, pero también encuentro pasajes de poder aquí. Y algunos de gracia.
Doubleday publicó mi primera novela, y tenía una oferta para la segunda. La completé al mismo tiempo que otra, la cual me parecía una novela “seria”; se titulaba Carretera maldita. Se las mostré a mi editor de aquella época, Bill Thompson. Le gustaron ambas. Mientras almorzamos no se tomó ninguna decisión, luego volvimos caminando hacia Doubleday. En el cruce de Park Avenue con la calle 54 –o algún lugar parecido– nos detuvimos ante la luz roja de un semáforo. Finalmente rompí el silencio y le pregunté a Bill cuál de las dos novelas debía publicarse.
–Carretera maldita probablemente obtendría una atención más seria –dijo él. Pero Second Coming es como Peyton Place pero con vampiros. Es un gran libro y podría llegar a ser un best seller. Pero hay un problema.
–¿Cuál? –pregunté mientras la luz se ponía en verde y la gente comenzaba a moverse a nuestro lado.
Bill se apartó del bordillo de la acera. En Nueva York no puedes desperdiciar una luz verde ni siquiera en momentos en que estás tomando una decisión crucial, y esta –podía sentirlo incluso en ese instante– era una que afectaría al resto de mi vida.
–Te encasillarás como escritor de terror –dijo.
Me sentí tan aliviado que solté una carcajada.
–No me preocupa cómo me llamen mientras las facturas no se queden sin pagar –dije–. Publiquemos Second Coming.
Y eso es lo que hicimos, aunque el título se cambió por Jerusalem’s Lot (mi esposa dijo que Second Coming sonaba como un manual de sexo) y más tarde terminó siendo Salem’s Lot (los cerebros de Doubleday dijeron que Jerusalem’s Lot parecía el título de un libro religioso). Finalmente, me encasillaron como un escritor de terror; una etiqueta que nunca he llegado a confirmar o denegar, simplemente porque pienso que es irrelevante para lo que hago. Sin embargo, sí resulta útil a las librerías para colocar mis libros en las estanterías.
Desde entonces he tenido que dejar marchar todas las ideas sobre escribir ficción excepto una. Es la primera que tuve (a los siete años, creo recordar), y será probablemente la que mantendré firme hasta el final: es mejor contar una historia, y mucho mejor todavía cuando la gente de verdad quiere oírla. Creo que Salem’s Lot, incluso con todos sus defectos, es una de las buenas. Una historia de las que asustan. Si no la has oído nunca antes, permíteme contártela ahora. Y si ya la habías oído, déjame que te la cuente una vez más. Apaga el televisor –de hecho, ¿por qué no apagas todas las luces salvo la que alumbra tu sillón favorito?– y hablemos de vampiros en la oscuridad. Creo que puedo hacerte creer en ellos, porque yo también creía en ellos mientras trabajaba en este libro.
La primera vez que leí Drácula
Por Stephen King
Leí Drácula por primera vez a los nueve o diez años, alrededor de 1957. No recuerdo qué me impulsó a leerlo, tal vez algo que me había comentado algún compañero de clase o quizás alguna película de vampiros programada en el Cine de terror de John Zacherley, pero en cualquier caso me apetecía leerlo, de modo que mi madre lo sacó prestado de la biblioteca pública de Stratford y me le dio sin comentario alguno. Tanto mi hermano David como yo éramos lectores precoces, y nuestra madre alentaba nuestra pasión sin apenas prohibirnos lectura alguna. Con frecuencia nos daba un libro que uno de los dos había pedido y comentaba “es una porquería”, sabedora de que aquella observación no nos disuadiría, sino más bien al contrario. Además, mi madre sabía bien que incluso la porquería tiene su lugar en el mundo.
Para Nellie Ruth Pillsbury King Semilla de maldad era una porquería. La escalera circular, de Mary Roberts Rinehart, era una porquería. The Amboy Dukes, de Irving Shulman, era una porquería descomunal. Sin embargo, no nos prohibió leer ninguno de aquellos libros, aunque sí otros. Mi madre denominaba los libros prohibidos “porquería con mayúsculas”, pero Drácula no se encontraba entre ellos. Los únicos tres libros prohibidos que recuerdo con claridad son Peyton Place, Kings Row y El amante de Lady Chatterley. A los trece años ya los había leído todos, y los tres me habían gustado, pero ninguno podía compararse con la novela de Bram Stoker, en la que horrores ancestrales colisionaban con la tecnología y las técnicas de investigación más modernas de la época. Aquel libro era sencillamente único.
Recuerdo con toda claridad y profundo afecto aquel libro de la biblioteca de Stratford. Poseía aquel aire acogedor y gastado que siempre tienen los libros de biblioteca muy solicitados, con las esquinas de las hojas dobladas, una mancha de mostaza en la página 331, el leve olor a whisky derramado en la 468... Sólo los libros de biblioteca hablan con tal elocuencia muda de la influencia que las buenas historias ejercen sobre nosotros, de la permanencia inalterable y silenciosa de las buenas historias frente a la naturaleza efímera de los pobres mortales.
–Puede que no te guste –me advirtió mi madre–. Me parece que no es más que un montón de cartas.
Drácula constituyó mi primer encuentro con la novela epistolar y una de mis primeras incursiones en la ficción adulta. Resultó que no constaba tan solo de cartas sino también de fragmentos de diario, recortes de periódicos y el exótico “diario fonográfico” del doctor Seward, conservado en cilindros de cera. Una vez disipado el desconcierto inicial ante aquel rosario de géneros, lo cierto es que me encantó el formato. Poseía cierta cualidad de fisgoneo justificado que me resultaba tremendamente atractiva. También me encantó la trama. Había muchos pasajes aterradores, como cuando Jonathan Harker se da cuenta de que está encerrado en el castillo del Conde, la sangrienta escena en que clavan la estaca a Lucy Westenra en su tumba, el instante en que abrasan la frente de Mina Murray Harker con la hostia consagrada... Pero lo que me provocó una reacción más acusada (no olvidemos que por entonces contaba tan solo nueve o diez años) fue el grupo de aventureros intrépidos que se lanzaba en ciega y valiente persecución del conde Drácula, ahuyentándolo de Inglaterra, siguiéndolo por toda Europa hasta su Transilvania natal, donde la trama alcanza su desenlace en el crepúsculo. Diez años más tarde, al descubrir la trilogía de El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien, pensé: “Esto no es más que una versión algo menos tenebrosa del Drácula de Stoker, con Frodo en el papel de Jonathan Harker, Gandalf en el papel de Abraham Van Helsing y Sauron en el papel del Conde”.
Creo que Drácula fue la primera novela adulta realmente satisfactoria que leí en mi vida, y supongo que no es de extrañar que me marcara tan pronto y de forma tan indeleble.
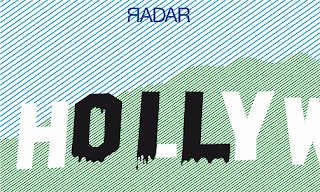

No hay comentarios:
Publicar un comentario